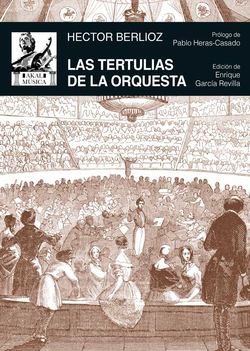Читать книгу Las tertulias de la orquesta - Hector Berlioz - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSegunda tertulia
El arpista ambulante, una historia del presente. Interpretación de un oratorio. El sueño de los justos
Día de concierto en el teatro.
El programa comprende únicamente un inmenso oratorio que el público acude a oír como un deber religioso, lo escucha en religioso silencio y los músicos sobreviven a él gracias a una religiosa valentía. Un aburrimiento frío, negro y pesado como los muros de una iglesia protestante se apodera de todos.
El desafortunado bombero, que no toma parte en la obra, se mueve inquieto en su rincón. Es el único que se atreve a hablar con irreverencia de esta música, escrita, según él, por un pobre compositor, tan ignorante de las principales leyes de la orquestación como para no emplear el rey de los instrumentos: el bombo.
Me encuentro al lado de un viola. Durante la primera hora, éste trata de contener el sueño. Pero entrada la segunda, el arco comienza a frotar las cuerdas cada vez con menos peso, hasta que, finalmente, termina cayendo… y yo siento un peso extraño sobre mi hombro izquierdo. Se trata de la cabeza del mártir, que reposa inconsciente. Procuro acercarme para proporcionarle un punto de apoyo más sólido y cómodo. Duerme profundamente. Los píos oyentes más cercanos a la orquesta nos dirigen sus miradas más indignadas. ¡Qué desvergüenza!… Y yo contribuyo al escándalo, sirviendo de almohada al durmiente. Los demás músicos ríen.
—Nos vamos a dormir todos –me dice Moran–, si no hace usted algo para mantenernos despiertos. ¡Cuéntenos alguna anécdota de su último viaje por Alemania! Es un país al que amamos, a pesar de que este oratorio viene de allí. Seguro que ha vivido más de una aventura original. Pero empiece rápido. Los brazos de Morfeo ya se abren para recibirnos.
—Según parece, esta noche soy el encargado de mantener dormidos a algunos y despiertos a los demás. Les contaré una historia, si es necesario, aunque esté un poco recortada por aquí y por allá. Pero cuando la repitan ustedes en otro lugar, no digan a quién se la han escuchado. Eso terminaría de arruinarme ante la opinión de las piadosas personas que en este momento me están fusilando con sus ojos de búho.
—Puede estar tranquilo –responde Corsino, recién salido de prisión–, diré que la historia es sobre mí mismo[1].
EL ARPISTA AMBULANTE. UNA HISTORIA DEL PRESENTE
Durante uno de mis viajes por Austria, cuando llevaba recorrido un tercio de la distancia que separa Viena de Praga, el tren en el que me encontraba se detuvo sin posibilidad de avanzar más. Una inundación se había llevado un viaducto. Un tramo inmenso de la vía estaba cubierto de agua, de tierra y de porquería. Los pasajeros tuvieron que resignarse a dar un largo rodeo en coche para alcanzar el otro lado de la línea interrumpida. No eran muchos los vehículos confortables y yo mismo me consideré afortunado de encontrar el carro de un labrador que llevaba dos brazadas de paja. Gracias a él, pude llegar al lugar de reencuentro del convoy, molido y helado.
Mientras trataba de descongelarme en una de las salas de la estación, vi entrar a uno de esos arpistas ambulantes, que son tan numerosos en el sur de Alemania que, a veces, poseen un talento superior a su modesta condición. Éste se situó en uno de los ángulos del salón, frente a mí. Me estuvo mirando con atención durante unos minutos y después tomó su arpa como para afinar. Ensayó muy suavemente varias veces, como si se tratase de un preludio, los cuatro primeros compases de mi scherzo de la Reina Mab[2]. Mientras esbozaba este pequeño diseño melódico, me examinaba de soslayo. Al principio, atribuí al azar el que esta música apareciese en los dedos del arpista. Para asegurarme, respondí cantando los cuatro compases siguientes, a los cuales, para mi asombro, él replicó terminando la frase con gran exactitud. Entonces, ambos intercambiamos una sonrisa.
—Dove avete inteso questo pezzo? –le dije. Mi primera reacción en los países cuya lengua no domino es siempre la de expresarme en italiano, suponiendo, tal vez, que la gente que no habla francés ha de conocer la única lengua en la que sé decir algunas palabras.
—No hablo italiano, señor. No comprendo lo que ha tenido usted la deferencia de decirme.
—¡Ah! ¡Habla usted francés! Le preguntaba que dónde había usted escuchado esta pieza.
—En Viena. En uno de sus conciertos.
—¿Me reconoce usted?
—¡Oh, sí! Perfectamente.
—Y dígame: ¿Cómo es que estaba usted en ese concierto?
—Una tarde, en un café de Viena, al que iba a tocar con regularidad, presencié una discusión entre dos clientes, a propósito de su música. La discusión era tan violenta que pensé que iban a acabar a banquetazos. Se trataba fundamentalmente de la sinfonía Romeo y Julieta, por lo que me entró tal curiosidad por escucharla, que me dije: Si hoy gano más de tres florines, compraré mañana una entrada para el concierto. Tuve la suerte de ganar tres florines y medio, así que pude satisfacer mi curiosidad.
—¿Y ha sido capaz de memorizar el scherzo?
—Sólo la primera parte y los últimos compases. Nunca he podido acordarme del resto.
—Dígame la verdad: ¿Qué efecto le produjo cuando lo escuchó?
—¡Oh! Un efecto peculiar. Muy peculiar. Me hizo reír, pero de felicidad, sin poder evitarlo. Jamás pensé que los instrumentos conocidos pudieran producir tales sonidos, ni que una orquesta de cien músicos pudiera desenvolverse con tal ligereza. Mi agitación era extrema y no paraba de reír. En los últimos compases, en esa frase rápida en que los violines salen disparados como una flecha, se me escapó tal carcajada que un espectador vecino quiso echarme de allí, pensando que me reía de usted. Sin embargo no era así, sino al contrario, pero no podía evitarlo.
—¡Caramba! Posee usted una manera original de sentir la música. Me pregunto cómo habrá adquirido esa capacidad. Ya que habla usted tan bien en francés y, puesto que el tren no parte hasta dentro de dos horas, podría desayunar conmigo y contármelo.
—Es una historia muy simple, señor. Poco digna de su atención. Pero si usted desea escucharla, soy su servidor.
Nos dispusimos en una mesa, bebimos algunos cuartos del indispensable vino del Rin y he aquí, poco después, los términos en que me narró mi compañero de viaje la historia de su educación musical o, más bien, algunos sucesos de su vida.
La historia del arpista ambulante
Nací en Estiria. Mi padre era músico ambulante, como hoy lo soy yo. Después de haber recorrido Francia durante diez años y de haber ahorrado una pequeña cantidad, volvió a su país, donde se casó. Yo llegué al mundo un año después de su matrimonio y ocho meses más tarde murió mi madre. Mi padre no quiso abandonarme. Se hizo cargo de mí y me crió con el cariño que, en general, sólo las mujeres son capaces de prodigar. Convencido de que, viviendo en Alemania, aprendería alemán con facilidad, tuvo la feliz idea de enseñarme además el francés, lengua que empleaba siempre conmigo. Pronto me enseñó, hasta donde mi fuerza le permitía, el manejo de los dos instrumentos que le eran más familiares: el arpa y la escopeta. Usted sabe que en Estiria nos gustan las armas. También yo alcancé cierta consideración como cazador en nuestro pueblo, algo que enorgullecía a mi padre. Al mismo tiempo iba alcanzando una hermosa destreza al arpa, pero un día mi padre creyó apreciar que mis progresos se habían estancado. Me preguntó el motivo, pero yo, no queriéndoselo decir, le aseguraba que no era culpa mía, puesto que yo seguía trabajando a diario, aunque no encerrado en nuestra pobre casa, donde no me sentía capaz de hacer sonar el instrumento, sino en el campo. La verdad era que ya no trabajaba en absoluto. He aquí la razón: yo tenía una bonita voz blanca, fuerte y bien timbrada. El placer que encontraba en tocar el arpa en el bosque y en los lugares más salvajes de nuestra comarca me animó a cantar mientras me acompañaba. Cantaba a plena voz, desplegando toda la fuerza de mis pulmones. Escuchaba, encantado, mis sonidos perdiéndose en la lejanía de los valles y me exaltaba extraordinariamente. Improvisaba la música y la letra, en la que mezclaba francés y alemán e intentaba representar en ella el vago entusiasmo que me poseía. Mi arpa, sin embargo, no respondía al tipo de acompañamiento que yo deseaba para estos extraños cantos. Probaba veinte maneras diferentes en la disposición de cada acorde, pero el resultado era siempre seco y miserable. Un día, harto e insatisfecho, al final de una estrofa en la que necesitaba un acorde fuerte y resonante, agarré instintivamente mi escopeta, que no me abandonaba jamás, y disparé al aire para obtener la explosión final que el arpa me negaba. Fue incluso peor cuando quise encontrar esos sonidos mantenidos, gimientes y suaves que hacen nacer la ensoñación. El arpa se mostraba aquí aún más incapaz. En la imposibilidad de sacar de ella nada parecido, un día en que me encontraba improvisando con mayor melancolía que de costumbre, dejé de cantar, desanimado, y permanecí allí, en silencio, acostado sobre el brezo, con la cabeza sobre mi instrumento imperfecto. Al cabo de unos instantes, una armonía extraña pero hermosa, velada, misteriosa como un eco de los cánticos del paraíso, pareció elevarse hasta mi oído… Escuché encantado… y percibí que esta armonía, que emanaba de mi arpa sin aparente vibración de las cuerdas, crecía en riqueza e intensidad o disminuía en función de la fuerza del viento. Era el viento, en efecto, quien producía estos extraordinarios acordes de los que jamás había oído hablar.
—¿No conocía las arpas eólicas?
—No, señor. Creía haber hecho un verdadero descubrimiento. Me apasioné por él y, desde ese momento, en lugar de ejercitarme en el mecanismo de mi instrumento, no hice más que entregarme a unas experiencias que me absorbieron por completo. Probaba afinaciones de todo tipo para evitar la confusión producida por la vibración de tantas cuerdas diferentes, hasta que convine, tras largas investigaciones, en afinar el mayor número posible a la octava y al unísono, suprimiendo todas las demás. Sólo entonces obtuve series de acordes verdaderamente mágicas que satisfacían mi ideal; armonías celestes sobre las que cantaba himnos sin cesar, que unas veces me transportaban a palacios de cristal, entre millones de ángeles de alas blancas y coronas de estrellas, que cantaban conmigo en una lengua desconocida; y otras veces me sumergían en una profunda tristeza que me hacía ver, en las nubes, pálidas muchachas de ojos azules, cubiertas con sus largas cabelleras rubias, más hermosas que serafines, que sonreían entre lágrimas, y emitían armoniosos gemidos que la tormenta arrastraba con ellas hasta los confines del horizonte. En otra ocasión imaginé ver a Napoleón, cuya asombrosa historia, mi padre me contaba tan a menudo. Creí estar en la isla en la que murió. Vi su guardia inmóvil alrededor de él. Otras veces vi a la Santísima Virgen, a la Magdalena y a Nuestro Señor Jesucristo en una iglesia enorme, el día de Pascua. También me imaginaba en ocasiones flotando aislado en el aire, sintiendo que el mundo había desaparecido. Sufrí, incluso, horribles padecimientos, como si hubiese perdido a mis seres más queridos; me arrancaba los cabellos y sollozaba arrojándome al suelo… No puedo expresar ni la centésima parte de lo que experimentaba. Un día, durante una de estas escenas de poética desesperación, fui encontrado por unos cazadores de la zona. Al ver mis lágrimas, mi aspecto enajenado y algunas cuerdas de mi arpa sueltas, me creyeron loco, y mal que bien, me llevaron a casa de mi padre. Éste no dio crédito a esta idea, pues desde hacía tiempo sospechaba, por mi comportamiento y mi inexplicable exaltación, que me había dado al aguardiente (que yo debía robar porque no tenía con qué pagar). Convencido de que había ido a emborracharme a algún lado, me molió a palos y me encerró dos días a pan y agua. Soporté este injusto castigo sin querer decir una palabra para disculparme. Sentía que nadie hubiera creído ni comprendido la verdad. Además, no podía compartir este secreto con nadie. Había descubierto un mundo ideal y sagrado y no quería desvelarlo. El señor cura, un buen hombre del que todavía no le he hablado, tenía otra interpretación de mis ataques extáticos:
—En mi opinión, deben de ser algún tipo de visiones divinas. Este muchacho, sin duda, está llamado a alcanzar la santidad.
La época de mi primera comunión llegó y mis visiones se volvieron más frecuentes e intensas. Mi padre comenzó entonces a perder la mala opinión que se había forjado de mí y, como los demás, empezó a creer que estaba loco. El señor cura, por el contrario, insistiendo en su hipótesis, me preguntó si nunca había soñado con ser sacerdote.
—No, señor –respondí–. Pero ahora sí que lo pienso y creo que me gustaría abrazar ese santo sacramento.
—Bien, muchacho. Piénsalo bien. Reflexiona y ya hablaremos.
Poco después, mi padre murió tras una corta enfermedad. Yo tenía catorce años. Sentí una gran pena, porque tan sólo en alguna ocasión me había pegado y le estaba muy agradecido por haberme enseñado tres cosas: francés, arpa y a disparar mi escopeta. Estaba solo en el mundo. El señor cura me acogió en su casa y pronto le aseguré que mi vocación era verdadera, por lo que comenzó a proporcionarme los conocimientos necesarios para la carrera eclesiástica. Transcurrieron así cinco años en los que aprendí latín y, estaba a punto de emprender los estudios de teología, cuando repentinamente me enamoré, pero ¡de dos muchachas a la vez! ¡Y lócamente! Tal vez no lo crea usted posible, señor.
—¿Cómo que no? ¡Perfectamente! Todo es posible en unas circunstancias como las suyas.
—Bien entonces. Como le decía… amaba a las dos a la vez. Una era alegre y la otra melancólica.
—¿Como las dos primas de El cazador furtivo[3]?
—Precisamente. ¡Oh, el Freischütz! Una de mis frases favoritas está ahí… y en los bosques, en los días de tormenta, muy a menudo…
(Aquí el narrador se detuvo, mirando el aire fijamente, escuchando… inmóvil… como si escuchase sus queridas armonías eólicas, unidas indudablemente a la romántica melodía de Weber que acababa de mencionar. Palideció. Algunas lágrimas aparecieron bajo sus párpados. Tuve cuidado de no perturbar su sueño extático. Le admiraba. Le envidiaba, incluso. Permanecimos un rato en silencio. Finalmente se enjugó los ojos y tomó su vaso.)
—Perdón, señor –continuó–, por mi falta de consideración, al dejarme llevar por mis recuerdos. Es que… verá usted… Weber me hubiera comprendido, como yo le entiendo a él. No me hubiera tomado por un borracho, ni por un loco, ni por un santo. Él llevó mis sueños a la realidad o, al menos, hizo que la gente vulgar experimentase mis sentimientos.
—¡La gente común! Mire a su alrededor, camarada, y dígame cuántos individuos siquiera cayeron en la cuenta de esa frase cuyo solo recuerdo acaba de emocionarle a usted y que creo saber cuál es: el solo de clarinete sobre el trémolo, en la obertura. ¿No es así?
—¡Sí, sí! ¡Caray!
—Bien, puede usted citar esta melodía sublime a cuantas personas quiera y verá que, entre cien mil que hayan escuchado El cazador furtivo, ni siquiera diez de ellas recordarán la existencia de este pasaje.
—Es posible. Dios mío, qué mundo este… Volviendo al tema, mis dos amantes eran en verdad las dos heroínas de Weber. Incluso se llamaban Annette y Ágata, como en el Freischütz. Nunca supe a cuál de las dos quería más. Con la alegre me encontraba siempre triste y, sin embargo, la melancólica me alegraba.
—No es extraño. Es propio de la condición humana.
—Puedo confesar que me encontraba terriblemente feliz. Este doble amor me hizo olvidar en parte mis conciertos celestiales y, en cuanto a mi vocación religiosa, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No hay nada como el amor de dos jóvenes muchachas, la una alegre y la otra soñadora, para quitarle a uno las ganas de ser sacerdote y el gusto por la teología. El señor cura no se dio cuenta de nada. Ágata no sospechaba mi amor por Annette ni ésta mi pasión por Ágata, por lo que permanecí una temporada alegrándome y entristeciéndome alternativamente: un día lo uno y otro día lo otro.
—¡Diablos! Debía usted de poseer una fuente inagotable de alegría y tristeza si esa situación se prolongó mucho tiempo.
—No sé hasta qué punto era así, porque un nuevo incidente, más grave que los anteriores sucesos de mi vida, me arrancó pronto de los brazos de mis amadas y de las lecciones del buen cura: Yo estaba un día inventando versos melancólicos junto a Annette, que se reía cariñosamente de lo que ella denominaba mi aire de perrillo moribundo. Yo cantaba, acompañándome del arpa, uno de mis poemas más apasionados, que había inventado en una época en la que ni mi corazón ni mis sentidos se habían aún expresado. Dejé de cantar por un momento… reposaba mi cabeza en el hombro de Annette y besé su mano con ternura. Me pregunté cuál podía ser la misteriosa facultad que me había permitido encontrar en la música la expresión del amor, antes incluso de que la más mínima chispa de este sentimiento me hubiera sido revelada. Ella exclamó, conteniendo apenas un nuevo ataque de hilaridad, mientras me besaba:
—¡Qué tonto eres! Pero no importa, aunque no me hicieras reír te amaría incluso más de lo que ese extraño novio de Ágata, el tal Franz, la ama a ella.
—¿Qué novio?
—El de Ágata. ¿No sabías que tiene novio? Va a verla siempre que yo estoy contigo. Es un secreto que me ha confiado ella.
Puede usted tal vez pensar que me precipité, con un grito de furor, a exterminar a Franz y a Ágata. En absoluto. Poseído por una cólera fría, cien veces más terrible que los grandes arrebatos, fui a esperar a mi rival a la puerta de nuestra amante y, sin pararme a pensar que nos estaba engañando a los dos y que él tenía los mismos motivos que yo para estar enfadado (ni siquiera le hice conocer la causa de mi agresión), le insulté de tal manera que convinimos en batirnos sin testigos a la mañana siguiente. Y sí, nos batimos, señor. Y yo… un vaso de vino, por favor… entonces… ¡a su salud!... le saqué un ojo.
—¿Se batieron a espada?
—No, señor. Con escopeta, a cincuenta pasos. Le metí una bala en el ojo izquierdo que le dejó tuerto.
—Y le mató, supongo.
—Oh, sí, señor. Cayó muerto al instante.
—¿Apuntó al ojo izquierdo?
—Ciertamente no, señor. Sé que me considerará usted algo torpe… ¡A cincuenta pasos!... Había apuntado al ojo derecho, pero cuando le tenía en el objetivo, esa pérfida Ágata vino a mi mente e hizo que mi mano temblase, porque puedo jurar sin vanidad que, en cualquier otra ocasión, hubiera sido incapaz de cometer un error tan ordinario. De cualquier modo, tan pronto como le vi caer a tierra, mi cólera y mis dos amantes desaparecieron juntas. Ya sólo pensaba en una cosa: escapar de la justicia, a la que imaginaba pisándome los talones. Como nos habíamos batido sin testigos, fácilmente sería considerado un asesino. Huí a las montañas, tan rápido como pude, sin ni siquiera pensar en Annette ni en Ágata. En un momento se me había curado mi pasión por ellas, como ellas me habían curado de mi vocación por la teología. Esto me demostró claramente que, en mi caso, el amor a las mujeres es al amor a Dios, como el amor a la vida es al de las mujeres; y que la mejor forma de olvidar a dos novias es disparar una bala en el ojo izquierdo del primer amante que se les presente. Si alguna vez tiene usted un doble amor como el mío y no se encuentra a gusto, le recomiendo que proceda de la misma manera que yo.
Vi que el hombre comenzaba a exaltarse. Se mordía el labio inferior mientras hablaba y reía silenciosamente de una forma extraña.
—Está usted cansado –le dije–. Salgamos a fumar un cigarro y después podrá continuar y acabar su historia.
—Como quiera.
Tomó su arpa y tocó con una mano el tema completo de la Reina Mab. Pareció entonces recobrar su buen humor y salimos. Yo murmuraba:
—¡Vaya un tipo raro!
Y él:
—¡Vaya una pieza rara!
—Viví en las montañas unos días –retomó mi curioso compañero–. Con la caza que me procuraba, tenía suficiente para sobrevivir y los campesinos nunca negaban un trozo de pan a un cazador. Finalmente llegué a Viena, donde tuve que vender mi fiel escopeta para comprar esta arpa con la que me gano la vida. A partir de aquel día adopté el oficio de mi padre al convertirme en músico ambulante. Tocaba en plazas públicas, por las calles, bajo las ventanas de aquellas personas que yo consideraba carentes de sentimiento alguno hacia la música. Les aburría con melodías rudas y siempre me lanzaban algunas monedas para librarse de mí. De esa forma gané bastante dinero gracias al señor consejero K***, a la baronesa C***, al barón S*** y a otros veinte Midas, habituales del teatro de la Ópera Italiana. Un músico vienés al que conocí, me había dado sus nombres y direcciones. Los aficionados «de profesión» me escuchaban con interés. No obstante, a excepción de dos o tres, rara vez alguno de ellos me daba alguna cosa. Mi colecta principal la realizaba en los cafés, por la tarde, entre los estudiantes y artistas. De este modo, como ya le he dicho, fui testigo de la discusión a propósito de una de sus obras, la Reina Mab, que excitó mi curiosidad por verla. ¡Qué extraña obra! Desde entonces, he frecuentado a menudo los barrios y pueblos que se extienden por la ruta que viene usted siguiendo, y he realizado numerosas visitas a la hermosa ciudad de Praga. ¡Ah, señor! ¡He ahí una villa musical[4]!
—¿De veras?
—Ya lo verá. No obstante, esta vida errante resulta a la larga muy cansada. En ocasiones pienso en mis dos buenas amigas. Me imagino que perdonaría con alegría a Ágata, pero Annette me engañaba, como yo a ella… Además, apenas se gana lo suficiente para vivir. El arpa es una ruina, hay que cambiar las cuerdas continuamente… con la más ligera lluvia, o se rompen o se hinchan hacia la mitad, lo que altera su timbre y las vuelve sordas y discordantes. No tiene usted idea de lo que esto me cuesta.
—¡Ah, mi querido amigo! No se queje tanto. ¡Si usted supiera cuántas cuerdas más caras que las suyas, porque las hay de entre sesenta mil e incluso cien mil francos, se estropean y se rompen a diario en las grandes salas de concierto, para la desesperación de compositores y directores! Las tenemos con un sonido exquisito y potente que, con el accidente más leve, se echan a perder. Un poco de calor, un mínimo de humedad, un… nada, y aparece ese abultamiento hacia la mitad del que usted hablaba, que destruye la pulcritud y el encanto. ¡Cuántas obras no pueden ejecutarse entonces! ¡Cuántos compromisos hay que cancelar! Los gerentes, desesperados, se apresuran en escribir a Nápoles, país de buenas cuerdas, pero casi siempre en vano. Es necesario mucho tiempo y mucha suerte para llegar a reemplazar una prima[5] de primer orden.
—Es posible, señor. Pero sus desastres no me consuelan de mis miserias. Le contaré, para salir de esta embarazosa situación, que acabo de emprender un proyecto que usted, sin duda, aprobará. De dos años a esta parte he alcanzado una verdadera habilidad con mi instrumento, que ahora manejo con virtuosismo. Pienso que puedo hacer buen negocio ofreciendo conciertos en las grandes ciudades francesas e incluso en París.
—¡En París! ¡Conciertos en Francia! ¡Ja, ja, ja! ¡Deje que me ría yo ahora! ¡Ja, ja! ¡Vaya un hombre curioso! No me río de usted. ¡Ja, ja, ja! Es como la risa bienintencionada que le producía mi scherzo.
—Perdone usted, pero no entiendo qué he dicho que le resulte tan gracioso.
—Me dice usted, ¡ja, ja, ja!, que pretende hacerse rico dando conciertos en Francia. Debe de ser el humor de Estiria. Escuche, le diré algo. Para empezar, en Francia… espere un momento… que estoy sofocado. En Francia existe un impuesto que grava a todo aquel que dé un concierto.
—¡Vaya por Dios!
—Hay gente cuyo oficio es el de percibir (es decir, recaudar) un octavo de las ganancias brutas generadas en cada concierto. En ocasiones, si así lo requieren, se les permite hacerse incluso con un cuarto de las ganancias. De este modo, si viene usted a París y organiza por su cuenta y riesgo un concierto o una representación musical, debe pagar por la sala, la iluminación, la calefacción, la publicidad, los copistas y los intérpretes. Como no es usted famoso, dese por satisfecho si consigue una recaudación de ochocientos francos. Los gastos ascenderán, al menos, a seiscientos. Le quedan doscientos de beneficio. Sin embargo no le quedará nada, porque, tal como indica la ley, llegará el recaudador y se los embolsará mientras le saluda, porque ante todo es muy educado. Si, como es más probable, no consigue más que los seiscientos justos para cubrir gastos, el recaudador no renunciará a su octavo, así que, además, se le multará con setenta y cinco francos por haber cometido la insolencia de querer hacerse un hueco en París y pretender vivir allí honestamente del producto de su talento.
—¡No es posible!
—No, verdaderamente es inconcebible, pero así es. Por cortesía le he dicho que podría recaudar usted en taquilla entre seiscientos y ochocientos francos. No creo que siendo desconocido, pobre y arpista, alcanzase siquiera los veinte espectadores. Esa es la verdad. Hasta los virtuosos más grandes y famosos han experimentado en Francia los efectos del capricho y la indiferencia del público. En el vestíbulo de un teatro de Marsella me mostraron un espejo que Paganini había roto, presa de la cólera, al encontrar la sala vacía en uno de sus conciertos.
—¡Paganini!
—Paganini. Quizás hacía demasiado calor aquel día. Debo decirle que en nuestro país hay algunas circunstancias con las que el genio musical más extraordinario, más brillante y más indiscutible, no podría combatir. Ni en París ni en provincias hay un público que ame tanto la música como para desafiar el calor, la lluvia o la nieve, sólo por escuchar un concierto. Nadie retrasa o adelanta unos minutos la hora de su almuerzo. Se va a la Ópera o a un concierto sólo si esto no causa inconveniente (y si no es caro, por supuesto), y si no se tiene absolutamente nada mejor que hacer. Tengo la firme convicción de que no se encontraría un individuo entre mil que quisiera escuchar al virtuoso más sorprendente tocar la más sublime obra maestra, si tuviera que hacerlo solo y en una sala sin iluminar. No hay una persona entre mil que, dispuesta a pagar por su entrada cincuenta francos como deferencia a un artista, pague veinticinco por una obra maestra si ésta no está de moda. Porque incluso las obras maestras están sometidas al arbitrio de las modas. Nadie sacrifica, por la música, ni una cena, ni un baile, ni un simple paseo; ni mucho menos una carrera de caballos o una sesión en el tribunal de lo penal. Se va a ver una ópera si es nueva y si es interpretada por la diva o el tenor en boga. Se va a un concierto si hay algo curioso o interesante, como una especial rivalidad u hostilidad entre dos virtuosos famosos. No se trata de admirar su talento, sino de saber cuál de los dos será vencido. Es otra especie de carrera de obstáculos o de combate de boxeo. Uno va al teatro a aburrirse durante cuatro horas, o a una sala de conciertos clásicos a aparentar la extenuante tarea de fingir entusiasmo, porque las entradas son muy demandadas y hace bonito detentar un palco propio. Se asiste principalmente a ciertos estrenos, pagando incluso precios desorbitados, si los gerentes o los autores se están jugando esa noche su fortuna o su futuro a todo o nada. En ese caso, el interés es inmenso. Apenas hay preocupación por estudiar la nueva obra, por encontrar sus momentos hermosos y disfrutarlos. Sólo interesa saber si fracasará o no. Según si la suerte es favorable o contraria, dependiendo de si el sentido del movimiento caiga hacia un lado o hacia el otro en virtud de causas ocultas e inexplicables, producidas por algún mínimo incidente, se tomará parte de la noble opinión mayoritaria. Se aplastará al vencido si la obra es condenada y se llevará al autor a hombros si obtiene éxito, sin haber comprendido, para ello, la mínima parte de la obra. En una de estas noches, no importa que haga frío o calor, que granice o que haga viento, que cueste cien francos o cien céntimos: hay que verlo. ¡Es una batalla! A menudo, incluso, una ejecución.
En Francia, mi querido amigo, uno tiene que preparar a su público, del mismo modo que se prepara a un caballo de carreras. Es un arte especial. Hay artistas verdaderos que no consiguen nunca aleccionar al público y otros que, siendo abiertamente mediocres, son verdaderos aleccionadores. ¡Afortunados aquellos que poseen a la vez estas dos infrecuentes cualidades! En ocasiones, incluso los más prodigiosos, según este criterio, encuentran la horma de su zapato en los flemáticos habitantes de ciertas ciudades de costumbres antediluvianas, lugares dormidos que nunca fueron despertados, que, por su indiferencia hacia el arte, viven dedicados al culto a la economía.
Esto me recuerda una vieja anécdota, muy original, de hace unos siete u ocho años, sobre Liszt y Rubini[6] que tal vez usted no conozca. Se habían asociado para acometer un asalto musical contra las ciudades del norte. Verdaderamente, si en alguna ocasión dos de esos aleccionadores que al mismo tiempo son artistas unieron sus fuerzas para domar a un público, éstos son esos dos incomparables virtuosos. Como decía, Rubini y Liszt (entiéndame bien: Liszt y Rubini), llegan a una de esas nuevas Atenas y anuncian su primer concierto. No se les niega nada: ni anuncios publicitarios ingeniosos, ni carteles gigantes, ni un atractivo y variado programa. Pero nada de eso obtiene resultado. Llega la hora del concierto, nuestros dos leones suben al escenario… pero allí no había ni cincuenta personas. Rubini, indignado, se negó a cantar. La cólera le apretaba la garganta.
—Al contrario –le dijo Liszt–. Debes cantar como nunca. Este reducido público es, evidentemente, la elite de los aficionados de esta región y hay que tratarlo en consecuencia. Hoy hay que lucirse. ¡Por nosotros!
—Y dando ejemplo como nadie, toca magníficamente su primera pieza. Rubini canta a continuación, sin interés, en un registro medio, casi con desdén. Vuelve Liszt e interpreta la tercera pieza. Entonces, dirigiéndose al borde del escenario y saludando con donaire a la audiencia, dice:
—Señores y señora –sólo había una–, creo que ya hemos tenido suficiente música por hoy. Preferiría, si son tan amables, que nos acompañasen a cenar.
Hubo un momento de indecisión entre los cincuenta convidados, pero tras unos segundos considerando una proposición tan atractiva, nadie pudo rechazarla. La invitación le costó a Liszt mil doscientos francos. Lógicamente, no repitieron la experiencia, pero en eso se equivocaron. No hay duda de que en el segundo concierto el público hubiera abarrotado la sala… con la esperanza de cenar.
Fue un ejemplo de aleccionamiento magistral… al alcance de cualquier millonario.
Un día me encontré con uno de nuestros más destacados pianistas-compositores, que venía, decepcionado, de una ciudad portuaria en la que había querido actuar.
—Ni siquiera he visto la posibilidad de dar allí un concierto –me dijo seriamente–. Acababan de llegar los preciados arenques y no se pensaba en otra cosa por toda la ciudad. ¿Cómo voy a competir yo con un banco de arenques?
Comprobará usted, mi querido amigo, que el aleccionamiento no es cosa fácil, sobre todo en las ciudades de segunda categoría. No obstante, una vez que hemos dedicado ya un espacio considerable al sentido crítico de las mayorías, uno debe hacer referencia a una cantidad importante de groseros, obsesionados con importunar y hostigar a este pobre público, desde la soprano al bajo profundo, desde el solista de flageolet hasta el bombardón[7]. El más insignificante rascador de guitarras, el más torpe machacador de teclas, el más grotesco tarareador de melodías insulsas, aspira a adquirir un renombre a base de conciertos. He oído que alguien ha llegado a ofrecer un concierto de guimbarda[8] en París… Sólo así se pueden comprender los verdaderos tormentos, dignos de piedad, a que son sometidos los patrones de los pisos de alquiler. Los patrones de estos virtuosos, revendedores de entradas, son unos abejorros de cuya molesta picadura es inútil prevenirse. Son capaces de emplear todo tipo de subterfugios y de picardías diplomáticas para colocar a la pobre gente rica unos cuantos de esos papeles cuadrados que llamamos entradas de concierto. Sobre todo cuando es a una mujer hermosa a quien se ha encomendado la cruel tarea de revender unas entradas, hay que ver con qué despotismo bárbaro grava su impuesto sobre jóvenes y viejos que hayan tenido la suerte de encontrarla.
—Señor A***, he aquí tres entradas que la señora *** me ha encargado que os dé; debe usted darme treinta francos. Señor B***, todos sabemos que es usted un gran músico; ha conocido usted al preceptor del sobrino de Grètry[9] e incluso vivió en una casa de Montmorency vecina a la del maestro; tengo dos entradas para un maravilloso concierto al que no puede dejar de asistir; sólo tiene que darme veinte francos. Mi querida amiga, el invierno pasado gasté más de mil francos en entradas para los protegidos de tu marido; él no pondrá objeciones si le muestras el precio de estas cinco butacas: son cincuenta francos. ¡Ah, Señor C***! Usted, que es un artista verdadero, seguro que apoya el talento musical y desea asistir a escuchar a este encantador niño (o este interesante joven, o esta buena madre de familia, o este pobre muchacho al que hay que librar del reclutamiento, etc.); aquí tiene dos entradas; me debe un luis y le concedo crédito hasta la noche.
Y así día tras día. Conozco personas que, durante los meses de febrero y marzo, cuando este azote hace verdaderos estragos en París con mayor crueldad, se abstienen de poner un pie en los salones de sociedad por temor a ser desvalijadas. No profundizaré en las inevitables secuelas que derivan de estos famosos conciertos; ese trabajo corresponde a algunos desafortunados críticos y me llevaría demasiado tiempo describirle sus tribulaciones. No obstante, desde hace poco, los críticos no son los únicos que sufren. Puesto que, en la actualidad, todos los virtuosos, arpistas de boca o de otro tipo, que han hecho París (en Francia, en el argot del oficio, se denomina así al hecho de conseguir dar un concierto allí), se creen en la obligación de exportar su arte, importunan a muchas gentes honestas que no han tenido la prudencia de ocultar sus relaciones sociales. Se trata de obtener de estos unas cartas de recomendación; se trata de convencerlos para que escriban a algún inocente banquero, a algún amable embajador, a algún generoso amigo de las artes, informando de que la señorita C*** va a ofrecer conciertos en Copenhague o en Ámsterdam, que tiene un talento especial y que, por tanto, le gustaría que se la promocionase (comprando una buena cantidad de las entradas). Estas tentativas obtienen, en general, los resultados más desoladores para todo el mundo, sobre todo para los virtuosos recomendados. Me contaban en Rusia, el invierno pasado[10], la historia de una cantante de arias y de su marido, que, después de haber hecho sin éxito Petersburgo y Moscú, se creían a pesar de todo lo suficientemente recomendables como para rogar a un rico protector que les introdujera en la corte de un sultán. Había que hacer Constantinopla. Nada menos. Ni siquiera Liszt se había atrevido con semejante viaje. Puesto que Rusia se había mostrado glacial con ellos, quisieron tentar la fortuna bajo unos cielos cuya clemencia es proverbial, y comprobar si, por azar, los turcos pudieran no ser grandes amantes de la música. En consecuencia, he aquí a nuestros esposos, bien recomendados, siguiendo, como los reyes magos, la pérfida estrella que les guiaba hacia Oriente. Llegan a Pera[11]. Sus cartas de recomendación, efectivamente, producen su efecto. El serrallo les es abierto. Madame será admitida para cantar sus arias ante el Guardián de la Sublime Puerta, ante el líder de los creyentes. Me pregunto si merece la pena ser sultán cuando, por obligación, uno tiene que verse expuesto a semejantes contratiempos. Se les permite ofrecer un concierto en la corte. Cuatro esclavos negros cargan con un piano. El esclavo blanco, el marido, carga con el chal y las partituras de la cantante. El inocente sultán, que en absoluto sospecha nada de lo que le espera, toma asiento sobre una pila de almohadones, rodeado por sus principales oficiales y flanqueado por su dragomán principal. Alguien se encarga de encenderle el narguile. Lanza una nube de humo perfumado y la cantante, preparada en su puesto, comienza esta romanza de Panseron:
Je le sais, vous m’avez trahie,
Une autre a mieux su vous charmer.
Pourtant, quand votre coeur m’oublie,
Moi, je veux toujours vous aimer.
Oui, je conserverai sans cesse
L’amour que je vous ai voué;
Et si jamais on vous délaisse,
Appelez-moi, je reviendrai[12].
Aquí el sultán hace un signo al traductor y le dice, con ese laconismo de la lengua turca del que Molière nos dejó tan bellos ejemplos en El burgués gentilhombre:
—¡Naoum!
Y el intérprete:
—Señor, Su Alteza me ordena que le comunique que la señora haga el favor de callarse inmediatamente.
—Pero… si apenas ha comenzado… Sería una mortificación.
Durante este diálogo, la desafortunada cantante continúa, entornando los ojos, vociferando el aria de Panseron:
Si jamais son amour vous quitte,
Faible, si vous la regrettez,
Dites un mot, un seul, et vite
Vous me verrez à vos cotés[13].
Nuevo signo del sultán que, acariciando su barba, lanza por encima del hombro otra palabra al traductor:
—¡Zieck!
El traductor al marido (la mujer canta sin parar el aria de Panseron):
—Señor, el sultán me ordena que le diga que si su esposa no deja de cantar al instante, la hará arrojar al Bósforo.
Esta vez, el atemorizado esposo no duda; tapa con su mano la boca de su mujer interrumpiendo con brusquedad el tierno estribillo.
Appelez-moi, je reviendrai,
Appelez-moi, je…
Gran silencio, interrumpido únicamente por el sonido de las gotas de sudor de la frente del marido al caer sobre la tapa del pobre piano. El sultán permanece inmóvil. Nuestros dos viajeros no se atreven a retirarse cuando una nueva palabra, «¡Boulack!», sale de sus labios entre otra bocanada de tabaco. El intérprete:
—Señor, su Alteza me ordena que le diga que desea verle bailar.
—¿Bailar? ¿Yo?
—Sí, usted, señor.
—Pero yo no soy bailarín. Ni siquiera soy artista. Acompaño a mi mujer en sus viajes, llevo sus partituras, su chal, eso es todo… no sabría, verdaderamente…
—¡Zieck! ¡Boulack!– interrumpe el sultán con sequedad mientras exhala una amenazante nube negra.
El intérprete se apresura, entonces, a traducir:
—Señor, Su Alteza me ordena que le diga que si usted no baila inmediatamente, le hará arrojar al Bósforo.
No había posibilidad de replicar, así que ahí estaba nuestro desdichado marido brincando de la forma más grotesca, hasta el momento en que el sultán, acariciando una vez más su barba, grita con una terrible voz:
—¡Daioum be boulack Zieck!
El intérprete:
—Suficiente, señor. Su Alteza me ordena que le diga que debe usted retirarse con la señora, y no más tarde de mañana, y que si, en alguna ocasión, vuelven ustedes a Constantinopla, les hará arrojar a ambos al Bósforo.
¡Sultán sublime! ¡Crítico admirable! ¡Qué magnífico ejemplo nos has dado! ¡Ojalá tuviésemos el Bósforo en París!
—La crónica ya no indica si la desafortunada pareja continuó viaje hacia China ni si la primorosa cantante obtuvo cartas de recomendación para el Celeste Emperador, jefe supremo del Reino Medio. Es bastante probable, porque no se volvió a oír hablar de ella. El marido, en este caso, o bien habrá encontrado un miserable fin en el río Amarillo, o bien habrá conseguido el puesto de primer bailarín del Hijo del Sol.
—De todos modos –retomó el arpista–, esta última anécdota no prueba nada contra París.
—¿Cómo? ¿Quiere decir que no ve la relación? Esta historia prueba, primero, que París, en su estado continuo de fermentación, alumbra tantos músicos de todo tipo y talento, e incluso sin talento alguno, que éstos, bajo pena de devorarse los unos a los otros como ciertos microorganismos infusorios, son obligados a emigrar y, segundo, que la guardia que vela a las puertas del serrallo no puede defender de los músicos actuales ni al mismísimo emperador de los turcos[14].
—Es muy triste –dijo el arpista, suspirando–. Veo que no daré ningún concierto. Es igual. Iré a París de todas formas.
—Oh, sí. Venga a París. Nadie se opone a ello. Es más, con toda seguridad obtendrá usted cuantiosas ganancias si pone en práctica el ingenioso sistema que empleó en Viena para hacer pagar por la música a gentes a quienes no les gusta. A este respecto, puedo serle de gran utilidad indicándole una cantidad de ricos que la detestan como nadie. Incluso aunque fuese a tocar al azar ante todas las casas de cierta apariencia, podría estar seguro de tener éxito una vez de cada dos. No obstante, para que no pierda tiempo improvisando, tome nota de estas direcciones cuya infalibilidad puedo garantizarle.
Primero: rue Rouot, frente al ayuntamiento.
Segundo: rue Favart, al lado de la rue d´Amboise.
Tercero: place Ventadour, frente a la rue Monsigny.
Cuarto: rue Rivoli, no sé el número de la casa, pero cualquiera se lo indicará.
Quinto: place Vendôme, todos los números son excelentes.
Hay una multitud de casas estupendas en la rue Caumartin. Infórmese además de las direcciones de nuestros leones más célebres, de nuestros compositores populares, de la mayor parte de los libretistas de ópera, de los principales propietarios de palcos del Conservatorio, de Ópera y de la Ópera italiana. De todo esto puede sacar usted lingotes de oro. No olvide sobre todo la rue Rouot; vaya allí todos los días. Es el cuartel general de sus posibles contribuyentes.
En ese momento, la campana anunció la salida del convoy. Ofrecí mi mano al arpista ambulante y me dirigí a mi vagón.
—¡Adiós, amigo! Nos veremos en París. Si se organiza bien y sigue mis instrucciones, hará fortuna allí. Le recuerdo una vez más la rue Rouot.
—Y yo le recuerdo mi remedio contra el amor doble.
—¡Sí, adiós!
—¡Adiós!
El tren de Praga inició su marcha. Aún durante un tiempo pude ver al estirio soñador que, apoyado en su arpa, me seguía con la mirada. El ruido de los vagones me impedía escucharle, pero por el movimiento de los dedos de su mano izquierda reconocí que estaba tocando el tema de la Reina Mab y, por el de sus labios, adiviné que, en el mismo momento en que yo decía una vez más: «¡Vaya un tipo raro!», él estaba diciendo:
—¡Vaya una obra rara!
***
Silencio… Los ronquidos del viola y los del bombero, que terminó por seguir su ejemplo, se distinguen entre los académicos contrapuntos del oratorio. De cuando en cuando, el sonido simultáneo del voltear de páginas por parte de los fieles que leen el santo libreto proporciona un agradable efecto de diversidad sobre la monotonía de las voces y los instrumentos.
—¿Ya ha acabado? Se me ha hecho corto –me pregunta el primer trombón.
—Es muy amable por su parte, pero es mérito del oratorio que mi narración parezca interesante. La verdad es que sí, ya he acabado. Mis historias no son como esta fuga, que parece que va a durar hasta el día del juicio final: ¡No la pares ahí, pedazo de burro! ¡Continúa siempre con lo mismo! Muy bien. ¡Ahora invierte el sujeto! Podemos decir lo mismo que madame Jourdain dice de su marido: Tan estúpido visto desde atrás como desde delante.
—¡Paciencia! –dice el trombón–. Sólo quedan seis arias grandes y ocho fugas cortas.
—A ver quién lo aguanta.
—Seamos realistas: esto es inaguantable. A dormir todo el mundo.
—¿Todos? No sería prudente. Como en un barco, alguien debe quedarse de guardia. En dos horas hacemos el relevo.
Se escoge a tres contrabajistas para hacer la primera guardia y el resto de la orquesta cae como un solo hombre.
En cuanto a mí, me deshago cuidadosamente de mi violista, que parece haber inhalado un frasco de cloroformo, se lo endoso al muchacho empleado de la orquesta y me escabullo. Llueve a cántaros. Escucho el sonido de los canalones y me dejo embriagar por esta refrescante armonía.
[1] La respuesta de Corsino confirma las sospechas que el lector aún pudiera albergar acerca de su identidad, pues es el propio Berlioz quien transmite sus ideas a través del personaje.
[2] Se trata del scherzo perteneciente a su sinfonía dramática Romeo y Julieta (1839).
[3] Der Freischütz de Weber, una de las óperas que marcaron la juventud de Berlioz. Véase la tercera tertulia.
[4] Berlioz, en sus memorias, hace referencia a la esencia musical de dicha ciudad y del pueblo bohemio en general: «Los bohemios son, en general, los mejores músicos de Europa. El amor sincero hacia la música y una predisposición innata hacia ella están presentes en todas las clases sociales» (Memorias, Segundo viaje por Alemania, 6.ª carta).
[5] En español, se emplea la palabra prima para denotar la primera cuerda, mi, del violín. Berlioz realiza una broma al utilizar el término chanterelle, puesto que, en este contexto napolitano, parece identificar los términos prima y prima donna.
[6] Giovanni Battista Rubini (1794-1854), tenor italiano representante del belcantismo decimonónico de Donizetti y Bellini. Berlioz hace referencia a él en numerosas ocasiones. Creó escuela en su uso del vibrato y era conocida su capacidad para emocionar al público.
[7] El flageolet era una variante popular del oboe, que el mismo Berlioz aprendió a tocar con cierta soltura en su adolescencia en La Côte. Bombardón es una denominación coloquial que emplea el autor para el instrumento bajo de la familia del metal. Normalmente, Berlioz emplea el término ophicleide para referirse a este instrumento.
[8] Arpa de boca.
[9] André Ernest Modeste Grétry (1741-1813) fue un prolífico compositor nacido en Lieja cuyo estilo llegó a constituir una fuente de inspiración para Berlioz y los hijos musicales de la Revolución.
[10] El primer viaje a Rusia de Berlioz tuvo lugar en el año 1847. Sus conciertos en Moscú y San Petersburgo resultaron económicamente rentables para él. En el capítulo 55 de sus memorias, ofrece una magnífica descripción del viaje, en la que recuerda el destino del ejército napoleónico.
[11] Distrito antiguo de la parte europea de Estambul, en el Bósforo.
[12] Lo sé: me habéis traicionado, / otra os ha enamorado. / Sin embargo, cuando vuestro corazón me olvide, / yo siempre os amaré. / Sí, conservaré siempre / el amor que os prodigué. / Y si vuestro amor os abandona, / llamadme, yo volveré.
[13] Si su amor os abandona, / si vos, débil, la añoráis, / decid una palabra, una sola, y presto / a vuestro lado me veréis.
[14] Referencia a la Stanza de consuelo al señor de Perrier por la muerte de su hija, de François de Malherbe: «… La guardia que vela a las puertas del Louvre no defiende a su rey». Se trata de un poema que Berlioz conocía bien y que gustaba de citar. De hecho, en este mismo libro volverá a hacerlo en la tertulia vigésimo primera.