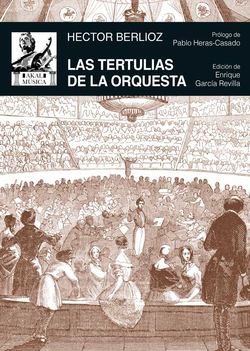Читать книгу Las tertulias de la orquesta - Hector Berlioz - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSéptima tertulia
Estudio histórico y filosófico. De viris illustribus urbis romae. Una mujer romana. Vocabulario de la lengua romana
Hoy representan una ópera italiana moderna muy aburrida.
Un hombre del público, abonado a la temporada, que, las tardes precedentes, parecía interesarse mucho por las lecturas y los relatos de los músicos, se asoma al foso de la orquesta y se dirige a mí:
—Señor, usted vive ordinariamente en París, ¿no es así?
—Sí, señor. Sobrevivo allí, aunque de forma extraordinaria y, a menudo, más de lo que quisiera.
—En ese caso, debe de estar usted familiarizado con la lengua singular que allí se habla y de la que, casi a diario, se sirven sus periódicos. ¿Podría explicarme, si hace el favor, qué quieren decir cuando, al dar cuenta de algunos incidentes, bastante frecuentes al parecer en las representaciones dramáticas, hablan de los romanos?
—Sí –dicen a la vez varios músicos–, ¿a qué se refieren en Francia con esa palabra?
—Lo que ustedes me piden, señores, es nada menos que un curso de historia romana.
—¿Qué problema hay con ello?
—Pues que temo no poseer el don de la brevedad.
—¿Qué más da? La ópera es en cuatro actos: estamos disponibles hasta las once.
—De acuerdo. Para llegar enseguida a los héroes de esta historia, no me remontaré hasta los hijos de Marte, ni a Numa Pompilio, y me saltaré las series de reyes, dictadores y cónsules. Así pues, el primer capítulo de mi historia se titulará
DE VIRIS ILLUSTRIBUS URBIS ROMAE[1]
—Nerón (vean ustedes que paso directamente a la época de los emperadores), Nerón –decía–, había instituido una corporación de hombres encargados de aplaudirle cuando cantaba en público, así que hoy en Francia se otorga el nombre de romanos a los aplaudidores de profesión, vulgarmente llamados claqueurs, a los lanzadores de flores y, en general, a todos los promotores de éxito y entusiasmo[2]. Los hay de varios tipos:
»La madre que con tanto ardor remarca a cada vecino la gracia y la hermosura de su hija, nada bella y bastante lela; esta madre que, a pesar de la ternura real que prodiga a la niña, se resignará lo antes posible a una cruel separación si le es posible entregarla a los brazos de un esposo, es lo que llamamos una romana.
»El autor que, previendo la necesidad que tendrá el año siguiente de recibir elogios por parte de un crítico al que detesta, se dedica a cantar las alabanzas de este mismo crítico, es un romano.
»El crítico, poco menos que espartano, que se deja caer en esta burda trampa, se convierte a su vez en un romano.
»El marido de la cantante que…
—Ya lo hemos comprendido.
—Sin embargo, los romanos vulgares, la multitud, el pueblo romano en fin, se compone sobre todo del tipo de hombres que Nerón fue el primero en reclutar. Por las tardes van a los teatros y a otros espectáculos a aplaudir, bajo la dirección de un jefe y de sus lugartenientes, a los artistas y las obras que este jefe se encarga de mantener.
»Existen numerosas formas de aplaudir.
»La primera, que todos ustedes conocen, consiste en hacer el mayor ruido posible golpeando las dos manos la una contra la otra. Dentro de esta primera manera, hay diferentes variedades y matices: los dedos de la mano derecha, al golpear en el hueco de la mano izquierda, producen un sonido agudo y resonante. Es el aplauso preferido por la mayoría de los artistas. Las dos manos aplicadas la una contra la otra tienen, al contrario, una sonoridad sorda y vulgar. Sólo los claqueurs noveles o los aprendices de barbero aplauden así.
»El claqueur de guante blanco, vestido como un caballero, asoma sus brazos con afectación fuera de su palco y aplaude lentamente, casi sin ruido, sólo para la vista. Parece decir a toda la sala: «¡Vean!, me digno a aplaudir».
»El claqueur entusiasmado (porque los hay) aplaude rápido, fuerte y durante un buen rato. Su cabeza, mientras dura el aplauso, mira a izquierda y derecha, y al ver que esta exhibición no resulta suficiente, patalea impaciente y grita «¡Bravóoo, bravóoo!» (fíjense en la larga duración de la o), o bien «¡Braváaa!» (éste es el resabidillo, que ha frecuentado el Teatro Italiano y sabe distinguir el femenino del masculino) y redobla su ímpetu a medida que la nube de polvo levantada por sus pataleos aumenta de espesor.
»El claqueur disfrazado de caballero a la antigua o de coronel retirado golpea la tarima con el extremo de su bastón mostrando un aire paternalista y con moderación.
»El claqueur violinista, porque tenemos muchos artistas en las orquestas de París que, para rendir pleitesía, sea al director de sus teatros, sea a sus directores de orquesta, sea a una cantante respetada e influyente, se enrolan temporalmente en la armada romana; el claqueur violinista, decía, golpea con la madera de su arco sobre el cuerpo de su violín. Este aplauso, menos frecuente que los otros, es, en consecuencia, más apreciado.
»Desgraciadamente, la cruda realidad ha enseñado a los dioses y diosas que casi no es posible distinguir cuándo el aplauso de los violinistas es irónico o serio. De ahí la sonrisa inquieta de las divinidades ante este tipo de homenaje.
»El timbalero aplaude golpeando sus timbales. Esto no ocurre más de una vez en quince años.
»Las damas romanas aplauden, a veces, sin quitarse los guantes, pero su influencia no consigue todo su efecto más que cuando lanzan un ramo de flores a los pies de su artista protegido.
»Como este tipo de aplauso resulta bastante caro, suele ser el pariente más próximo, el amigo más íntimo o incluso el artista mismo quien se ocupe del gasto. A la lanzadora de flores se le paga tanto por las flores y otro tanto por su entusiasmo. Además, es preciso contratar a un hombre o a un muchacho ágil para que, tras la primera oleada de flores, corra al postcenio a recogerlas y llevarlas de nuevo a las romanas situadas en los palcos del proscenio, que las reutilizan una segunda, e incluso una tercera vez.
»Aún nos queda la romana sensible, que llora, cae en ataques de nervios y se desmaya. Especie rara, muy difícil de encontrar, emparentada con la familia de las mujeres criticonas. Pero para no desviarnos del estudio del pueblo romano propiamente dicho, he aquí cómo y en qué condiciones trabaja.
»Imaginemos un hombre que, bien por una vocación natural e inevitable, o bien a través de unos estudios arduos, ha conseguido adquirir un verdadero talento como romano. Se presenta al director de un teatro y se dirige a él en este tono:
—Señor, dirige usted una empresa dramática de la que conozco sus puntos fuertes y débiles. En este sentido, no tiene a nadie que gestione el éxito. Confíemelo. Le ofrezco veinte mil francos al contado y una renta de diez mil.
—Quiero treinta mil al contado –responde generalmente el director.
—Diez mil francos no nos impedirán cerrar un trato así. Se los traeré mañana.
—Tiene usted mi palabra, pero exijo cien hombres para las representaciones ordinarias y al menos quinientos para todos los estrenos y los debuts importantes.
—Los tendrá, y más aún.
—¡Cómo! –dice uno de los músicos interrumpiéndome–. ¡Es el director quien recibe dinero! ¡Siempre creí que era al revés!
—Sí, señor. Estos cargos se compran y uno debe pagar por ellos como por la tasa de un agente de cambio, de un notario o de un procurador.
»Una vez negociada y garantizada su comisión, el jefe del departamento del éxito, el emperador de los romanos, recluta fácilmente su ejército entre jóvenes peluqueros, comerciantes en viaje, conductores de cabriolé a pie[3], estudiantes pobres, coristas aspirantes a suplentes, etc., que posean pasión por el teatro. Generalmente elige, como lugar para citarse con ellos, algún café de mala muerte o una taberna cercana al centro de sus operaciones. Allí los arenga y les da instrucciones y entradas de patio o de tercera galería, que estos desgraciados pagan a treinta o cuarenta sous, a veces menos, según el rango de la escala teatral que ocupe el establecimiento. Sólo los lugartenientes tienen siempre entradas gratuitas. En los días grandes, el jefe se encarga de pagar. Puede llegar a ocurrir, cuando se trata de levantar a fondo una obra nueva que ha costado mucho dinero a la dirección del teatro, que el jefe, no solamente no encuentre suficientes romanos que paguen su entrada, sino que no cuente con soldados fieles dispuestos a librar batalla por amor al arte. Entonces se ve obligado a contratar soldados hasta completar su tropa y a dar a cada hombre hasta tres francos y un vaso de aguardiente. En este caso, sin embargo, el emperador, por su parte, no recibe únicamente entradas para el patio de butacas. Son billetes de banco lo que cae de sus bolsillos, en cantidades increíbles. Uno de los artistas que figuran en la nueva obra quiere hacerse proteger de una forma excepcional. Para ello ofrece unas pocas entradas al emperador. Éste adopta su ademán más frío y responde mientras saca de su bolso un puñado de estos papelotes cuadrados:
—Vea usted –dice– que no me faltan de ésos. Lo que necesito esta tarde son hombres, y para tenerlos, estoy obligado a pagarlos.
El artista comprende la insinuación y desliza en la mano del César un billetazo de quinientos francos.
El actor que se encuentra en un rango inmediatamente superior a éste, que de tal manera se ha dejado sangrar, no tarda en conocer esta generosidad. Así pues, el temor a no ser considerado en relación a su mérito, vistos los cuidados con que va a ser tratado el anterior, le lleva a ofrecer al promotor del éxito un billete auténtico de mil francos, a veces más. Y así ocurre desde arriba hasta abajo en todo el personal dramático. Ahora comprende usted por qué y cómo al director del teatro le paga el director de la claque, y lo fácil que resulta a éste enriquecerse.
El primer gran romano que conocí en la Ópera de París se llamaba Augusto. Buen nombre para un césar. He visto pocas majestades más impresionantes que la suya. Siempre frío y con una apariencia de dignidad, hablaba poco, entregado a sus meditaciones, sus planes y a sus cálculos estratégicos. Era, no obstante, un buen príncipe que, siendo como yo un habitual del patio de butacas, a menudo me ofreció su amabilidad. Además, mi fervor al aplaudir espontáneamente a Gluck y Spontini, madame Branchu y Dérivis[4], me valió su estima particular. Habiendo hecho interpretar en esta época en la iglesia de San Roque mi primera obra (una Misa Solemne)[5], las ancianas devotas, la encargada de las sillas, la del agua bendita, los obreros y los curiosos del barrio se mostraron bastante satisfechos y yo fui tan simple como para creer que aquello había sido un éxito. ¡Qué estupidez! No tuvo, como mucho, más que un mínimo éxito. No me llevó mucho tiempo descubrirlo. Al verme, dos días después del concierto, me dijo el emperador Augusto:
—Así que debutó usted anteayer en San Roque, ¿no? ¿Por qué diablos no me lo dijo? Habríamos ido todos allí.
—No sabía que le gustase tanto la música religiosa.
—No, no es eso. Le habríamos levantado a fondo.
—¿Cómo? No se puede aplaudir en las iglesias.
—No se aplaude, no, pero se tose, se suena uno la nariz, se mueven las sillas, se arrastran los pies, se dice: «hmmm, hmmm», se alzan los ojos al cielo, y todas esas cosas, ya sabe. Habríamos hecho un buen trabajo proporcionándole un éxito rotundo, como si fuera un predicador a la moda.
Dos años más tarde, no me acordé de avisarle cuando di mi primer concierto en el Conservatorio. Sin embargo, allí se presentó Augusto con dos de sus ayudas de campo. Cuando eché un vistazo al patio de la Ópera, me tendió su mano poderosa y me dijo con un acento paternal y sincero (en francés, por supuesto):
—Tu Marcellus eris!
(Aquí Bacon golpea con el codo a su vecino y le pregunta en bajo qué significan estas tres palabras.)
—No lo sé –responde éste.
—Es de Virgilio –dice Corsino, que ha escuchado la pregunta y la respuesta–. Quiere decir: «Tú serás Marcelo».
—Ah, bien… ¿Y qué es ser Marcelo?
—¡No ser bobo! ¡Anda, calla[6]!
Normalmente, los maestros claqueurs no suelen simpatizar con los aficionados como yo. Profesan una desconfianza y cierta antipatía por estos aventureros, condotieros, jóvenes entusiasmados que vienen a la ligera y sin haber ensayado, para aplaudir desde sus butacas. Un día de estreno, en que debía haber, dicho en lengua romana, una jugada difícil, es decir, una gran dificultad por parte de los soldados de Augusto para vencer al público, yo estaba colocado por casualidad en un banco del patio que el emperador había marcado en su carta de operaciones para su uso exclusivo. Llevaba allí media hora larga recibiendo las miradas hostiles de todos mis vecinos, que parecían buscar la forma de deshacerse de mí. A pesar de tener la conciencia limpia, me inquieté sobre algo que pudiera haber hecho a estos oficiales cuando el emperador Augusto, avanzando entre su estado mayor, vino a ponerme al corriente diciéndome con cierta vivacidad, pero sin violencia ninguna (ya he dicho que él me protegía):
—Mi querido amigo, me veo obligado a molestarle. No puede usted quedarse ahí.
—¿Por qué no?
—No, no. Es imposible. Está usted en medio de mi primera línea, y ahí me corta.
Pueden creerme que me apresuré a dejar campo libre a este gran estratega.
Un extraño, desconociendo las necesidades de la posición, hubiera resistido al emperador y comprometido así el éxito de sus planes. De ahí esta opinión perfectamente motivada por una larga serie de sabias observaciones y abiertamente profesada por Augusto y por todo su ejército: «El público no sirve para nada en un teatro. No sólo no sirve para nada, sino que lo estropea todo. Mientras haya público en la Ópera, la Ópera no funcionará». Los gerentes de aquella época le trataban de loco al escucharle esas palabras. ¡Gran Augusto! No sospechaba que, pocos años después de su muerte, la justicia se rendiría ante su brillante doctrina. Es el sino de los hombres de valía: ser ignorados por sus contemporáneos y sufrir el abuso de sus sucesores.
No, jamás reinó bajo las luces de un teatro un dispensador de gloria más inteligente y más valiente. En comparación con Augusto, el que preside ahora la Ópera no es más que un Vespasiano o un Claudio. Se llama David. ¿Y así quiere tener el título de emperador? Imposible. Como mucho, sus aduladores pueden llamarle rey, únicamente a causa de su nombre.
El ilustre y sabio jefe de los romanos de la Opéra-Comique se llama Albert, aunque, en honor a su antiguo homónimo, se le llama Alberto Magno. Fue el primero en poner en práctica la audaz teoría de Augusto de excluir sin piedad al público de los estrenos. En estos días, a excepción de los críticos, que de una u otra forma también pertenecen a los viris illustribus urbis Romae, la sala está llena de arriba abajo de claqueurs.
También a Alberto Magno se debe la conmovedora costumbre de llamar a escena, al final de cada obra nueva, a todos los actores. El rey David no tardó en imitarlo y, alentado por el éxito de esta novedad, añadió la de reclamar al tenor hasta en tres ocasiones en una misma representación. Un dios que en una representación de gala no sale a saludar más que una vez, como un simple mortal, al final de la obra fiascaría, como dicen los claqueurs. De ahí que, si, a pesar de todos sus esfuerzos, David no pudiera conseguir para un tenor generoso más que este modesto resultado, sus rivales del Teatro Francés y de Opéra-Comique se burlarían de él al día siguiente:
—Ayer David lo calentó en vano.
Enseguida daré la explicación de estos términos romanos. Desgraciadamente, Alberto Magno, hastiado del poder, ha creído conveniente ceder su cetro. Al ponerlo en manos de su oscuro sucesor, podía haber dicho, como Sulla en la tragedia del señor de Jouy: «He gobernado sin miedo y abdico sin temor», en el caso de que el verso hubiera sido algo mejor. Pero Albert es un hombre inteligente que detesta la literatura mediocre, lo que podría explicar su impaciencia para abandonar la Opéra-Comique.
Otro gran hombre que no he conocido, pero cuya fama es inmensa en París, gobernaba, y creo que aún gobierna, en el Gymnase-Dramatique. Se llama Sauton. Ha hecho progresar este arte hacia un campo más amplio y nuevo. Ha establecido, a través de relaciones amistosas, la igualdad y la fraternidad entre los romanos y los autores, un sistema que David, el plagiador, se ha apresurado a adoptar. Ahora podemos encontrar un jefe de sentado familiarmente a la mesa no solamente de Melpómene, Talía o de Terpsícore, sino también a la de Apolo y Orfeo[7]. Es capaz de comprometer su firma por ellos y por ellas, los ayuda en sus problemas personales de su propio bolsillo, los protege y los ama de corazón.
Se suele citar la siguiente memorable anécdota del emperador Sauton con uno de nuestros escritores más espirituales y menos solventes: Al finalizar un cordial almuerzo en el que no escatimaron en cumplidos mutuos, Sauton, ruborizado de emoción y retorciendo su servilleta, encontró finalmente valor para decir sin excesivos balbuceos a su anfitrión:
—Mi querido D***, necesito pedirle un favor.
—¿Cuál? Dígame.
—¿Me permitiría… tutearle… llamarle por su nombre?
—Por supuesto que sí. Por cierto, Sauton, ¿me prestas mil écus?
—¡Ah, querido amigo! ¡Me haces feliz! ¡Aquí tienes! –dijo, sacando su cartera.
No puedo hacer, señores, un retrato de todos los hombres ilustres de la ciudad de Roma. Carezco de tiempo y de datos biográficos. Añadiré solamente, a propósito de los tres héroes que acabo de tener el honor de mencionar, que Augusto, Albert y Sauton, a pesar de ser rivales, mantuvieron siempre su amistad. En absoluto imitaron las guerras y perfidias de aquel triunvirato histórico de Antonio, Octavio y Lépido. Lejos de ello, cuando en la Ópera había una de esas terribles representaciones para las que era absolutamente necesario conseguir una victoria brillante, formidable y épica, que ni Homero ni Píndaro fuesen capaces de cantar, Augusto, cansado de reclutas sin experiencia, ofrecía un papel a sus dos triunviros. Éstos, orgullosos de ponerse en las manos de tan gran hombre, consentían en reconocerle como jefe y le enviaban, Albert, su incontenible falange, y Sauton, su infantería ligera, todos animados por un ardor capaz de alumbrar prodigios y ante el cual nada resiste. Se reunía en un solo ejército a estos tres cuerpos de elite, la víspera de la representación, en el patio de la Ópera. Augusto, con su plan, su libreto, sus notas en mano, organizaba para sus tropas un ensayo laborioso, escuchando en todo momento las observaciones de Antonio y Lépido, que tenían poco que decirle. Con un vistazo rápido y seguro, Augusto penetraba en el enemigo para adivinar sus proyectos, para oponerse a ellos con inteligencia y para no tratar de tentar lo imposible. ¡Qué triunfo entonces al día siguiente! ¡Qué aclamaciones! ¡Qué cantidad de ricos despojos humanos, no para ofrecerlos a Júpiter Stator, sino que eran un regalo enviado por él y por otros veinte dioses!
Éstos son los servicios sin precio aportados al arte y a los artistas por la nación romana.
¿Creerían posible, señores, que se los pudiera expulsar de la Ópera? Varios periódicos anuncian esta reforma, que nunca creeríamos aunque lo viésemos con nuestros propios ojos. La claque, en efecto, ha llegado a ser una necesidad de la época. Bajo todas las formas, bajo todas las máscaras y pretextos, se introduce en todas partes. Ella reina y gobierna en el teatro en los conciertos en la Asamblea Nacional, en los clubes, en las iglesias, en las sociedades industriales, en la prensa y hasta en los salones. Desde el momento en que veinte personas reunidas son llamadas a decidir el valor de algunos hechos, dichos o ideas de un individuo, cualquiera que se presente ante ellas, podemos estar seguros de que, al menos, un cuarto del areópago está situado cerca de los tres restantes para encenderlos, si éstos son «inflamables», o para mostrar su ardor, si no lo son.
En este último caso, que es excesivamente frecuente, este entusiasmo aislado, aunque sea preacordado, suele ser suficiente para halagar el amor propio de la mayoría de artistas. Algunos llegan a hacerse ilusiones sobre el valor real del apoyo obtenido. Otros no se las hacen, pero se complacen igualmente con el resultado. Éstos han llegado a un punto en que, a falta de hombres a sus órdenes para aplaudirles, estarían felices con los aplausos de una tropa de maniquíes, o incluso con una máquina de aplaudir, de la que ellos mismos harían girar la manivela.
Los claqueurs de nuestros teatros se han convertido en verdaderos expertos. Su oficio se eleva a la categoría de arte. Con frecuencia se admira, aunque nunca lo suficiente, en mi opinión, el maravilloso talento con el cual Augusto dirigía las grandes obras del repertorio moderno y la excelencia de los consejos que en muchas circunstancias ofrecía a los autores. Asistía, escondido en un palco de la planta baja, a todos los ensayos de los artistas antes de organizar el ensayo de su propio ejército. Entonces, cuando el maestro venía a indicarle: «Aquí ordenará usted tres salvas, allá pedirá un bis», él respondía con una seguridad imperturbable, según cada caso: «Señor, es peligroso», o bien: «Así se hará», o: «Lo pensaré, tengo aún otras ideas. Tenga preparados algunos amateurs para atacar. Si lo consiguen, les seguiré».
Podría ocurrir que Augusto se resistiera noblemente a un autor que quisiera arrancarle algunos aplausos peligrosos, y le respondiese: «No puedo, señor. Me comprometería usted ante los ojos del público, ante los de los artistas y ante los de mis colegas, que saben bien que esto no puede hacerse. Debo conservar mi reputación y también poseo mi amor propio. Su obra es complicada de dirigir, pondré en ella todo mi celo, pero no me gustaría que se me silbase».
Junto a los claqueurs profesionales, instruidos, sagaces, prudentes, inspirados y, en verdad, artistas, tenemos los claqueurs ocasionales, por amistad o por interés personal. A éstos no se les echará de la Ópera. Son los amigos ingenuos, que admiran de buena fe todo aquello que salga a escena incluso antes de encenderse las velas[8] (bien es cierto que este tipo de amigos es cada día más escaso, mientras que aquellos que critican antes, durante y después, se multiplican enormemente): los padres, claqueurs por naturaleza; los editores, claqueurs feroces, y, sobre todo, los amantes y los maridos. He aquí por qué las mujeres, entre otras muchas ventajas que poseen sobre los hombres, tienen una posibilidad de éxito más que ellos. En una sala de espectáculos o de conciertos, una mujer apenas puede aplaudir de una forma útil a su marido o amante: siempre tiene alguna otra cosa que hacer; mientras que éstos, si poseen una mínima disposición natural o una noción elemental del arte, podrían procurarse, en menos de tres minutos, mediante un hábil golpe de mano, un éxito de renovación, es decir, un éxito serio capaz de obligar a un director a renovar un contrato. Los maridos, por este tipo de operaciones, son incluso más valiosos que los amantes. Estos últimos suelen mostrar temor al ridículo. También temen in petto que un éxito brillante haga multiplicarse el número de rivales. Además, no tienen mayor interés económico en el triunfo de sus amantes. Sin embargo, el marido, que lleva la bolsa bien atada y sabe lo que pueden aportar un buqué bien lanzado, una salva oportuna, una emoción bien comunicada o una llamada a escena bien conseguida, sólo él se atreve a emplear todas las facultades que posee. Tiene los dones de la ventriloquia y de la ubicuidad. Puede estar aplaudiendo desde el anfiteatro y gritando «¡Brava!» con una voz de tenor en registro de pecho y desde allí precipitarse al pasillo de los primeros palcos para pasar la cabeza por las rendijas de las puertas que quedaron abiertas lanzando un «¡Admirable!» con voz de bajo profundo. Desde allí vuela hasta la tercera planta, desde donde, aún jadeante, hace resonar la sala con sus exclamaciones «¡Maravilloso! ¡Encantador! ¡Oh, Dios, tanto talento hiere!» con voz de soprano, imitando sonidos femeninos ahogados por la emoción. He aquí un esposo modelo, un padre de familia trabajador e inteligente. En cuanto al marido exquisito, reservado, que permanece tranquilamente en su butaca durante todo un acto y que no osa aplaudir ni siquiera los más bellos matices musicales de su media naranja, podemos decir sin temor a equivocarnos que, como marido, o bien está acabado o bien su mujer es un ángel.
¿No fue un marido quien inventó el éxito por silbido, el silbido de entusiasmo, el silbido de alta presión? Se emplea de la siguiente manera:
Si el público se encuentra demasiado familiarizado con el talento de una mujer a la que ve actuar casi a diario y parece caer en la apática indiferencia de la saciedad, se coloca en la sala a un hombre contratado y poco conocido para hacerle despertar. En el momento preciso en que la diva acaba de ofrecer una prueba manifiesta de talento, estando los claqueurs realizando su trabajo en el centro del patio de butacas, se escucha repentinamente desde un rincón oscuro el ruido de un silbido estridente e insultante. El auditorio entero se levanta entonces con indignación y rompe en aplausos vengadores con un frenesí indescriptible. «¡Qué infamia!», se grita desde todas partes. «¡Brava! ¡Bravísima! ¡Encantadora! ¡Delirio!», etc. No obstante, esta audaz artimaña exige una ejecución muy delicada. Pocas mujeres consienten en recibir la afronta ficticia de ser silbadas, por muy efectiva que resulte.
Así es la inexplicable impresión que producen los ruidos de aprobación o desaprobación en casi todos los artistas, a pesar de que no expresen ni admiración ni culpa. La costumbre, la imaginación y una cierta debilidad mental les hacen sentir gozo o pena según la forma en que el aire de una sala haya sido puesto en vibración. El fenómeno físico, independientemente de toda idea de gloria o de oprobio, es suficiente. Estoy seguro de que hay actores lo bastante aprensivos como para sufrir cuando viajan en ferrocarril, a causa del silbido de la locomotora.
El arte de la claque también reina sobre el arte de la composición musical. Los compositores son impelidos por las numerosas variedades de claqueurs italianos, aficionados o artistas, a concluir sus fragmentos con ese pegote redundante, trivial, ridículo y siempre igual, denominado cabaletta, pequeña cábala, que provoca el aplauso. Con todo, la cabaletta no les basta. Han provocado asimismo la introducción en las orquestas del gran bombo, gran cábala, que está destruyendo en este momento la música y los cantantes. Una vez hastiados del bombo, y decididos a alcanzar el éxito por los viejos métodos, han terminado por exigir a los pobres maestri la composición de dúos, tríos y coros al unísono. En algunos pasajes, llegan incluso a poner al unísono las voces y la orquesta, produciendo así un fragmento de conjunto a una sola parte, con el que parecen preferir una enorme fuerza de emisión a toda armonía, a toda instrumentación y a toda idea musical, únicamente para agradar al público y hacerle creer que la música le ha electrizado.
Los ejemplos análogos abundan en la confección de obras literarias.
En lo que respecta a los bailarines, su proceder es muy simple: lo arreglan todo con el empresario. «Usted me da no sé cuántos mil francos al mes, tantas invitaciones[9] por representación y la claque me hará una entrada, una salida y dos salvas en cada uno de mis ecos[10]».
A través de la claque, los gerentes hacen o deshacen a voluntad lo que ellos denominan éxito. Una sola palabra al jefe del patio de butacas les basta para acabar con un artista que no tenga un talento fuera de serie. Recuerdo haber escuchado decir a Augusto una noche en la Ópera, mientras pasaba revista a sus tropas antes de levantarse el telón: «¡Nada para el señor Dérivis! ¡Repito: Nada!». Su orden circuló y, efectivamente, Dérivis no obtuvo ni un solo aplauso en toda la noche. El gerente que quiera desembarazarse de un sujeto por cualquier motivo, emplea este ingenioso medio y, tras dos o tres representaciones en las que no hubo nada para el señor… o para la señora…: «Ya ve usted», dice al artista, «no puedo mantenerle aquí, su talento no complace al público». A veces ocurre, como una especie de venganza, que esta táctica fracasa cuando se emplea con un virtuoso de primer orden. «¡Nada para él!», se indica oficialmente. Sin embargo, el público, sorprendido por el silencio de los romanos, adivina de qué se trata y comienza a funcionar por sí mismo de forma oficiosa, oponiéndose con gran ardor a los hostiles intrigantes. El artista obtiene entonces un éxito excepcional, un éxito circular en el que el centro del patio no toma parte alguna. No me atrevo a afirmar, no obstante, si es mayor su orgullo por este entusiasmo espontáneo del público o su irritación por la inacción de la claque.
Soñar con desterrar bruscamente semejante institución del mayor de nuestros teatros me parece una idea tan descabellada como pretender abolir de la noche a la mañana una religión. ¿Se imaginan su desarraigo de la Ópera y la desesperación, la melancolía, el marasmo y la depresión en que caería toda su población de bailarines, cantantes, coristas, poetas, pintores y compositores? ¿Pueden figurarse el disgusto vital que se apoderaría de los dioses y semidioses cuando un silencio aterrador sucediera a las cabalettas que no hubieran sido cantadas o danzadas de forma irreprochable? ¿Pueden siquiera soñar con la rabia de los mediocres al ver a los verdaderos talentos ser ovacionados, cuando ellos, a los que antes se aplaudía siempre, no reciban ni unas palmadas? Esto sería reconocer, con una evidencia palpable, el principio de desigualdad. ¡Pero vivimos bajo una república! ¡Y la palabra Igualdad está escrita en el frontón de la Ópera! Además, ¿quién llamaría a escena al protagonista tras los actos tercero y quinto? ¿Quién llamaría a saludar a toda la compañía al final de la representación? ¿Quién reiría cuando un personaje dijese una tontería? ¿Quién iba a cubrir con sus aplausos las notas falsas de un bajo o de un tenor, para que el público no las pudiera escuchar? Se estremece uno sólo de pensarlo. Es más, la actividad de la claque forma parte del interés del espectáculo. Es bonito verla operar. Y, por si fuera poco, es cierto que si se expulsase a los claqueurs de algunas representaciones, no quedaría nadie en la sala. No, la supresión de los romanos en Francia es, afortunadamente, un sueño descabellado. Cielo y tierra pasarán, mas Roma es inmortal, y la claque no pasará.
¡Escuchen! Ahí está nuestra prima donna cantando con sentimiento, buen gusto y sencillez la única melodía de cierta calidad que hay en esta condenada ópera. Van a ver cómo no aplaude nadie … ¡Me equivoqué! Sí que se la aplaude, pero fíjense qué mal lo hacen, con qué poco espíritu. No es que falte buena voluntad en el público, pero no saben hacerlo, no hay unidad y, por consiguiente, no consiguen ningún efecto. Si esta mujer hubiera estado a cargo de Albert, la sala se habría arrancado de golpe, e incluso ustedes, que no tienen intención alguna de aplaudir, habrían secundado, de grado o por fuerza, su entusiasmo.
Señores, aún no les he hecho mi retrato de la mujer romana. Aprovecharé para ello el último acto de nuestra ópera, que comenzará enseguida. De momento, hagamos un breve descanso. Estoy cansado.
(Los músicos se alejan unos pasos e intercambian sus reflexiones mientras el telón está bajado. Tres golpes de la batuta del director sobre su atril indican que la representación va a continuar, así que mis oyentes vuelven y se agrupan atentamente a mi alrededor.)
Madame Rosenhain. Otro fragmento de la historia romana
Hace algunos años, el señor Duponchel[11] encargó una ópera en cinco actos a un compositor francés que ustedes no conocen. Sentado junto a mi chimenea, me puse a pensar, mientras tenían lugar los últimos ensayos, en los sufrimientos que el desgraciado autor debía de estar padeciendo en ese momento. Me imaginaba unos tormentos persistentes de todo tipo de los que, en París, nadie puede escapar en tal situación: ni el grande ni el modesto, ni el paciente ni el irritable, ni el humilde ni el soberbio, ni el alemán ni el francés y ni siquiera el italiano.
Me imaginaba la lentitud desesperante de los preparativos, en los que todo el mundo se dedica a malgastar el tiempo en tonterías sin importancia, cuando cada hora perdida puede suponer el fracaso de la obra. Imaginaba también los comentarios jocosos del tenor y de la prima donna, que el pobre autor se ve obligado a reír a carcajadas, a pesar de que la muerte posee su alma. Éste se apresura a replicar a sus chistes ridículos con otras estupideces peores para hacer resaltar el supuesto ingenio de los cantantes y hacer que parezca que sobresalen por su agudeza. Podía escuchar la voz del gerente dirigiéndole sus reproches y tratándole como a un empleado que no cumple sus obligaciones; recordándole el honor extremo que se hace a su obra al emplear tanto tiempo en ella; amenazándole con tirar todo por la borda si no estaba todo preparado el día fijado. Yo veía cómo el esclavo unas veces se quedaba helado y otras se sonrojaba ante las reflexiones excéntricas de su maestro (el gerente) sobre la música y los músicos y ante sus teorías fantasiosas sobre la melodía, el ritmo, la instrumentación y el estilo. En la exposición de estas teorías, nuestro querido gerente trataba, como siempre, a los grandes maestros de cretinos y a los cretinos, de grandes maestros. Sin embargo, confundía el Pireo con un nombre de hombre. Después venía a anunciar que la mezzosoprano estaba de permiso laboral y que el bajo estaba enfermo. Proponía reemplazar al artista por un debutante y hacer ensayar el papel principal a un miembro del coro. El compositor se sentía despellejado, pero tenía cuidado de no quejarse. ¡Oh! ¡Qué hermoso es soñar en el calor del hogar con el granizo, la lluvia y el aire glacial, con oscuras tormentas, bosques desnudos que gritan bajo los embates del viento invernal, lodazales en el camino, cunetas tapadas por una engañosa corteza, la obsesión creciente de la fatiga, las punzadas del hambre, los espantos de la soledad y de la noche! Sí, es hermoso imaginarlo, porque aunque el hogar de uno sea tan pequeño como la madriguera de la liebre de la fábula, no hay nada como rendirse al calor de la calma y del ocio. El descanso parece mejor cuando se escucha la tempestad desde la lejanía y cuando uno se repite a sí mismo, acariciándose la barba y cerrando piadosamente los ojos, como el gato de un cura, esta plegaria algo exaltada del poeta alemán Heinrich Heine (¡una plegaria!): «¡Dios mío! Tú lo sabes todo. Sabes que tengo buen corazón. Mi sensibilidad es viva y profunda, plena de conmiseración y simpatía por el sufrimiento del prójimo. Permite, Señor, que sea mi prójimo quien soporte mis males: yo le prodigaré tales cuidados, tan delicadas atenciones, y mi piedad será tan activa y tan sabia, que él bendecirá tu mano derecha, Señor, al recibir tales alivios y tan hermosos consuelos. ¡Pero abrumarme con el peso de mis propios dolores! ¡Oh! ¡Sería horrible! Aparta de mis labios, Señor, este cáliz de amargura».