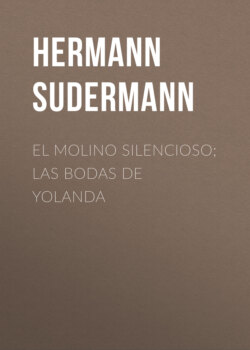Читать книгу El molino silencioso; Las bodas de Yolanda - Hermann Sudermann - Страница 5
III
ОглавлениеPasaron años... Martín acababa de llegar a la mayor edad cuando murió el molinero. Su mujer no tardó en seguirlo. No tenía consuelo desde la muerte de su esposo y se extinguió apaciblemente, sin una queja. Se hubiera dicho que no podía vivir sin las injurias con que su marido la había colmado diariamente durante veintitrés años.
Desde entonces los dos hermanos se quedaron solos en el molino. Nada extraño era que se uniesen más estrechamente aún, que tratasen de confundir sus existencias.
Sin embargo, se diferenciaban mucho en cuerpo y en alma. Martín era un mozo robusto, de espaldas cuadradas y cuello corto, que se deslizaba taciturno por entre las personas extrañas. Las cejas espesas que le caían sobre los ojos daban a su rostro un aspecto sombrío; las palabras salían penosamente de sus labios, como si el hecho solo de hablar hubiera sido para él una tortura; sin la franqueza y la profundidad de su mirada, sin la sonrisa bonachona que iluminaba a veces como un rayo de sol sus facciones duras y toscamente modeladas, se le habría tomado por un hombre odioso.
Juan era muy diferente. Dirigía con atrevimiento a todo el mundo sus miradas alegres; sobre sus labios se leía, en una risa perpetua, la indiferencia y la malicia. Su figura esbelta tenía todo el encanto de la juventud. No dejaban de notar esto las muchachas que le lanzaban al pasar miradas ardientes; y más de un confuso rubor, más de un apretón de manos expresivo, le decían: «Yo te amaría fácilmente». Juan no se cuidaba de esas cosas. No estaba aún maduro para el amor; prefería al salón de baile el ruido y movimiento del juego de bolos, a la amistad de Rosa o de Margarita la de su hermano, taciturno junto al parapeto de la esclusa.
Ambos, en una hora solemne, en medio de la paz de la noche se habían hecho la promesa de no separarse nunca y de no admitir junto a sí a una tercera persona, que llevaría el amor o el odio entre ellos.
No habían contado con el consejo real de revisión. Llegó el día en que Juan se vio obligado a hacer su servicio militar; tenía que ir muy lejos, a Berlín con los hulanos de la guardia. Ese fue para los dos un rudo golpe. Martín, como de costumbre, ocultó su pesar sin decir nada; Juan de naturaleza más animada manifestó un dolor inconsolable, hasta el punto de tener que sufrir, en el momento de la marcha, mil burlas de sus camaradas.
Pero su dolor no fue de larga duración. Las fatigas de los primeros ejercicios, el movimiento confuso de la capital, tan nuevo para él, no le dejaban lugar para abandonarse a sus ideas; solamente cuando estaba tendido sobre su catre, a la hora tranquila del crepúsculo, la melancolía y los recuerdos lo asaltaban con una violencia extraordinaria. Veía brillar entonces en la obscuridad, como un paraíso perdido, el molino en que había transcurrido su infancia y el tictac de las ruedas resonaba en su oído como un canto divino. Al sonar la diana se deshacía el encanto.
Martín era mucho más desgraciado en el molino, donde se había quedado completamente solo, pues no había que considerar compañeros suyos a los jornaleros y al viejo David, que su padre le había dejado al morir. Jamás había tenido amigos, ni en la aldea, ni en ninguna otra parte; Juan compendiaba para él todas las amistades. Silencioso y concentrado en sí mismo, vagaba al azar; su espíritu se obscureció cada vez más, se sumió en ideas tristes, y la melancolía acabó por rodearlo de tales sombras que el espectáculo de su víctima empezó a asediarlo. Tuvo bastante juicio para comprender que no podía seguir haciendo esa vida. Buscó entonces distracciones a toda costa; los domingos frecuentaba los bailes, iba a las aldeas vecinas, sobre todo para visitar a las gentes del oficio.
Resultó de esto que un buen día, al comienzo de su segundo año de servicio, Juan recibió de su hermano una carta concebida en estos términos:
«Mi querido hermano: Es preciso que te escriba aunque te incomodes conmigo. Me es imposible soportar por más tiempo la soledad, y he resuelto casarme. Mi prometida se llama Gertrudis Berling; es hija del propietario de un molino de viento de Lehnort, a dos leguas de nuestra casa. Es muy joven todavía y yo la quiero mucho. La boda se efectuará dentro de seis semanas. Si puedes, pide permiso para venir. Querido hermano, te suplico que no me guardes rencor. Sabes perfectamente que el molino será siempre tu hogar, haya o no en él, una mujer. La herencia de nuestro padre nos pertenece en común. Gertrudis te envía sus saludos. Una vez os encontrasteis los dos en la fiesta de los cazadores. Tú le gustaste mucho entonces, pero no te fijaste en ella absolutamente; y me ruega te diga que eso la contrarió bastante. Adiós. Tu fiel hermano.»
Juan era un niño mimado; para él, puesto que se casaba, Martín hacía traición al amor fraternal. A Juan le parecía que su hermano lo engañaba y cometía un atentado contra sus derechos inalienables. En el mismo lugar donde él había reinado hasta entonces como señor iba a instalarse una extraña, y su situación, en su propia casa, iba a depender de la generosidad y de la condescendencia de aquella mujer.
Las muestras de cariño que por adelantado le daba tan familiarmente la hija del molinero no lograron calmarlo ni hacerle olvidar su despecho. Cuando llegó el día de la boda no pidió permiso, y se contentó con enviar un saludo por medio de su antiguo condiscípulo Franz Maas, que justamente terminaba entonces su servicio.