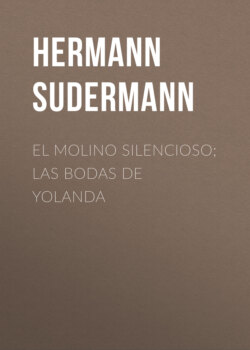Читать книгу El molino silencioso; Las bodas de Yolanda - Hermann Sudermann - Страница 7
V
ОглавлениеPor la tarde, los dos hermanos se dirigen juntos al molino. Gertrudis los sigue con los ojos, desde la ventana; Juan se vuelve, ella sonríe y oculta su cabeza detrás de la cortina.
Juan se detiene en el umbral; se apoya contra una de las hojas de la puerta y lanza una mirada de profunda emoción a la penumbra de la vieja y querida sala, mientras el ruido de las ruedas llega ensordecedor a su oído, y nubes grises de harina y vapor de agua, llevadas por la corriente de aire, le azotan el rostro.
Delante de él se alinean en su puesto las diferentes ruedas del molino. A la izquierda, cerca del muro, el viejo tamiz para la harina; después el triturador y la muela donde se mezcla el salvado a la harina; después la muela mondadora, que separa la cebada de su cáscara, y finalmente un cilindro de sistema completamente nuevo, que durante su ausencia se ha agregado a los otros. Hay también un tornillo sin fin y un tubo ascensor, como lo requiere la moda.
Martín, con las dos manos en los bolsillos del pantalón, tranquilo, satisfecho, mueve su corta pipa en la boca. Después, coge a Juan por la mano para explicarle los mecanismos nuevos; le muestra la harina fina, molida por el tornillo sin fin, pasando por el tubo ascensor, donde pequeños depósitos que suben a lo largo de una correa circular la elevan a través de dos pisos, casi hasta el techo, para volcarla luego en los tubos de seda cilíndricos, porque es preciso que pase en polvo fino a través de esa estrecha trama antes que pueda servir.
Respirando apenas, Juan escucha; caza al vuelo las frases raras, que su hermano sólo pronuncia en fragmentos, y se admira mucho al ver hasta qué punto se embrutece uno en el regimiento, pues todo eso es griego para él.
Los negocios florecen. Todas las ruedas trabajan, y los mozos del molino tienen bastante que hacer allá arriba, en la galería, echando el grano en los vertederos, y abajo, vigilando la caída de la harina y del salvado.
—Ahora tengo tres—dice Martín, señalando a los compañeros, blancos como la nieve, que tan pronto suben como bajan por la escalera.
—¿Y tienes todavía a David?—pregunta Juan.
—Naturalmente—responde Martín haciendo una mueca.
Se diría que la sola idea de que David pudiese faltar del molino lo ha llenado de terror. Juan se echa a reír:
—¿Dónde está, pues, ese pícaro viejo?
—¡David! ¡David!
Y la voz potente de Martín resuena a través de la sala, dominando el ruido de las ruedas.
Entonces, del rincón obscuro de las máquinas, cuya masa gigantesca surge del suelo detrás del armazón de las ruedas, se adelanta pausadamente una larga figura vacilante, cubierta de harina de pies a cabeza; aparece un rostro pálido, en el cual sólo se lee esa especie de estupidez que producen los años; una nariz ligeramente colorada que baja hasta la barbilla, unos ojos enfurruñados que se ocultan bajo gruesas cejas, y una boca que parece agitada por un movimiento eterno de masticación.
—¿Qué me quiere mi amo?—pregunta el viejo colocándose delante de los dos hermanos, sin soltar la pipa de barro que pende y se balancea entre sus labios.
—¡Ahí lo tienes!—dice Martín golpeando en el hombro al viejo, mientras asoma a su rostro una sonrisa de tierno respeto.
—¿No me reconoces, David?—pregunta Juan tendiéndole amigablemente la mano.
El viejo lanza por entre sus dientes un salivazo negruzco, medita un instante y murmura:
—¿Por qué no lo he de reconocer?
—¿Y qué tal te encuentras?
El viejo vuelve a meditar, se rasca la cabeza y dice:
—¿Cómo me he de encontrar?
Y comienza a atar y a desatar entre sus dedos nudosos el hilo de un saco de harina; después, cuando está bien convencido de que no lo necesitan, vuelve a hundirse en su rincón obscuro.
El rostro de Martín está radiante.
—Tiene un gran corazón. ¡Veintiocho años a nuestro servicio, y siempre laborioso, siempre fiel a sus deberes!
—¿Qué hace ahora?
Martín no sabe qué contestar.
—Difícil es decirlo... Ocupa un puesto de confianza. ¡Ah! tiene un gran corazón... un gran corazón...
—¿Ese gran corazón roba todavía un poco de harina de los sacos?—pregunta Juan riéndose.
Martín se encoge de hombros con disgusto y murmura algo como: «Veintiocho años de servicios» y «hay que cerrar los ojos.»
—Parece que todavía me guarda algún rencor porque me permití descubrir el escondrijo donde amontonaba, como la marmota, lo que iba robando.
—Estás prevenido contra él—gruñe Martín;—lo mismo que Gertrudis... Sois injustos, cruelmente injustos con él.
Juan mueve alegremente la cabeza; y, señalando con el dedo una puerta que conduce a una habitación de madera, recién construida, pregunta.
—¿Qué es eso?
Martín, un poco cortado, menea dulcemente la cabeza.
—Mi despacho—balbucea al fin.
Y como Juan da un paso para abrir la puerta, lo detiene por el faldón de la chaqueta.
—Te ruego—refunfuña—que no franquees ese umbral; ni hoy, ni nunca... tengo mis razones.
Juan lo mira disgustado y está a punto de preguntarle: «¿Desde cuándo tienes secretos para mí?» Pero la súplica que lee en los ojos de su hermano le cierra la boca, y los dos salen juntos del molino cogidos del brazo.