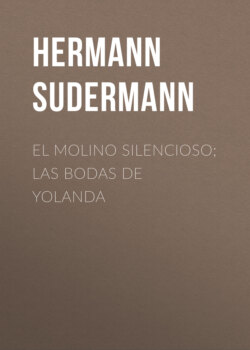Читать книгу El molino silencioso; Las bodas de Yolanda - Hermann Sudermann - Страница 8
VI
ОглавлениеHa llegado la noche... La rueda grande se ha detenido, condenando a la inmovilidad a todo el engranaje de las pequeñas. El silencio reina en el molino; sólo a lo lejos, en la esclusa abierta, las aguas en movimiento cantan su monótona melodía.
Delante de la casa, el arroyuelo está tranquilo como si no tuviese más que hacer que columpiar los nenúfares, y el sol poniente se refleja en sus aguas profundas. Como una cinta de oro serpentea a través de los arbustos, donde un ejército de ruiseñores, ignorando su mérito, afinan sus gargantas para entrar en lucha con las ranas instaladas abajo.
Los tres seres hermanos destinados a vivir juntos desde entonces en aquella soledad florida, donde todo inspira canciones, están reunidos en círculo íntimo. Sentados en el emparrado, alrededor de la mesa cubierta por un mantel blanco, no han hecho gran honor a la cena esa tarde, y sus miradas fijas en el suelo expresan un profundo sentimiento de bienestar. Martín, con la cara apoyada en las dos manos, saca de su pipa densas nubes de humo, lanzando de vez en cuando un sonido que participa de la risa y del gruñido.
Juan está completamente hundido en el tupido follaje, y deja que los pámpanos, que tiemblan y se agitan al soplo de su aliento le acaricien el rostro.
Gertrudis lanza de tiempo en tiempo una mirada furtiva a los dos hermanos; se la podría tomar por una criatura indisciplinada que quiere hacer alguna travesura, pero cerciorándose antes de que nadie la vigila. Evidentemente, el silencio no es de su gusto; pero está demasiado bien educada para romperlo. Sin embargo, se divierte sola en hacer a escondidas bolitas de pan para lanzarlas en medio de una banda de gorriones glotones que picotean alrededor del emparrado. Hay uno, sobre todo, un sucio granujilla, que con su destreza y rapidez vence a todos los demás. Desde el momento que llega rodando una pelotilla, abre las dos alas y se pone a gritar como un poseído después, disputando a derecha e izquierda con los otros, procura hacer salir a aletazos la bolita del campo de batalla para tomar posesión de ella, con toda comodidad, mientras sus camaradas cambian todavía entre ellos furiosos picotazos.
Esta maniobra se repite cuatro o cinco veces y le da siempre la victoria; pero al fin otro, que no carece de valor, descubre su táctica y la aplica mejor todavía.
Ante ese espectáculo, Gertrudis siente grandes ganas de reír; quiere reprimirlas a la fuerza, se mete el pañuelo en la boca y contiene la respiración hasta que el rostro se le pone morado. Después, renunciando a la esperanza de poder dominarse por más tiempo, se levanta para huir; pero no ha llegado aún a la puerta cuando estalla la risa. Desaparece, entonces en la sombra del vestíbulo, lanzando gritos de alegría.
Los dos hermanos, sacados de su ensueño, se incorporan.
—¿Qué pasa?—pregunta Juan asustado.
Martín menea la cabeza, dirigiendo su mirada a la joven, cuyas locuras y niñerías conoce perfectamente. Al cabo de un instante, coge la mano a Juan y dice, señalando la puerta con el dedo:
—Responde, ¿te parece que ella quiera hacerte partir?
—¡De ningún modo!—dice Juan con risa un poco forzada.
—¡Ah, muchacho!—exclama Martín rascándose la cabeza desgreñada;—¡por cuántas desazones he pasado! ¡Cuántas veces me he agitado en el lecho pensando en ti y en la falta que había cometido tal vez contigo!...
Después de una pausa continuó:
—Y sin embargo al verla tan dulce, tan inocente, dime, muchacho ¿me habría sido posible no amarla? Desde que la vi, no fui dueño de mi persona. Me recordaba a mi Juan de tantas maneras... era jovial y tenía los ojos brillantes, donde se leía una loca alegría, exactamente como en ti. Era una criatura, es verdad, y sigue siéndolo hasta hoy... descuidada, turbulenta, traviesa como un niño. Y, cuando no se le tiene la rienda un poco corta, amenaza trastornarlo todo. Pero me gusta así—y un resplandor de ternura ilumina sus rasgos—y pensándolo bien, yo no podría pasarlo sin sus locuras. Ya lo sabes, siempre tengo necesidad de hacer el padre con alguno; en otro tiempo te tenía a ti, y ahora la tengo a ella.
Después de haber desahogado su corazón, Martín se sume en un profundo silencio.
—¿Y eres feliz?—pregunta Juan.
Martín lanza densas bocanadas de su pipa; en medio de la nube en que se ha envuelto, murmura después de una nueva pausa:
—¡Hum! eso depende...
—¿De qué?
—De que tú no le guardes rencor.
—¿Yo, guardarle rencor?
—Vaya, vaya, no te defiendas.
Juan no responde. No le costará mucho trabajo convencer a su hermano; y, cerrando los ojos, hunde de nuevo la cabeza en los pámpanos que agita el aire.
Un rayo de luz le hace alzar los ojos.
Es Gertrudis que, de pie en el umbral de la puerta, con una lámpara en la mano, aparece toda confusa. Su gracioso rostro está cubierto de vivo color y sus pestañas bajas lanzan sobre sus mejillas dos sombras semicirculares.
—¡Qué loquilla eres!—dice Martín acariciando tiernamente sus cabellos en desorden.
—¿No quieres ir a acostarte, Juan?—pregunta ella con gran seriedad.
Pero su voz hace traición todavía a una leve risa que trata de reprimir.
—¡Buenas noches, hermano!
—Espera, que subo contigo.
Juan tiende la mano a su cuñada, que vuelve la cabeza para disimular su sonrisa.
Martín le coge la lámpara y sube la escalera precediendo a su hermano. Una vez en lo alto, se apodera de la mano de Juan, y, sin decir nada, fija un instante su mirada franca y bondadosa sobre el rostro de su hermano, como si no pudiese dominar aún su felicidad, se dirige a la puerta y sale.
Juan suspira y se despereza, con las dos manos apoyadas en el pecho. Le ahoga la alegría que invade su alma. Quiere alcanzar a su hermano para consolar su corazón con algunas palabras de ternura y de reconocimiento, pero oye los pasos de Martín repercutiendo ya abajo, en el vestíbulo. Es demasiado tarde. Antes de meterse en cama necesita calmarse. Apaga la lámpara y abre una de las hojas de la ventana. El aire fresco de la noche, que le acaricia el rostro, le produce bienestar y lo apacigua.
Se inclina sobre el alféizar y silba un aria hundiendo sus miradas en la sombra.
Debajo de él, el manzano en plena florescencia balancea la masa blanca de sus flores. ¡Cuántas veces, siendo niño, ha trepado por sus ramas! ¡Cuántas veces, cansado de jugar, se ha apoyado en el tronco, perdido en un sueño, mientras las hojas le susurraban lindas historias! Y después, en otoño, cuando una ráfaga pasaba sobre el árbol, caía casi entre sus brazos una lluvia de manzanas doradas. ¡Era una delicia aquello!
¡Qué de pensamientos acuden a la mente cuando se silba de ese modo! Cada nota despierta una nueva canción, cada tonada resucita nuevos recuerdos. Con las canciones de otro tiempo despiertan también los antiguos sueños, que vuelan con sus alas de mariposa y recorren su vasto imperio, desde que aparece la luna hasta que asoma la aurora...
Y, mientras contempla la tierra, donde todo se sumerge en las tinieblas, ve que se abre suavemente una ventana debajo de él, y aparece una cabeza con el rostro vuelto hacia arriba. En el óvalo pálido, que resalta sobre la sombra de los cabellos, ve brillar dos ojos negros picarescos que le miran con malicia de gata joven.
De pronto deja de silbar; entonces suena en su oído una risa burlona, y la voz alegre de su cuñada le dice:
—Vamos, Juan, continúa.
Y, como él no quiere acceder a esa petición, la joven frunce los labios y se pone a silbar imperfectamente algunas notas.
Entonces se oye gruñir, en el interior de la casa la voz profunda de Martín, que dice paternalmente, en tono de reproche:
—No hagas tonterías, Gertrudis; déjalo dormir.
—¡Pero si no duerme!—responde ella en el tono enfurruñado del niño a quien reprenden.
Después la ventana se cierra y las voces se apagan.
Juan menea la cabeza riendo y se mete en la cama; pero no puede dormirse a causa de las flores que Gertrudis ha puesto a la cabecera y cuyas hojas llegan hasta el borde del lecho. Con los manojos de lilas violáceas se mezclan los narcisos de cáliz estrellado de suave blancura. Se vuelve, después de arrodillarse en la cama, y hunde su rostro en las flores. Los pétalos delicados lo acarician y besan sus párpados y sus labios.
De pronto presta oído. Del suelo sube el rumor de una risa apenas perceptible, como si llegase del centro de la tierra; una risa leve como el ala del viento rozando la hierba... ¡pero tan alegre, de tan loca alegría!...
Escucha un instante y espera oírla por segunda vez; pero todo queda en silencio.
—¡Qué loquilla!—dice alegremente.
Vuelve a caer sobre la almohada, y se duerme con la sonrisa en los labios.