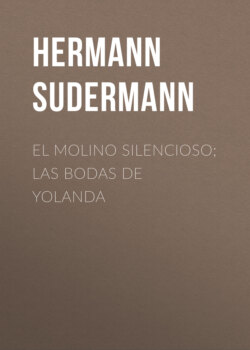Читать книгу El molino silencioso; Las bodas de Yolanda - Hermann Sudermann - Страница 6
IV
ОглавлениеSeis meses más tarde, él también lo había terminado.
Bueno... ¿qué hizo Juan? Lleno de terquedad, no volvió a su pueblo; se fue primero a probar fortuna en tierras extrañas, viajando a diestro y siniestro por montes y por valles. Y después, al cabo de tres semanas, reconociendo que, a pesar de la presencia de la hija del molinero de Lehnort, la vida era mil veces más bella en el molino de Felshammer que en cualquier otra parte, emprendió alegremente el camino a su pueblo.
En un espléndido día de mayo, Juan hace su entrada en la aldea de Marienfeld.
El honrado Franz Maas, que durante el otoño último se ha establecido como panadero, está plantado delante de su tienda, con las piernas abiertas, mirando con complacencia como se balancean dulcemente las rosquillas de hojalata, arriba de su puerta, a impulsos de la brisa del mediodía. De pronto, ve un hulano que avanza cantando por el camino; lleva la gorra de cuartel echada atrás y sus espuelas resuenan. El panadero siente palpitar su corazón de reservista bajo su delantal blanco; se quita la pipa de la boca y, haciendo una bocina con la mano, exclama:
—¡Juan! ¡Es Juan, no hay duda!...
—¡Eh! ¡Camarada!
Y caen uno en brazos de otro.
—¿De dónde vienes en esta época del año? ¿Has desertado?
—¡Vaya!... ¡Qué ocurrencia!
Después empiezan las preguntas y las confidencias. El capitán, el cabo, el cantinero, la muchacha rubia de la panadería, a la derecha del cuartel, a quien llamaban «Magdalena panecillo»; no se olvida a nadie.
—¿Y tú? ¿Te han reconocido en la aldea?—pregunta Franz, cuya insaciable curiosidad se dirige entonces al suelo natal.
—¡Nadie!—dice Juan echándose a reír y retorciendo el bigote, cuyas puntas insolentes amenazan al cielo.
—¿Y en casa?
Juan toma entonces una expresión seria y tiende la mano a su camarada.
—¡Ah sí!... todavía tienes que ir allá. Eso debe hacerte tictac ahí dentro.
Y le da un golpecito en el pecho para cerciorarse. Una risa fugitiva pasa por los labios de Juan, que reprime en seguida un suspiro, como esforzándose por dominar una emoción.
Franz le pone la mano en el hombro:
—Vas a encontrar una linda cuñada...—dice haciendo un chasquido a la lengua y guiñando el ojo.
Juan, al oír estas palabras, siente despertar en él el despecho y la cólera. Se encoge de hombros con expresión desdeñosa, tiende otra vez la mano a su amigo y se aleja haciendo sonar las espuelas.
Tres minutos más de camino y llega al extremo de la aldea. Allá abajo está la iglesia, un poco desmoronada la pobre vieja. Pero las campanas hacen oír todavía la querida música que acarició sus tímpanos el día de la confirmación, como una promesa de ventura... A la izquierda, la posada... ¡mil truenos!... tiene una puerta cochera nueva tallada de piedra y en la ventana se ven enormes botellas llenas de líquidos de color rojo brillante y verde de arsénico. ¡Ha prosperado el posadero de «La Corona»!
Ese camino baja hacia el río... Y allá, en el fondo, aparece el molino, el objeto de sus sueños. ¡Cómo brilla el viejo techo de paja por arriba de los grupos de árboles! ¡cómo hacen resaltar los cerezos en flor su blancura de nieve en el jardín! ¡Cuán alegremente le grita el tictac de las ruedas! «¡Bien venido seas, bien venido seas!» ¡Qué dulce canción murmura la vieja y querida presa, cubierta de musgos verdes!
Echa más atrás aún su gorra de hulano y toma una actitud resuelta, pues quiere dominar su emoción a todo trance.
Los campos que se extienden a derecha e izquierda del camino pertenecen todos al molino. A la derecha hay centeno de invierno, como de costumbre; pero a la izquierda, donde se plantaban en otro tiempo las patatas, hay entonces una huerta en la que se alinean gravemente, en filas regulares, los espárragos y los tallos de remolacha.
A unos cinco pasos próximamente del seto aparece una figura femenina, de talle esbelto y formas juveniles, que, encorvada hacia la tierra, trabaja con ardor.
¿Quién será? ¿Pertenecerá al molino? Una nueva criada quizás. Pero no; tiene una figura demasiado elegante; sus zapatos son demasiado delicados, su delantal demasiado lujoso, y el pañuelo blanco que le cubre de un modo tan pintoresco es de tela demasiado fina para una criada. ¡Si no ocultase tanto el rostro!
¡Ah! levanta los ojos... ¡Mil truenos! ¡qué encantadora muchacha!... ¡Qué vivo color el de sus redondas mejillas! ¡qué brillo el de sus ojos negros! ¡cómo piden besos sus labios finamente dibujados!
Al verlo a su vez, ella deja caer la azada; después lo mira fijamente.
—Buenos días—dice el joven llevando la mano a su gorra con ademán un poco cohibido.—¿Sabe usted si el molinero está en casa?
—Sí, está en casa;—dice ella sin dejar de mirarlo.
«¿Qué diablos querrá contigo?» piensa el soldado tratando de vencer su timidez. Después de su estancia en Berlín, Juan tiene algunos motivos para considerarse un poco conquistador, y es para él una cuestión de honor aproximarse al seto y trabar conversación con la joven.
—¿Se trabaja?—pregunta, por decir algo.
Y, para disimular su turbación, se lleva la mano al bigote.
—Sí, se trabaja—repite ella maquinalmente, mirándolo siempre.
Después, de pronto tendiendo hacia él la mano y apartando los cinco dedos como si quisiera señalarlo con todos a la vez, dice en medio de una explosión de risa:
—Pero ¿no es usted Juan?
El balbucea:
—Sí... soy yo... ¿Y usted?
—Yo soy su mujer.
—¿Qué? ¿usted?... ¿la mujer de Martín?
Ella hace con la cabeza un signo afirmativo, adoptando una expresión de dignidad, mientras sus ojos se llenan de malicia.
—¡Pero si parece usted una muchacha soltera!
—No hace tanto tiempo que no lo soy—dice ella riendo.
Los dos, uno a cada lado del seto, se contemplan con curiosidad. Pero la joven reflexionando, se limpia ceremoniosamente en el delantal las sucias manos de tierra y las tiende a través del cercado.
—¡Bien venido sea usted, cuñado!
El coge las manos que le ofrecen, pero guarda silencio.
—¿Está usted acaso incomodado conmigo?—pregunta ella lanzándole una mirada maliciosa.
Juan se siente completamente desarmado frente a la joven y lo único que puede hacer es sonreír con expresión cohibida, diciendo:
—¿Yo... incomodado? ¿Por qué?
—¡Me parecía!
Y alzando el dedo con ademán de amenaza, la joven agrega:
—¡Oh! ¡Tendría que ver!...
Después, con la barbilla hundida en el cuello, deja oír una leve risa.
—Es usted muy graciosa—dice el militar un poco más sereno.
—¿Yo graciosa?... ¡de ningún modo! Continúe usted su camino; entretanto yo voy a atravesar rápidamente el huerto para avisar a Martín.
Iba a marcharse; de improviso se detiene pero se pone el índice sobre la nariz y dice:
—Espere; voy a pasar al otro lado para ir con usted.
Antes que el joven tenga tiempo de tenderle la mano para ayudarla, ella pasa, rápida como un lagarto, por entre las piedras del cerco.
—Ya estoy aquí—dice arreglando con la mano los pliegues de su falda.
Colócase en el cuello el pañuelo que tenía anudado en la cabeza, y sus cabellos rizados y en desorden, que caen sobre la frente y la nuca, se ponen a flotar al viento, felices por haber recobrado la libertad.
La mirada de Juan se detiene admirada sobre la belleza fresca y virginal de aquella joven, que tiene las maneras de una niña sencilla y traviesa. Ella sorprende esa mirada, y ruborizándose un poco echa para atrás los indomables bucles.
Caminan un instante en silencio, uno al lado del otro. La joven baja los ojos y sonríe, como si de pronto se hubiera apoderado de ella la timidez.
Franquean los dos la gran puerta cochera sin haber reanudado la conversación.
Juan mira a su alrededor y suelta un grito de admiración. No quiere creer en sus sentidos. Todo ha cambiado, todo está embellecido. El patio, que la lluvia en otro tiempo convertía en un horrible pantano y que durante el verano era un hoyo lleno de polvo, luce entonces un verde césped y parece una pradera cubierta de flores. Las puertas del granero y de las cuadras brillan con un hermoso color obscuro y tienen números pintados de blanco. En medio del patio se alza sobre la hierba un palomar artísticamente construido, que recuerda los chalets de la Suiza. Delante de la vivienda sube un emparrado nuevo, cubierto de pámpanos, que se entrelazan alrededor de las ventanas, brillando al sol, y que prometen un abundante follaje.
El molino aparece a sus ojos deslumbrados como un asilo donde reina la paz y la inocencia.
Impresionado cruza las manos y pregunta:
—¿Quién ha hecho esto?
Ella pasea su mirada por el contorno y guarda silencio.
—¿Usted?—pregunta el militar sorprendido.
—He contribuido un poco—responde la joven modestamente.
—¿Pero es usted la que ha tomado la iniciativa?
Ella sonríe. Esta sonrisa le da más años, esparce sobre su rostro de niña la gracia de la mujer.
—Benditas sean sus manos—dice el joven en voz baja y tímida, y con más gravedad que de costumbre.
No puede menos de acordarse de su madre muerta, que continuamente estaba quejándose del polvo insoportable y de que no hubiera en todo el patio el más pequeño sitio para descansar.
—¡Qué lástima que no pueda ver esto!—dice a media voz, siguiendo su pensamiento.
—¿La madre?—pregunta ella.
El, sorprendido, la mira. No ha dicho: «su madre»; esto le sorprende al principio y luego le causa una sensación de bienestar, como no la ha experimentado nunca en su vida. Se siente penetrado de un dulce calor que le invade el corazón y no quiere disiparse. Hay, pues, en el mundo, fuera de la familia, una mujer joven y bella que habla de la madre de él como de la suya propia, como si ella fuese una hermana, aquella hermana tan deseada en los años infantiles, cuando sus ojos se fijaban con admiración secreta en las muchachas de la aldea.
La joven repite dulcemente la pregunta.
—Sí... la madre—responde él dirigiéndole una mirada de reconocimiento.
Durante un segundo la joven sostiene esa mirada; después baja los párpados y dice, un poco turbada:
—¿Dónde estará Martín?
—En el molino, seguramente.
—¡Ah! sí en el molino;—confirma ella en seguida.
Y añade alejándose prestamente:
—Voy a buscarlo.
Maquinalmente casi, el militar sigue con los ojos la figura de la muchacha que atraviesa el patio con paso leve. Todo en ella flota y se agita: sus faldas, las cintas de su delantal, el pañuelo que rodea su cuello, la masa en desorden de sus rebeldes bucles.
Permanece así un instante, inmóvil, como fascinado, siguiéndola con los ojos; después menea la cabeza y se dirige hacia el emparrado. La primera cosa que le llama la atención es una mesita sobre la cual se ve una canastilla de paja para la labor. De esa canastilla sale un bordado comenzado, una larga tira blanca donde están trazadas hojas y flores como las que las mujeres emplean para adornar la ropa blanca. Sin saber lo que hace, coge la tira y sigue el trabajo complicado de los puntos, hasta el momento en que resuena en sus oídos la voz jovial de su cuñada. Bruscamente, como un niño cogido en falta, deja caer el bordado; la joven aparece en la esquina de la casa conduciendo alegremente a un hombre de aspecto rollizo, cubierto de harina, que trata de librarse con ademán torpe de las manitas que lo sujetan, y esparce a su alrededor densas nubes de polvo blanco. Ese hombre es... no cabe duda es...
—¡Martín! ¡querido Martín!
Y Juan se precipita para caer en sus brazos.
Los torpes miembros del otro se detienen en su movimiento, se arquean las espesas cejas y una sonrisa tranquila y bondadosa aparece en sus labios; nuestro hombre siente que recorre su cuerpo un estremecimiento, y da un paso atrás, tambaleándose, para lanzarse luego al encuentro del niño querido a quien, al fin, vuelve a ver.
Sin decir una palabra, los dos hermanos se abrazan tiernamente. Después, al cabo de un momento, Martín toma entre sus manos la cabeza del hijo pródigo; y, frunciendo las cejas con aire sombrío, mordiéndose el labio inferior, por largo tiempo clava en silencio sus miradas en los ojos brillantes y alegres del hermano.
Luego se sienta en el banco del emparrado; y, apoyando los codos sobre las rodillas, se pone a contemplar el suelo.
—¿Qué piensas Martín?—pregunta Juan con voz cariñosa colocando una mano en el hombro de su hermano.
—¡Eh! ¿por qué no he de pensar?—replica el molinero con el sordo gruñido que le es peculiar y que acompaña siempre a sus lacónicos discursos. ¡Eh pilluelo!—continúa—y la bonachona sonrisa que lo caracteriza en las horas de buen humor se extiende sobre sus facciones toscamente trazadas, y las ilumina.—¿Te has incomodado, eh?
Entonces se levanta, y, cogiendo a su mujer de la mano, agrega:
—Míralo, Gertrudis, se ha incomodado... ¡Ven acá, pilluelo!... Es ella... mírala bien... ¿Es con ella con quien has pretendido incomodarte?
Se deja caer sobre el banco tan pesadamente, que una nueva nube de polvo blanco se alza a su alrededor; levanta los ojos hacia Juan, se sonríe, y acaba por decir a Gertrudis:
—Ve a buscar un cepillo.
Gertrudis lanza una risotada y se va cantando. Cuando vuelve, blandiendo en el aire el objeto pedido, el molinero le dice en tono de mando:
—¡Cepíllalo!
—Cuando los molineros y los deshollinadores quieren ser buenos, sucede siempre una desgracia;—dice Juan bromeando con expresión cohibida.
Y pretende sacar a la joven el cepillo de las manos.
—Por favor, déjeme usted—dice ella defendiéndose y ocultando vivamente el cepillo debajo del delantal.
Martín golpea en el banco con el puño.
—¿Déjeme usted?... ¡Cómo! ¿No os tuteáis todavía?
Juan guarda silencio, y Gertrudis le pasa fuertemente el cepillo por la espalda.
—Apuesto cualquier cosa a que todavía no os habéis besado.
Gertrudis deja caer de pronto el cepillo. Juan dice: «¡hum!» y se entrega afanosamente a la tarea de hacer girar a lo largo del cepillo de hierro que hay delante de la puerta una de las rosetas de sus espuelas.
—¡Es preciso! ¡Vamos!
Juan da media vuelta rápidamente y se pone a retorcerse el mostacho; espera salir de tan comprometida situación adoptando aires de conquistador, pero ni siquiera tiene valor para inclinarse hacia la joven. Se deja estar tieso como una estaca y espera que ella le presente la boca y adelante los labios; entonces, por un instante, posa en ellos los suyos temblorosos y siente un leve estremecimiento en todo el cuerpo.
Los dos se quedan uno al lado del otro, sonriendo tímidamente, con las mejillas encendidas.
Martín se golpea las rodillas con los puños y dice que acaba de asistir a una escena cómica capaz de hacer morir de risa. Después se levanta bruscamente, y se va a disfrutar de su dicha en la soledad.