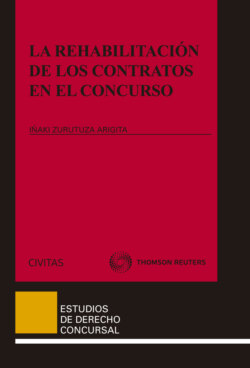Читать книгу La rehabilitación de los contratos en el concurso - Iñaki Zurutuza Arigita - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. LA REHABILITACIÓN EN EL CONTEXTO DE OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEGISLACIÓN CONCURSAL PARA FACILITAR LA CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL CONCURSADO
ОглавлениеEn aras de facilitar la continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial del concursado, el legislador introdujo en la LC, junto con la figura de la rehabilitación (arts. 68-70 de la LC), otra serie de medidas entre las que destacan el principio de la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por una o por ambas partes (arts. 61 y 62 de la LC), así como la paralización de las ejecuciones de garantías reales (artículo 56 de la LC). De esta manera, tanto el mantenimiento de la vigencia de los contratos o su restablecimiento en ciertas circunstancias, así como la paralización o suspensión de la ejecución de las garantías reales sobre determinados los bienes del concursado que se estima son muy necesarios para la continuación de su empresa, constituyen medidas que se justifican por el principio de continuidad de la actividad empresarial consagrado en el artículo 44 de la LC59).
Especial relevancia tiene en este marco de los instrumentos previstos por la Ley para el cumplimiento del principio del artículo 44 la relación existente entre la facultad de rehabilitación y lo establecido por el artículo 56 de la LC en torno a la paralización de las ejecuciones de las garantías reales, de las acciones de recuperación de determinados bienes, e incluso de la suspensión de ejecuciones ya iniciadas antes de la declaración de concurso, en tanto en cuanto tal paralización o suspensión requiere como presupuesto previo que estos bienes del concursado sobre los que recae la garantía o las acciones de recuperación sean «... bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial» (artículo 56.1 párr. 1º. de la LC)60).
Dada su evidente importancia de cara a la conservación de la empresa, dentro de estos bienes se incluyen tanto los créditos con garantía real referidos en el propio artículo 56.1 párr. 1º. de la LC como los bienes muebles o inmuebles adquiridos a plazos a los que alude el artículo 56.1 párr. 2º. letras a) y b) de la LC61), es decir, bienes que son objeto de los contratos susceptibles de ser rehabilitados al amparo de los arts. 68 y 69 de la LC. En consecuencia, cuando tenga lugar la paralización de este tipo de garantías y de acciones de acuerdo con el artículo 56.1 de la LC, y en la medida en que en estos arts. 68 y 69 de la LC se establece que es requisito indispensable para la rehabilitación de los contratos de crédito o de adquisición de bienes con precio aplazado que «la administración concursal (...) satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas en el momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa», cabe pensar en esta situación en una tendencia de los acreedores del concursado a mostrar una opinión favorable hacia una eventual rehabilitación de esos contratos62).
En definitiva, existe una estrecha relación entre esta figura de la paralización de la ejecución de las garantías reales prevista en el artículo 56 de la LC respecto a los bienes afectos a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva del concursado, y la figura de la rehabilitación recogida en los arts. 68 y 69 de la LC, que teóricamente puede redundar en un incremento de la utilización práctica de esta última63).
En cuanto a la relación existente entre los arts. 61-62 y los arts. 68-69 de la LC a los efectos de cumplir con el principio de continuidad de la actividad empresarial del artículo 44 de la Ley, en ambos casos se trata de medidas dirigidas a conseguir la continuidad de la vigencia de los contratos celebrados por el deudor concursado64). Sin embargo, se trata de supuestos bien distintos, pues mientras en los supuestos de los arts. 61 y 62, y más concretamente, de los arts. 61.2 párr. 1º. y 62.3, la continuidad de la vigencia del contrato se logra a través de su mantenimiento65), en los de los arts. 68 y 69 esta se hace posible mediante su recuperación. En otras palabras, mientras los supuestos de los arts. 61.2 y 62.3 posibilitan la continuidad de la vigencia de contratos que no se han extinguido antes de la declaración de concurso, en los supuestos de los arts. 68-70 se posibilita la continuidad de la vigencia de los contratos a que estos preceptos se refieren partiendo de la presunción de que estos ya se han extinguido antes de dicha declaración66).
1
Los arts. 1168-1173 del CCom de 1829 formaban parte del Título Undécimo, titulado «de la rehabilitación», dentro del Libro IV de este Código, relativo a «las quiebras». Como obra fundamental sobre la quiebra bajo la vigencia del CCom de 1829, vid.González Huebra, P., Tratado de Quiebras, Madrid, 1856, citada por Olivencia Ruiz, M., La terminología jurídica de la reforma concursal, Madrid, 2006, pág. 79 en nota núm. 68, a propósito del estudio de la terminología propia del Derecho de la insolvencia en la época de la codificación.
2
Estos arts. 920-922, cuyo precedente fueron los arts. 1170-1172 del CCom de 1829, constituían en la redacción original del CCom de 1885 el contenido de la Sección sexta del Título I del Libro IV del CCom de 1885, dedicado a regular diversos aspectos relacionados con «la suspensión de pagos» y «las quiebras». Esta Sección sexta tenía por título «De la rehabilitación del quebrado» y el texto de los estos tres preceptos era el siguiente: Art. 920: «Los quebrados fraudulentos no podrán ser rehabilitados». Art. 921 párr. 1º: «Los quebrados no comprendidos en el artículo anterior podrán obtener su rehabilitación justificando el cumplimiento íntegro del convenio aprobado que hubiesen hecho con sus acreedores». Art. 921 párr. 2º: «Si no hubiere mediado convenio, estarán obligados a probar que con el haber de la quiebra o mediante entregas posteriores, quedaron satisfechas todas las obligaciones reconocidas en el procedimiento de quiebra». Art. 922: «Con la habilitación del quebrado cesarán todas las interdicciones legales que produce la declaración de quiebra».
3
Acerca de la rehabilitación del quebrado en el CCom de 1885, en cuanto institución propia de los procedimientos concursales dirigidos a la liquidación de los bienes del deudor que posibilitaba la cesación de las interdicciones legales previamente producidas como consecuencia de la declaración de quiebra, vid., por todos, Martínez Flórez, A., Las interdicciones legales del quebrado, Madrid, 1993, págs. 289 y ss., quien observa a este respecto que anteriormente existía un paralelismo entre los efectos penales de la condena y las interdicciones legales producidas por la declaración de quiebra, en la medida en que tanto la rehabilitación del quebrado regulada en el CCom de 1885 como la del condenado regulada en el mencionado art. 118 del anterior Código Penal compartían un mismo fundamento-ético jurídico, a saber, la tendencia a borrar el descrédito y la desconfianza que producían la quiebra o la comisión del delito. No obstante, cabe destacar, como pone de relieve la autora, que mientras el derecho a la rehabilitación del condenado de este art. 118 podía existir con independencia de cuál hubiere sido su conducta, el quebrado era excluido (ex art. 921 párr. 2º del CCom de 1885) de la posibilidad de rehabilitarse cuando su conducta hubiera sido calificada como fraudulenta. Paradójicamente ello provocaba que pudiera darse el supuesto de un quebrado rehabilitado del delito de quiebra, que no podía ser rehabilitado en el ámbito civil, al haber sido calificada su conducta como fraudulenta. Asimismo, en relación con el contenido de estos arts. 920-922 del CCom de 1885, aunque más brevemente, vid. ídem, en págs. 25, 29 y 31, y en La Inhabilitación del Quebrado (Ámbito Temporal), Pamplona, 2002, págs. 114, 134, 148 en nota núm. 70, y 155, y también García Villaverde, R., «Sobre la llamada "inhabilitación" del quebrado», en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez, Vol. II, Valladolid, 1998, págs. 1.629 y ss.
4
La inhabilitación se concibe en la vigente LC como un efecto de la calificación culpable del concurso. Así, en el párr. 1º del apartado III de la Exposición de Motivos de la LC se expresa que «la "inhabilitación" se reserva para los supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone como sanción de carácter temporal a las personas afectadas». El contenido de la sanción que constituye la inhabilitación son precisamente estas prohibiciones temporales a que aluden los arts. 172.2.2 y 13.2. Por tanto, el significado de la inhabilitación del concursado es en la LC muy distinto al de la inhabilitación del quebrado en el CCom de 1885. En el CCom de 1885 la calificación no tenía vinculado ningún efecto de inhabilitación, pues este se atribuía a la declaración de quiebra, y únicamente implicaba la prohibición del quebrado para administrar y disponer de sus propios bienes. De hecho, la inhabilitación se distinguía entonces claramente de las interdicciones legales que pesaban sobre el quebrado; mientras la primera tenía como fin exclusivo garantizar el derecho de los acreedores al cobro de sus créditos, las segundas estaban dirigidas a proteger a los terceros y a sancionar al propio quebrado. Sobre la diferencia entre la inhabilitación y las interdicciones legales en el CCom de 1885, vid.Martínez Flórez, A., La Inhabilitación del Quebrado..., cit., págs. 17 y ss. Acerca del significado y el alcance de la inhabilitación en la LC en relación con los arts. 172 y 178 de la LC y 13.2 del CCom de 1885, vid., por todos, García Cruces, J. A., en «La responsabilidad de los administradores en la sociedad inmobiliaria insolvente», en Crisis Inmobiliaria y Derecho Concursal (Dir. J. A. García-Cruces), Pamplona, 2009, págs. 231 y ss., y en «Sentencia de calificación (art. 172 de la LC)», en Comentario de la Ley Concursal (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), T. II, Madrid, 2004, págs. 2.574 y ss., y Beltrán Sánchez, E. y Martínez Flórez, A., «Efectos de la conclusión del concurso (art. 178 de la LC)», en Comentario de la Ley Concursal (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), T. II, Madrid, 2004, págs. 2.642 y ss.
5
En el párr. 15º del apartado III de la Exposición de Motivos de la LC, se afirma que en la Ley se establecen «fórmulas flexibles en interés del concurso y sin perjuicio de los de la contraparte... para permitir la rehabilitación de los contratos de crédito o de adquisición de bienes con precio aplazado, así como la enervación de desahucio en arrendamientos urbanos, afectados por incumplimientos del deudor concursado». Cabe afirmar en consecuencia que en la LC la rehabilitación de contratos se presenta respecto a la regulación del concurso como expresión de la flexibilidad con la que se percibe el tratamiento de los efectos del propio concurso.
6
El ALC de 1983 fue el primer texto prelegislativo en contemplar la figura de la rehabilitación de los contratos en el concurso, en sus arts. 177-180. Posteriormente, la figura se recogió en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995 (PALC de 1995 en adelante) en sus arts. 87-89. El texto de los preceptos que en estos dos textos prenormativos regulaban el instituto pueden consultarse en AA. VV., La Reforma del Derecho Concursal, Madrid, 1997, respectivamente en págs. 262 y 263, y en págs. 352 y 353. Finalmente, el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001 (ALC de 2001 en adelante) contempló la figura en sus arts. 67-69. En todos los preceptos de estos trabajos legislativos que antecedieron a la LC se recogió una regulación de la rehabilitación de créditos y contratos, aunque con notables diferencias de redacción, sistemática y significado y algunas semejanzas respecto de la legislación vigente. Algunas de estas diferencias y semejanzas quedarán apuntadas con posterioridad, al analizar todos los aspectos relacionados con la regulación de la figura que en la actualidad se contiene en los arts. 68-70 de la LC.
7
En este sentido, vid.Fínez Ratón, J. M., «Comentario al art. 68 de la LC», en Tratado Práctico Concursal (Dir. P. Prendes Carril), T. II (Efectos de la declaración de concurso), Pamplona, 2009, pág. 730.
8
Art. 147.2 párr. 1º. de la LAU de 1964: «En los arrendamiento de vivienda, cualquiera que fuere su renta, y en los de local de negocio, si no excede de 12.000 pesetas anuales, podrá el demandado rehabilitar de plena vigencia el contrato, y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse, él u otra persona en su nombre..., paga al actor o pone a su disposición..., el importe de las cantidades que por principal debiera en dicho instante, el 25 por ciento del mismo y los intereses legales, a contar estos desde la fecha de la demanda, en las sumas vencidas, y desde el día en que el pago debió hacerse, en las pendientes». En relación con el tenor de este precepto, explica Salelles Climent, J. R., «Comentario al art. 68 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Coords. J. M.aSagrera Tizón, A. Sala Reixachs y A. Ferrer Barriendos), T. I, Barcelona, 2004, págs. 812 y 813, que la rehabilitación se contempló en este precepto «... con evidentes connotaciones procesales en el ámbito del contrato de arrendamiento... para proyectar su eficacia sobre un contrato resuelto por decisión judicial y evitar, de este modo, el lanzamiento ordenado por falta de pago de la renta». Posteriormente, el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprobó la LAU de 1964, fue derogado por la vigente Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU de 1994 en adelante), desapareciendo en esta última LAU de 1994 este instituto de la rehabilitación del contrato de arrendamiento previsto en su predecesora.
9
Sic.Madrazo Leal, J., voz «Rehabilitación de contratos», en Enciclopedia de Derecho Concursal (Dirs. E. Beltrán y J. A. García-Cruces y Coords. A. Ávila de la Torre y A. B. Campuzano), T. II, Pamplona, 2012, pág. 2.554.
10
Esta figura, también conocida como «la rehabilitación de las hipotecas», tiene como fundamento la protección constitucional de la vivienda (art. 47 de la CE). Se trata de un instituto introducido en el ordenamiento jurídico con la aprobación en el año 2000 de esta LEC, la cual reguló por primera vez el proceso de ejecución de créditos garantizados con hipoteca y unificó toda la normativa existente sobre estos procedimientos y la estableció en este art. 693.3. Para profundizar en torno a las distintas cuestiones que se suscitan a propósito de la rehabilitación del préstamo hipotecario, incluyendo el examen de los antecedentes normativos de la figura y la problemática general relacionada con su aplicación a partir de la regulación contenida en la LEC, vid. principalmente: Domínguez Luelmo, A. y Toribios Fuentes, F., en Ejecución hipotecaria de vivienda (Rehabilitación del préstamo y enervación de la acción), Valladolid, 2010, págs. 25 y ss., y en «La rehabilitación del préstamo y la enervación de la acción hipotecaria en el nuevo art. 693.3 LEC», en La ejecución civil: problemas actuales (Coord. M. J. Cachón Cadenas y J. Picó y Junoy), 2008, págs. 477 y ss.; y Pineda Salido, L., «La rehabilitación del préstamo hipotecario: una demanda social incorporada a la nueva LEC. Problemas prácticos y de derecho transitorio derivados del artículo 693.3 de la LEC», Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 1920, 2002, págs. 2.201 y ss.
11
Sobre la base de lo dispuesto por el art. 693.2 de la LEC, que establece la posibilidad de reclamar «... la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución», el vigente art. 693.3 de la LEC establece que «en el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, hasta el día señalado para la celebración de la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578. Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior». En el marco de las medidas que el legislador ha querido adoptar con el fin de dotar al deudor hipotecario de una mayor protección a través de la aprobación de la Ley 1/2013, esta ha modificado el contenido del art. 693 LEC. Así, si con anterioridad a la nueva redacción de este precepto era suficiente el vencimiento de un plazo sin que el deudor cumpliera su obligación para acceder a la ejecución hipotecaria, desde ahora se exige el vencimiento de al menos tres plazos mensuales sin que el deudor haya pagado. Para un análisis acerca de los resultados conseguidos en materia de protección al deudor hipotecario a través de las distintas reformas legislativas orientadas a este objetivo que desde el año 2011 se han llevado a cabo en España, vid.Catena Real, R., «Las recientes reformas legislativas ante la problemática planteada por los deudores hipotecarios. ¿Son suficientes?», Diario La Ley, núm. 8428, 2014, págs. 1 y ss., quien concluye que estas reformas han resultado del todo insuficientes (vid. en este sentido, en especial, ídem, pág. 11).
12
Aunque el texto del art. 693.3 nada dice respecto de la consecuencia que la consignación tiene sobre el préstamo hipotecario, pues el precepto únicamente habla de «... liberar el bien...», lo cierto es que si el inmueble se libera de la ejecución mediante el pago de las sumas que se deben a la fecha de presentación de la demanda más las vencidas hasta el momento concreto del pago, sustrayéndose así a la realización, la única consecuencia posible sobre el préstamo es su rehabilitación, retomándose así el calendario de pagos que se haya pactado. A este respecto, vid.Domínguez Luelmo, A. y Toribios Fuentes, F., en Ejecución hipotecaria de vivienda..., cit., pág. 109, quienes en cuanto a la ausencia de una referencia expresa a la rehabilitación del préstamo en el tenor literal del art. 693.3 de la LEC consideran que «tal vez las consecuencias de la consignación sobre el préstamo le parecieron al legislador tan evidentes, que no considero necesario explicitarlas». En esta misma línea se ha interpretado en la jurisprudencia más reciente el texto del art. 693.3. Como se expresa en el párr. 3º.in fine del apartado [iv] de la letra b) del FD 2º. de la reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Fuenlabrada (Sección 1ª) de 14-7-2014 en relación con lo dispuesto por el art. 693.3 de la LEC, «la consignación tiene el efecto procesal de liberar el bien por sobreseimiento de la ejecución hipotecaria y el efecto sustantivo de enervar el vencimiento anticipado con rehabilitación y continuación del plazo o calendario de amortización del préstamo». Abundando en ello, el derecho a la rehabilitación del préstamo que el art. 693.3 de la LEC reconoce al deudor hipotecario, se concreta en el párr. 8º del FD 2º de la SAP de Girona (Sección 1ª) de 5-11-2013 en los siguientes términos: «este precepto ofrece al deudor hipotecario una oportunidad de revitalizar la relación, no ya liberando el bien mediante el pago de la totalidad de la deuda, sino tan solo cumplir con el pago de la cantidad que deba hasta ese momento, y por todos los conceptos, es decir, los plazos que determinaron la ejecución, más los que con posterioridad hayan podido vencer, los correspondientes intereses y por supuesto las costas devengadas, ya que en definitiva, y aunque pueda salvar en última instancia el crédito, él es quién ha motivado esos gastos; y así seguirá con el cumplimiento sucesivo de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo, rehabilitando el mismo y enervando la garantía hipotecaria». Últimamente también se han referido al derecho a la rehabilitación del contrato de préstamo garantizado con hipoteca, entre otras: la SAP de Oviedo (Sección 6ª) de 31-3-2014, en el párr. 3º. de su FD 2º; o la SAP de Palma de Mallorca (Sección 5ª) de 12-5-2014, en el párr. 3º de su FD 7º.
13
Los arts. 68 y 69 de la LC se limitan a expresar que «la administración concursal..., podrá rehabilitar los contratos...» a los que respectivamente se refieren estos dos preceptos, es decir, a los de crédito y a los de adquisición de bienes con precio aplazado. Por su parte, el art. 70 párr. 1º de la LC va un poco más allá, expresando, que «la administración concursal podrá... rehabilitar la vigencia del contrato...» de arrendamiento urbano.
14
Son muchas las expresiones que la doctrina utiliza para referirse en un mismo sentido al significado de la rehabilitación del contrato en el marco del concurso. Así por ejemplo Valpuesta Gastaminza, E., «Comentario al art. 69 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Dir. F. Cordón Moreno), T. I, 2ª ed., Pamplona, 2010, pág. 781, afirma que la rehabilitación permite «volver a la vigencia» o «resucitar» el contrato. Casi con idénticas palabras, Vázquez Iruzubieta, C., Comentarios a la Ley Concursal, Madrid, 2003, pág. 618, y Domínguez Luelmo, A., «Comentario al art. 68 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Dirs. J. Sánchez Calero y V. Guilarte Gutiérrez), T. II, Madrid, 2004, pág. 1.333, señalan que hablar de rehabilitación de los contratos equivale a afirmar que dichos contratos «vuelven a ponerse en vigencia». Empleando una expresión semejante, Gómez Mendoza, Mª. tanto en «La significación de la llamada rehabilitación de préstamos y créditos en el concurso», en La contratación bancaria (Dirs. A. Sequeira Martín, E. Gadea Soler, Mª. A. Alcalá Díaz y F. Sacristán Bergia), Madrid, 2007, pág. 996, como en «La rehabilitación de créditos en el concurso», RDCPC, núm. 6, 2007, pág. 44, entiende que la rehabilitación supone que «se haga revivir» un contrato.
15
Cfr. Fínez Ratón, J. M., «Comentario al art. 68 de la LC», cit., pág. 730. También Madrazo Leal, J., voz «Rehabilitación de contratos», cit., pág. 2.554, quien afirma que «en virtud de la «rehabilitación», el contrato extinguido... recobra vigencia y eficacia en los términos concurrentes en el momento de la extinción». O lo que es lo mismo, como expresan Vázquez Iruzubieta, C., Comentarios a la Ley Concursal, cit., pág. 618 y Domínguez Luelmo, A., «Comentario al art. 68 de la LC», cit., pág. 1.333, la rehabilitación sirve para que los contratos vuelvan «... a ponerse en vigencia en los mismos términos en que fueron contratados». En un sentido semejante indica Colino Mediavilla, J. L., «Los efectos de la declaración de concurso», en El Concurso de Acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley Concursal (Dir. J. Pulgar Ezquerra), Madrid, 2012, pág. 284, que la rehabilitación del contrato significa que «... su contenido se mantiene inalterado».
16
En palabras de Salinas Adelantado, C., «Principios básicos aplicables a los efectos del concurso sobre los contratos» ADCo, núm. 24, 2011, pág. 133, «en esencia, rehabilitar un contrato es volver a dotar de plenitud de efectos...» al mismo.
17
A la elusión de la «liquidación del contrato» rehabilitado como finalidad del instituto de la rehabilitación se refieren tanto Gómez Mendoza, Mª. en «La significación de la llamada rehabilitación...», cit., pág. 997, y en «La rehabilitación de créditos...», cit., pág. 44, como Etxarandio Herrera, E. J., Manual de Derecho Concursal, 2ª ed., Madrid, 2009, pág. 483.
18
Cfr. Fínez Ratón, J. M., op. cit., pág. 730.
19
Ello explica que entre la doctrina también se tienda a destacar la especial significación de la rehabilitación como medio para mantener y conservar los bienes del concursado. Cfr., a este respecto, Marco Arcalá, L. A., «La rehabilitación de créditos y de contratos...», cit., pág. 2.894, y Valpuesta Gastaminza, E., «Comentario al art. 68 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Dir. F. Cordón Moreno), T. I, 2ª ed., Pamplona, 2010, pág. 770 y en nota núm. 1. En relación con el fundamento esencial de la rehabilitación, vid. infra II, 3.
20
Salelles Climent, J. R., «Comentario al art. 68 de la LC», cit., págs. 811 y ss., concibe la rehabilitación de los contratos como una técnica para «reactivar su vigencia».
21
Ejemplo de ello es el derecho del tomador a la «rehabilitación» de la póliza previsto para el contrato de seguro de vida. Establece el art. 95.3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro (LCS en adelante) que «el tomador tiene derecho a la rehabilitación de la póliza, en cualquier momento, antes del fallecimiento del asegurado, debiendo cumplir para ello las condiciones establecidas en la póliza». Lo dispuesto en este art. 95.3, puesto en relación con lo establecido por los apartados 1 y 2 de este mismo art. 95 de la LCS, conlleva la eficacia de la rehabilitación de la póliza reconocida al tomador en los seguros de vida en relación con los que se ha podido ejercitar la facultad de reducción, toda vez que aquella se afirma en relación con la modificación del contrato que resulta de esta última y presupone su vigencia. Cfr. ídem, pág. 814. A este respecto vid. también Gómez Mendoza, Mª. en «La significación de la llamada rehabilitación...», cit., pág. 996, y en «La rehabilitación de créditos...», cit., pág. 44. Asimismo, aunque el art. 15 de la LCS no utiliza expresamente el término «rehabilitación», el mismo también contempla la posibilidad de rehabilitar la póliza del contrato de seguro en general.
22
Incidiendo en esta misma idea Valpuesta Gastaminza, E., «Comentario al art. 69 de la LC», cit., pág. 781.
23
Cfr. Domínguez Luelmo, A., op. cit., pág. 1.333. La exigencia de que haya tenido lugar un incumplimiento previo a la declaración de concurso que motive la resolución anticipada del contrato para que proceda la rehabilitación de este se refleja claramente en la SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 18-2-2008 en relación con la rehabilitación contemplada en el art. 68 de la LC respecto a un contrato de descuento. Así, en el párr. 4º del FD 4º de esta sentencia se expresa que «conforme a la dicción del art. 68 LC... cabe extender la rehabilitación a... contratos de crédito en los que se prevean durante su vigencia obligaciones dinerarias para el cliente, cuyo incumplimiento motiva la resolución anticipada. Si antes de la declaración de concurso no consta tal incumplimiento ni por consiguiente la resolución del contrato, resulta improcedente la rehabilitación, por ser innecesaria: no cabe rehabilitar un contrato de crédito que previamente no ha sido resuelto por impago de obligaciones del cliente». Sobre esta afirmación, a continuación, en el párr. 5º de este FD 4º se declara que en referencia al contrato de descuento sobre el que versa la sentencia «... no consta que existiera ninguna causa de incumplimiento que motivara la resolución anticipada del contrato, razón por la cual no era necesaria la rehabilitación».
24
El carácter excepcional con que se configura la facultad de rehabilitar determinados contratos en el contexto del concurso, habida cuenta de la ruptura tan clara de los principios clásicos del Derecho contractual que la rehabilitación implica, es unánimemente destacado por la doctrina. Así, vid., por todos: Valpuesta Gastaminza, E., op. ult. cit., pág. 781; Colino Mediavilla, J. L., «Los efectos de la declaración de concurso», cit., pág. 284; o Gómez Mendoza, Mª, en «La significación de la llamada rehabilitación...», cit., pág. 996, y en «La rehabilitación de créditos...», cit., pág. 44, cuyas palabras en este punto cabe especialmente destacar, refiriéndose esta autora a la rehabilitación como «... una nueva faceta de lo que ha venido a denominarse "crisis" o "estallido" del concepto de contrato y que engloba fenómenos tan conocidos como las condiciones generales o los contratos forzosos». Desde una perspectiva más amplia, Salinas Adelantado, C., «Principios básicos aplicables a los efectos...», cit., págs. 101 y 102, considera los arts. 61-70 de la LC, entre los que se incluye la rehabilitación, como «... especialidades que la LC introduce en la Teoría General de las Obligaciones y Contratos...».
25
Madrazo Leal, J., op. cit., pág. 2.554, afirma que «ejercida la facultad de rehabilitar, la relación contractual queda reconstituida de forma directa, sin que sea preciso el consentimiento posterior de los contratantes». En el mismo sentido en relación con la rehabilitación de los contratos de préstamo o crédito del art. 68 de la LC, García-Galán San Miguel, Mª. J., «Comentario al art. 68 de la LC», en La nueva regulación concursal (Dir. C. Jiménez Savurido y Coord. C. Hermida y E. García), Madrid, 2004, pág. 221, apunta que en este supuesto «no precisa la administración concursal consentimiento del acreedor para rehabilitar el contrato».
26
Cfr. Valpuesta Gastaminza, E., op. ult. cit., pág. 781.
27
Para un enfoque global del tema, vid., por todos: Beltrán Sánchez, E., Las deudas de la masa, Bolonia, 1986, págs. 156 y ss.; Fínez Ratón, J. M., Los efectos de la declaración de quiebra en los contratos bilaterales, Madrid, 1992; García Villaverde, R., «Una forma especial de garantía: los efectos de la declaración de la quiebra y la suspensión de pagos sobre las relaciones jurídicas bilaterales preexistentes y pendientes de ejecución», tanto en Tratado de garantías en la contratación mercantil (Coords. U. Nieto Carol y J. I. Bonet Sánchez), T. I, Madrid, 1996, págs. 301 y ss., como en Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio MENÉNDEZ (Coord. J. L. Iglesias Prada), Vol. III, Madrid, 1996, págs. 3.531 y ss.; Martínez Flórez, A., Las cláusulas resolutorias por incumplimiento y la quiebra, Madrid, 1999; y Bermejo Gutiérrez, N., Créditos y quiebra, Madrid, 2002, págs. 386 y ss.
28
En el párr. 16º del apartado III de la Exposición de Motivos de la LC se expresa que «objeto de especial atención ha sido también la regulación de los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos, una de las materias más deficientemente tratadas en el anterior derecho y, por tanto, de mayor originalidad en la nueva ley...». A este deficiente tratamiento de la materia en la legislación anterior se refiere Ortuño Baeza, Mª T., «Contratos de tracto sucesivo y créditos contra la masa», en Los acreedores concursales (II Congreso Español de Derecho de la Insolvencia) (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), Pamplona, 2010, págs. 849 y 850, quien afirma que a pesar de lo dispuesto en los arts. 908 y 909 del CCom de 1885 para algunos supuestos concretos, en dicho Código no se contenía una regulación con carácter general de los efectos de la quiebra sobre los contratos pendientes.
29
Respecto a la regulación de los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos con obligaciones recíprocas en el Derecho comparado, el Derecho alemán fue el primero en regular esta materia a través del parágrafo 17 de la Konkursordnung (KO); posteriormente esta regulación fue sustituida por la del parágrafo 103 de la Insolvenzordnung (InsO) de 1994. En el Derecho italiano, la Sección IV del Cap. III de la Legge Fallimentare de 1942, que incluye en su versión actualizada los arts. 72-83 bis, versa de los efectos del concurso sobre las relaciones jurídicas preexistentes. Especialmente acerca de estas dos regulaciones, vid.Martínez Rosado, J., «Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos con obligaciones recíprocas (arts. 61 a 63 de la Ley 22/2003,de 9 de Julio, Concursal)», en Estudios sobre la Ley Concursal (Libro Homenaje a Manuel Olivencia), T. III, Madrid-Barcelona, 2005, págs. 2.953 y ss., y Gómez Mendoza, Mª., «Efectos del concurso sobre los contratos: cuestiones generales», en Estudios sobre la Ley Concursal (Libro Homenaje a Manuel Olivencia), T. III, Madrid-Barcelona, 2005, págs. 2.791 y ss. En el Derecho francés la cuestión se ha regulado a través de la Ley núm. 845 de 26 de julio de 2005 (Loi de Sauvegarde) que se integra en el Código de Comercio francés, con su texto actualizado conforme a las reformas operadas en los últimos años. En cuanto al Derecho anglosajón, la section 345 de la Insolvency Act de 1986, cuyo texto original fue modificado conforme a las reformas acometidas por la Insolvency Act de 2000 y por la Enterprise Act de 2002, regula los efectos sobre los contractos en que el quebrado es parte, mientras que el art. 365 del Capítulo 11 del Bankruptcy Code norteamericano se decica al régimen de los contratos y arrendamientos pendientes.
30
Para una amplia y general panorámica de los ordenamientos comparados en materia concursal en los últimos años, vid.Dasso, A. A., Derecho Concursal Comparado, T. I y II, Buenos Aires, 2009. Para un estudio de la relación entre la evolución del Derecho concursal español y la evolución del Derecho comparado en la materia antes del ALC de 2001, vid.Olivencia Ruiz, M., «Planteamiento de la reforma concursal en el Derecho español y en el Derecho Comparado», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, núm. Extra 8 (ejemplar monográfico dedicado a los Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal de 1983), 1985, Madrid, págs. 29 y ss., y Pulgar Ezquerra, J., La reforma del Derecho concursal comparado y español (los nuevos institutos concursales y reorganizativos), Madrid, 1994.
31
Art. 62.1 párr. 1º. de la LC: «La declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte». Sobre la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas, vid.:Martínez Flórez, A., en «Consideraciones en torno a la resolución de los contratos por incumplimiento en el concurso», ADCo, núm. 13, 2008, págs. 57 y ss., y en «Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas (art. 61 de la LC)», en Comentario de la Ley Concursal (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), Madrid, 2004, págs. 1.117 y ss., donde la autora considera que en el art. 61.2 de la LC se consagra el principio de que la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos aludidos en ese precepto a no ser que se declare la resolución en interés del concurso; Gadea Soler, E., Iniciación al estudio del Derecho Concursal, 2ª. ed. (adaptada al RDL 3/2009 y a la Ley 13/2009) Madrid, 2010, págs. 137 y ss.; Sánchez Paredes, Mª. L., «Los contrato bilaterales pendientes en el concurso», ADCo, núm. 18, 2009, págs. 427 y ss.; Bonardell Lenzano, R., Régimen de los contratos sinalagmáticos en el concurso, Valencia, 2007; Gómez Mendoza, Mª., en «Comentario al art. 61 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Dirs. J. Sánchez Calero y V. Guilarte Gutiérrez), T. II, Madrid, 2004, págs. 1.139 y ss., y en «Prestaciones anteriores al concurso en los contratos con obligaciones recíprocas», RDCPC, núm. 4, 2006, págs. 117 y ss.; o Colino Mediavilla, J. L., op. cit., págs. 280 y 281.
32
Vid. en este sentido, por todos, Beltrán Sánchez, E., Las deudas de la masa, cit., págs. 156 y 157, Fínez Ratón, J. M., Los efectos de la declaración de quiebra..., cit., págs. 43 y ss. y 301 y ss. Abundando en el tema, Marco Arcalá, L. A., op. cit., págs. 2.874 y ss., alude al tradicional debate suscitado en torno esta controvertida cuestión de la incidencia del concurso en la facultad de resolución de los contratos y a la laguna que a este respecto se vino observando en nuestro Derecho hasta la aprobación de la LC del 2003. Explica el autor que la polémica creada alrededor de este tema tiene que ver con la enorme dificultad para determinar con precisión el verdadero y exacto alcance de la incidencia del concurso sobre la facultad de resolución de los contratos, derivada de la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la consideración de que la facultad de resolución «... puede afectar de forma significativa al patrimonio del deudor en situación concursal...» y la de que «... resultaría injusto mantener inalterada sin más la vigencia de las obligaciones contractuales de la parte in bonis, de manera que tuviese que continuar cumpliéndolas rigurosamente, mientras que la situación concursal en la que se ve inmersa la parte contraria le impediría hacer lo propio con las suyas, con la consiguiente ruptura de la equivalencia de prestaciones que debe presidir todo contrato». Añade el autor que esta polémica se vio fomentada en gran medida por el silencio prácticamente completo al respecto que se advierte en nuestro Derecho concursal previo a la promulgación de la LC de 2003, donde solo era posible contar con la aplicación general de lo dispuesto en el art. 1124 del CC en materia de resolución de obligaciones recíprocas, con las previsiones de los apartados 8 y 9 del antes citado art. 909 del CCom de 1885 para la reducción de la masa de la quiebra, así como con reglas específicas aisladas para algunos contratos de tracto sucesivo y ubérrima confianza entre las partes; así por ejemplo, la regla del art. 280 del CCom de 1885 en lo relativo a la comisión mercantil, donde se establece expresamente su» rescisión», en lo que cabe interpretar como su resolución, en caso de inhabilitación del comisionista (supuesto este el que cabía entender incluida la quiebra de acuerdo con el tenor del art. 878.1 del CCom de 1885). En fin, ante esta carencia de regulación de la cuestión de la incidencia del concurso en la facultad de resolución de los contratos concluye el autor que se daban en torno a ella distintas interpretaciones e hipótesis, doctrinales y jurisprudenciales, hasta que con el paso del tiempo se fue llegando a un mínimo consenso en algunos puntos básicos, entre los que se encontraba de lege ferenda la conveniencia de que ni la quiebra ni la suspensión de pagos implicaran de por sí la resolución de los contratos bilaterales que tuvieran obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento en el momento de la declaración de concurso. También se hace eco de este consenso relativo a que los efectos de la quiebra sobre los contratos debían contemplar la continuidad de las relaciones contractuales tras la declaración de la quiebra, Ortuño Baeza, M.a T., «Contratos de tracto sucesivo y créditos...», cit., pág. 849 y 850, si bien la autora recuerda que no existía una posición uniforme entre la doctrina acerca de los efectos de la declaración de quiebra sobre los contratos bilaterales y, en concreto, sobre los contratos de tracto sucesivo.
33
Art. 62.3 de la LC: «Aunque exista causa de resolución, el juez, atendiendo al interés del concurso, podrá acordar el cumplimiento del contrato, siendo a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado». En el FD 4º. de la STS de 21-3-2012 (Sala de lo Civil, Sección 1ª.) se aboga por interpretar que dentro de esas «prestaciones debidas» se incluyen «... todas las prestaciones debidas por el concursado...», sin discriminación alguna entre las prestaciones generadas antes y después de la declaración de concurso.
34
En consecuencia, explica Martínez Flórez, A., «Resolución por incumplimiento (art. 62 de la LC)», en Comentario de la Ley Concursal (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), Madrid, 2004, pág. 1.169, que el juez no podrá acordar el cumplimiento del contrato cuando la masa activa resulte insuficiente, argumentando que «el juez no puede acordar el cumplimiento de un contrato que sería nuevamente incumplido por el concursado y/o por la administración concursal». En consecuencia, en caso de que la masa activa sea insuficiente para cumplir el contrato del que se trate, afirma esta autora que «... debe permitirse al cumplidor resolver para que pueda recuperar, cuando sea posible, la prestación realizada».
35
Gómez Mendoza, Mª., «La rehabilitación de créditos...», cit., pág. 46 en nota núm. 11, señala que la diferencia fundamental entre el supuesto del art. 62.3 y el del art. 68 es «la resolución del contrato previa al concurso cuando se trata de una rehabilitación», pues como puntualiza la autora, en el art. 62.3 la resolución es posterior tanto si se trata de un incumplimiento después del concurso como de un incumplimiento anterior en los contratos de tracto sucesivo. Asimismo, en relación con esta idea, Moreno Sánchez-Moraleda, A., «La rehabilitación de los contratos bilaterales declarado el concurso. Análisis de los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Concursal», RdP, núm. 23, 2009, pág. 102, relaciona los supuestos de rehabilitación regulados en los arts. 68-70 siempre con aquellos contratos respecto de los cuales «... las causas de resolución se hubiesen dado antes de la declaración de concurso».
36
Como señala Villoria Rivera, I., «Los efectos del concurso sobre los contratos de financiación: vencimiento anticipado y resolución», RDCPC, núm. 5, 2006, pág. 289, la remisión de la legislación concursal a las normas civiles sobre resolución de contratos (art. 1124 del CC) y a la jurisprudencia que ha interpretado estas normas admite importantes excepciones en caso de concurso. Así, la facultad resolutoria en caso de incumplimiento se encuentra matizada por la legislación concursal, al facultar al juez para el cumplimiento del contrato (art. 62.3 de la LC) y a la administración concursal para rehabilitarlo (arts. 68-70 de la LC).
37
Abundando en esta idea, Salinas Adelantado, C., op. cit., págs. 102 y 103, entiende que para entender la regulación recogida en los arts. 61-70 de la LC hay dos claves: la primera, interiorizar que se trata de normas que buscan facilitar la consecución de los fines del concurso, pensando en la salvación de las empresas por medio de un convenio o su ordenada y más beneficios liquidación para los acreedores. La segunda, comprender que las normas pivotan en torno «al principio de compensación de sacrificios», que por regla general implica la imposición a algunos acreedores del concursado de sacrificios excepcionales no exigibles a otros acreedores.
38
Los preceptos de la LC que expresamente aluden al «interés del concurso» son el 42.1, el 43.1, el 61.2 párr. 2º., el 62.3, el 149.1 regla 1ª. párr. 1º., el 165.2. También se entiende que se refieren a este mismo interés aquellos artículos que usan expresiones cuyo significado cabe interpretar como equivalente. Así, los arts. 36.5, 54.4 y 84.2.3 aluden al «interés de la masa», mientras que el art. 187.1 hace referencia al «beneficio del concurso».
39
La doctrina viene refiriéndose al «interés del concurso», aunque sin precisar en qué consiste exactamente, como el principio que de acuerdo con la LC debe regir el desarrollo del concurso de acreedores y que justifica determinadas actuaciones de la administración concursal o del juez, o la imposición de deberes al deudor concursado, sacrificando en ocasiones los intereses de determinados sujetos. Sobre el significado del «interés del concurso», vid.Tirado Martí, I., «Reflexiones sobre el concepto de «interés concursal»: ideas para la construcción de una teoría sobre la finalidad del concurso de acreedores», ADC, Vol. 62, núm. 3, 2009, pág. 1.062, Carrasco Perera, Á., Los Derechos de Garantía en la Ley Concursal, 2ª. ed., Madrid, 2008, págs. 51-58, y Blasco Gascó, F., Declaración en concurso y contratos. Resolución sin incumplimiento e incumplimiento sin resolución, Valencia, 2009, págs. 37-47.
40
En relación con la concreción de todos los intereses involucrados en el concurso, vid.González Bilbao, E., «Identificación de los "intereses concurrentes" y del "interés del concurso" en la nueva Ley Concursal», en Estudios sobre la Ley Concursal (Libro Homenaje a Manuel OLIVENCIA), T. I, Madrid-Barcelona, 2005, págs. 293 y ss., y en RDBB, núm. 94, 2004, págs. 167 y ss. Es la concurrencia de este conjunto de sujetos heterogéneos en el concurso con un interés no necesariamente común, lo que explica la dificultad presente en la tarea de definir el concepto de «interés del concurso». Por ello, el interés del concurso, al que cabe referirse como un concepto jurídico indeterminado, se concibe más bien como un criterio que permite solucionar los conflictos derivados de la presencia de distintos intereses implicados en el concurso. En este sentido, señala Tirado Martí, I., «Reflexiones sobre el concepto de «interés concursal»..., cit., págs. 1.066 y 1067, que el Derecho concursal cumple una «función reactiva general del sistema económico legal», que exige la predeterminación de los intereses subjetivos que se pretenden tutelar y de un criterio que permita la solución de los conflictos; afirma el autor que este criterio es, según ha establecido el legislador, el interés del concurso.
41
Sobre el modo en que se suceden actualmente las distintas fases del concurso, vid.Díaz Moreno, A., «Reconocimiento de créditos y fases del concurso en el procedimiento ordinario», en Liber Amicorum. Prof. José María Gondra Romero (Eds. L. Fernández de la Gándara, J. M. Embid Irujo, A. Recalde Castells y F. León Sanz y Coords. D. Pérez Millán y S. Solernou Sanz), Madrid, 2012, págs. 419 y ss., y en RdP, núm. 29, 2012, págs. 207 y ss., donde se pone de relieve que la Ley 38/2011 de 10 de octubre, de Reforma de la LC (Ley 38/2011 en adelante) ha provocado la alteración de la relación existente entre las fases del concurso y la actividad de reconocimiento de créditos o de fijación de las masas activa y pasiva del concurso. Así, mientras antes de la reforma la regla general era que solo tras el reconocimiento firme de créditos, con la que finalizaba la fase común, podría abrirse la fase solutoria de convenio o la liquidación, actualmente es posible que finalice la fase común y se pase a la de convenio y liquidación aunque se encuentren ya pendiente la resolución de impugnaciones presentadas si se cumplen las previsiones del art. 96.4 de la LC, además de que el deudor podrá pedir en cualquier momento la apertura de la fase de liquidación, conforme al art. 142 de la LC.
42
Art. 43.2 de la LC: «Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez». Art. 43.3. «Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior: (...) 3º. Los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, en los términos establecidos en el artículo siguiente». Cfr. Martínez Flórez, A., «Conservación y administración de la masa activa (art. 43 de la LC)», en Comentario de la Ley Concursal (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), Madrid, 2004, págs. 887 y ss.; Cordón Moreno, F., «Comentario al art. 43 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Dir. F. Cordón Moreno), T. I, 2ª. ed., Pamplona, 2010, págs. 506 y ss.; De Ángel Yágüez, R. y Hernando Mendívil, J., «Comentario al art. 43 de la LC», en Tratado Práctico Concursal (Dir. P. Prendes Carril), T. II (Efectos de la declaración de concurso), Pamplona, 2009, págs. 72 y ss.; Barrera Cogollos, J. L., «Comentario al art. 43 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Coords. J. M.aSagrera Tizón, A. Sala Reixachs y A. Ferrer Barriendos), T. I, Barcelona, 2004, págs. 440 y ss.; y Vila Florensa, P., «Comentario al art. 43 de la LC», en Nueva Ley Concursal. Ley 22/2003, de 9 de julio (Comentarios, jurisprudencia aplicable y formularios) (Coords. A. Sala, F. Mercadal y J. Alonso-Cuevillas), Barcelona, 2004, págs. 244 y ss.
43
Cfr., por todos, Martínez Flórez, A., «Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial (art. 44 de la LC)», en Comentario de la Ley Concursal (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), Madrid, 2004, págs. 903 y ss.
44
Sobre la identificación del interés del concurso durante las distintas fases de este, es decir, durante la fase común del procedimiento, durante la fase de convenio y en la fase de liquidación, vid.Serra Rodríguez, A., «Consideraciones en torno al concepto de "interés del concurso"», RdP, núm. 30, 2013, págs. 66 y ss.
45
El pago de los acreedores constituye para el legislador el principal objetivo del concurso. Así se refleja en la propia Exposición de Motivos de la LC. En su apartado II párr. 4º. se expresa que la finalidad esencial del concurso es «la satisfacción de los acreedores». Igualmente, en el apartado IX, párr. 1º. se señala que la finalidad del concurso es «íntegra satisfacción de todos los acreedores».
46
Vid.Tirado Martí, I., op. cit., pág. 1.068, Roca Trías, E., «Eficacia e ineficacia de los contratos en el concurso del deudor», en Aspectos civiles de Derecho Concursal (XIV Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil), Murcia, 2009, pág. 18, y Barrera Cogollos, J. L., «Comentario al art. 43 de la LC», cit., pág. 442.
47
Abundando en ello, explica Olivencia Ruiz, M., «Reflexiones sobre la reforma de la legislación concursal», en Estudios de Derecho Concursal (J. I. Peinado Gracia y F. J. Valenzuela Garach), Madrid-Barcelona, 2006, págs. 467 y 468, que el cumplimiento de la finalidad esencial del concurso que representa la satisfacción de los acreedores requiere que antes hayan de alcanzarse otras finalidades instrumentales «intermedias». Entre estas finalidades intermedias se encuentra «la defensa del valor del activo», es decir, la defensa de los bienes y derechos patrimoniales del concursado.
48
Vid.Marco Arcalá, L. A., op. cit., págs. 2.878 y ss.
49
Sic.Salelles Climent, J. R., op. cit., pág. 811.
50
Resulta muy significativo en este sentido que en la PALC de 1995 los preceptos dedicados a la rehabilitación de créditos y contratos, es decir, los arts. 87-89 de la Propuesta, quedaran incluidos en la misma justo inmediatamente después del art. 86 relativo a la «continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial», formando parte de los preceptos integrantes del Capítulo dedicado en esa Propuesta a «... la conservación (...) y la administración de la masa activa» (arts. 81-89), y no de los preceptos que integraban en ese texto prenormativo el Capítulo relativo a «... los efectos sobre los contratos» (arts. 72-76). Ello es revelador del fundamento esencial de la rehabilitación. En este mismo sentido, respecto a la ubicación de la regulación de la rehabilitación en esta PALC de 1995, Mejías Gómez, J., «La formación de la masa en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995», en la Reforma del Derecho Concursal, Madrid, 1997, pág. 54, considera que «... en el planteamiento del redactor existe una conexión indudable entre las operaciones de rehabilitación y la posible continuidad del ejercicio de la actividad empresarial contenida en el art. 86...».
51
En este sentido, Gómez Martín, F., Doctrina de los tribunales en sede concursal, Granada, 2007, págs. 497 y 498, explica que la posibilidad de rehabilitación de los contratos requiere conocimientos financieros de oportunidad y el estudio de las previsiones de tesorería de la empresa, que permitan comprometerse en el cumplimiento de las prestaciones futuras.
52
Cfr. Marco Arcalá, L. A., op. cit., págs. 2.879 y 2880. Haciendo hincapié en la misma idea, Salinas Adelantado, C., op. cit., pág. 133, se refiere a la rehabilitación como «una materia (...) que puede ayudar en algunos casos al mejor mantenimiento del valor económico del activo concursal ya sea con fines de continuidad de la empresa o liquidatorios».
53
La «conservación de la empresa» como finalidad fundamental de la figura de la rehabilitación contenida en la LC es expresamente señalada, entre otros, por: Marco Arcalá, L. A., op. cit., págs. 2.879, 2880 y 2894; Gadea Soler, E., en Iniciación al estudio del Derecho Concursal, cit., pág. 144, y en «Comentario al art. 68 de la LC», en Comentarios a la Legislación Concursal (Dirs. J. Pulgar Ezquerra, J. Alonso Ledesma, C. Alonso Ureba y G. Alcover Garau), T. I, Madrid, 2004, págs. 751 y 752; o Colino Mediavilla, J. L., op. cit., pág. 284. También en relación con la PALC de 1995, Mejías Gómez, J., «La formación de la masa en la Propuesta...», cit., pág. 54, identifica el objetivo de la rehabilitación con la continuidad de la empresa en crisis, de tal modo que a través de la rehabilitación esta resulte económicamente viable.
54
La doctrina relaciona la finalidad esencial de la rehabilitación, a saber, el mantenimiento o la continuidad de la empresa del concursado, con la preocupación del legislador concursal por el mantenimiento de la capacidad financiera de este, de tal suerte que es esta la que hace posible aquella. Así, Moreno Sánchez-Moraleda, A., en Los efectos de la declaración de concurso en los contratos bilaterales, Valencia, 2010, págs. 341 y 342, y en «La rehabilitación de los contratos bilaterales...», cit., pág. 102, expresa que en los tres supuestos regulados en los arts. 68-70 «... se busca que el concursado se encuentre en la misma situación financiera y económica que tenía poco antes de la declaración de concurso, para que pueda seguir adelante en su actividad». En un sentido semejante, vid.Arribas Hernández, A., Derecho Concursal (El Concurso tras la reforma operada por la Ley 38/2011), Madrid, 2012, pág. 215.
55
Al tratar la cuestión de la finalidad esencial de la rehabilitación de créditos y contratos en el concurso, concluye Marco Arcalá, L. A., op. cit., pág. 2.880, que existe una «... consolidada y estrecha ligazón...» entre los fines fundamentales perseguidos con la rehabilitación de créditos y de contratos y los pretendidos, desde una perspectiva más general, por el propio concurso de acreedores. También desde esta perspectiva Domínguez Luelmo, A., op. cit., pág. 1.333, entiende que «... una solución rápida y adecuada del concurso», sea cual sea esta, pasa por no impedir «... la continuación de su actividad...» al deudor, lo cual puede lograrse a través de la reducción de las dificultades financieras y de crédito que hace posible la rehabilitación.
56
Aunque se pueda tender a interpretar, tal y como hace Arribas Hernández, A., Derecho Concursal..., cit., pág. 195, que el interés del concurso se superpone al derecho de la otra parte de la relación jurídico contractual cuando es el concursado quien incumple.
57
Del mismo modo que la LC contempla esta necesidad en relación con la contraparte que resulta afectada en los supuestos en que la Ley impide la resolución del contrato. En este sentido, en el FD 4º. de la ya citada STS de 21-3-2012 (Sala de lo Civil, Sección 1ª.) se afirma que «... si bien (...) no es lo mismo "rehabilitar" contratos resueltos que «impedir» la resolución de los vigentes, ambas medidas responden a una misma idea: la necesidad de que la masa –en cuyo interés se obliga a mantener los contratos en los que concurre causa de resolución– responda frente a quienes se ven expropiados de la facultad de desligarse...» u obligados «... a rehabilitar el contrato ya resuelto». En esta misma idea se hace hincapié en el en el FD 2º. de la SAP de Salamanca (Sección 1ª.) de 19-10-2012, en el último párr. del FD 2º. de la SAP de Alicante (Sección 8ª.) de 24-5-2013, en el último párr. del FD 2º. de la SAP de Soria (Sección 1ª.) de 15-11-2013, o en el párr. 3.o del FD 8º. de la SAP de Zaragoza (Sección 5ª.) de 10-6-2014.
58
A este respecto, en el párr. 8º. del FD 4º. de la SAP de Barcelona (Sección 15ª.) de 13-9-2006 se expresa que «... la facultad de rehabilitación de, contratos y enervación del desahucio en los arts. 68, 69 y 70 de la LC, nominativamente incluidos en el 84.2.7» es una «... facultad que explícitamente (...) se supedita al pago con cargo a la masa tanto de la deuda pendiente, anterior al concurso, como de la posterior y de las prestaciones futuras». También en relación con lo dispuesto en el art. 84.2.7 de la LC, en el párr. 2º. del FD 2º. de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de 3-2-2006, se afirma que respecto a los supuestos de rehabilitación de los contratos previstos en los arts. 68-70 de la LC «... se aprecia que... el efecto de restaurar la vigencia del contrato primitivo aparece legalmente condicionado a que se satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas hasta ese momento, o se paguen todos los conceptos pendientes...».
59
Concretamente en cuanto a lo dispuesto por el art. 61.2 párr. 1º. de la LC, Ortuño Baeza, Mª. T., op. cit., pág. 852, señala que el mantenimiento automático de los contratos previsto en la susodicha disposición parte de la no equiparación de la situación concursal con el incumplimiento contractual, «... a la vez que se muestra en sintonía con el principio de continuidad empresarial previsto en el art. 44 de la LC».
60
En palabras de Tato Plaza, A., «Algunos apuntes en torno a los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores», en Estudios sobre la Ley Concursal (Libro Homenaje a Manuel Olivencia), T. III, Madrid-Barcelona, 2005, págs. 3.284 y 3285, en general esos bienes son los «... bienes del concursado afectos al tráfico empresarial o comercial, a las actividades profesionales, mercantiles, industriales y, en general, los que estén afectos al proceso productivo».
61
A los créditos con garantía real como bienes que se hallan afectos a la actividad empresarial o profesional del concursado se alude en el art. 56.1 párr. 1º. con la dicción «los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía...». A la paralización o prohibición del ejercicio de las acciones de recuperación o de las acciones resolutorias en relación con los bienes muebles e inmuebles adquiridos a plazos se refiere el art. 56.1 párr. 2º. de la LC que del siguiente modo: «tampoco podrán ejercitarse...»: «a) Las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles; b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad». Lo dispuesto en este art. 56.1 párr. 2º. letra b) tiene que ver sin duda con la especial importancia patrimonial que de cara a la conservación de la empresa pueden revestir ciertos bienes inmuebles, sobre todo cuando en ellos se ubica la sede física del establecimiento empresarial o profesional del deudor. Cfr.: Sánchez Rus, H. y Sánchez Rus, A., «Paralización de ejecuciones de garantías reales (art. 56 de la LC)», en Comentario de la Ley Concursal (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán), Madrid, 2004, págs. 1.036 y ss.; Fajardo Fernández, J., «Comentario al art. 56 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Dir. F. Cordón Moreno), T. I, 2ª. ed., Pamplona, 2010, págs. 645 y ss.; De Ángel Yágüez, R. y Hernando Mendívil, J., «Comentario al art. 56 de la LC», en Tratado Práctico Concursal (Dir. P. Prendes Carril), T. II (Efectos de la declaración de concurso), Pamplona, 2009, págs. 437 y ss.; Alonso-Cuevillas Sayrol, J., «Comentario al art. 56 de la LC», en Comentarios a la Ley Concursal (Coords. J. Mª. Sagrera Tizón, A. Sala Reixachs y A. Ferrer Barriendos), T. I, Barcelona, 2004, págs. 611 y ss., y en Nueva Ley Concursal. Ley 22/2003, de 9 de julio (Comentarios, jurisprudencia aplicable y formularios) (Coords. A. Sala, F. Mercadal y J. Alonso-Cuevillas), Barcelona, 2004, págs. 308 y ss.
62
A lo que también puede contribuir el amplio plazo de esa paralización que el art. 56.1 párr. 1º. de la LC dispone, cual es el necesario para «... que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o «... un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación».
63
En este mismo sentido, vid.Marco Arcalá, L. A., op. cit., pág. 2.896, quien opina que el contexto creado por el legislador con la conjunción de las dos figuras «... fomenta la negociación entre la administración concursal y los acreedores... lo que puede redundar en una intensa utilización práctica de la rehabilitación de...» los «... créditos y contratos según los arts. 68 y 69 de la LC». Y también Gómez Mendoza, Mª., en «La significación de la llamada rehabilitación...», cit., pág. 998, y en «La rehabilitación de créditos...», cit., pág. 45, donde considera que la paralización, respecto a bienes afectos a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva del concursado, «... es muy probable que haga proliferar las rehabilitaciones».
64
A la hora de valorar los efectos del concurso sobre la generalidad de los contratos debe tenerse en cuenta, como recuerda Uría Fernández, F., «Los efectos del concurso sobre los contratos bancarios», en La Ley Concursal y su aplicación (Dirs. A. Fernández Rodríguez, J. A. Rodríguez y R. Sebastián), Madrid, 2009, pág. 141, que la regulación contenida en la LC está «... claramente orientada a facilitar la continuidad de la actividad empresarial».
65
Para un estudio específico del principio de mantenimiento de los contratos con obligaciones recíprocas vid.:Salinas Adelantado, C., op. cit., págs. 104 y ss.; y García Vicente, J. R.,«El mantenimiento de los contratos de tracto sucesivo en interés del concurso», ADCo, núm. 13, 2008, págs. 349 y ss.
66
También se refieren en este mismo sentido a la diferencia existente entre los supuestos del art. 61.2 y 62.3 y los supuestos de los arts. 68-70 de la LC: Gómez Mendoza, Mª., en «La significación de la llamada rehabilitación...», cit., págs. 998 y 999, y en «La rehabilitación de créditos...», cit., pág. 46; Moreno Sánchez-Moraleda, A., op. ult. cit., pág. 102; o Herrero de Egaña y Octavio de Toledo, F., «Comentario al art. 68 de la LC», en Proceso Concursal Práctico, Madrid, 2004, pág. 363. En el ámbito de la jurisprudencia, en el párr. 2º. del FD 2º. de la ya mencionada sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de 3-2-2006 se expresa que mientras todos los supuestos de rehabilitación de los contratos contemplados en los arts. 68-70 de la LC «... tienen en común el venir precedidos de una extinción contractual ya acaecida por causa de incumplimiento resolutorio», en el supuesto del art. 62.3 de la LC, «por el contrario (...) nos hallamos ante una situación de contrato vigente aun cuando afectada por el incumplimiento...».