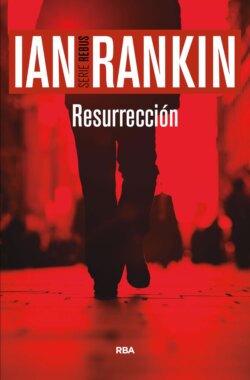Читать книгу Resurrección - Ian Rankin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление—Entonces, ¿por qué está usted aquí?
—Depende. ¿A qué se refiere? —contestó Rebus.
—¿A qué me refiero...? —replicó la mujer tras las gafas frunciendo el entrecejo.
—A qué se refiere con «aquí» —añadió él—. ¿Aquí, en esta habitación? ¿Aquí, en esta profesión? ¿Aquí, en el planeta?
Ella sonrió. Se llamaba Andrea Thomson y en la primera entrevista había dejado claro que no era doctora. No era tampoco «psiquiatra» ni «terapeuta»: «análisis profesional», rezaba en la agenda de Rebus.
«14:30-15:15: análisis profesional, sala 3.16.»
La señora Thomson se había convertido en Andrea al hacer su presentación; ésta había tenido lugar la víspera, el martes, en una sesión «para conocerse», como lo llamó ella.
Andaría cerca de los cuarenta y era baja y ancha de caderas. Tenía una melena rubia con reflejos oscuros y dientes un poco grandes, y trabajaba por cuenta propia y no a jornada completa para la policía.
—¿Acaso hay alguien que lo haga? —le había preguntado Rebus en la primera entrevista; ella le miró con cierta sorpresa—. Quiero decir, si hay entre nosotros quien trabaje a jornada completa... Por eso estamos aquí, ¿no es cierto? —añadió señalando con un gesto vago la puerta cerrada—. No rendimos y tienen que darnos un tirón de orejas.
—¿Es eso lo que cree que necesita, inspector Rebus?
—Si sigue dándome ese tratamiento —replicó él alzando un dedo—, yo continuaré llamándola «doctora».
—No soy médico. Ni psiquiatra, ni terapeuta; ni ninguna otra palabra que haya podido usted pensar —arguyó ella.
—Pues, ¿qué es, entonces?
—Me ocupo del análisis profesional.
—Pues debería llevar cinturón de seguridad —replicó Rebus con sorna.
—¿Me espera un viaje agitado? —añadió ella mirándole fijamente.
—Podría decirse que sí, visto el derrotero que ha tomado mi «profesión», como usted la llama.
Aquello había sido la víspera.
En la segunda entrevista, ella quería conocer sus sentimientos. ¿Cómo se sentía siendo policía?
—Disfruto.
—¿Con qué partes?
—Con todo mi cuerpo —contestó él con una mirada sonriente.
—Me refiero... —ella le devolvió la sonrisa.
—Sé a qué se refiere —la interrumpió Rebus mirando el cuarto.
Era un despacho pequeño, práctico; un par de sillas cromadas a ambos lados de una mesa chapada con teca. El tapizado de las sillas era verde lima y sobre la mesa no había más que un cuaderno de rayas tamaño folio y su bolígrafo. Rebus advirtió en un rincón una voluminosa cartera y se preguntó si dentro estaría su expediente. Un reloj en la pared, y debajo un calendario del cuerpo de bomberos. Cubría la ventana un visillo.
No era el despacho de la mujer, sino el que le asignaban cuando requerían sus servicios. Lo cual cambiaba mucho.
—Disfruto con mi trabajo —añadió él al fin cruzando los brazos, pero al pensar que a lo mejor ella lo interpretaba como un gesto defensivo, volvió a desplegarlos y no se le ocurrió otra cosa que meter las manos en los bolsillos de la chaqueta—. Me gusta en todos sus aspectos, hasta la burocracia extra que supone cada petición de recargas para la grapadora.
—Entonces, ¿por qué le tiró una taza a la comisaria Templer?
—No lo sé.
—Ella opina que quizá tenga algo que ver con celos profesionales.
—¿Eso ha dicho? —replicó Rebus con una carcajada.
—¿No está de acuerdo?
—Claro que no.
—Hace años que la conoce, ¿no es cierto?
—Tantos, que ni me acuerdo.
—¿Y siempre ha sido su superior?
—Eso nunca me ha importado, si está pensando en eso.
—Hace poco que ella ha ascendido al cargo de comisaria.
—¿Y?
—Usted lleva en su puesto de inspector bastante tiempo. ¿No le gustaría mejorar? Tal vez «mejorar» no sea la palabra adecuada —añadió al captar la mirada de Rebus—. ¿No tiene deseos de ascender?
—No.
—¿Por qué no?
—Quizá por temor a las responsabilidades.
—Eso me huele a respuesta preparada —replicó ella mirándole.
—Ése es mi lema: estar preparado.
—Ah, ¿fue usted un boy scout?
—No —contestó Rebus; ella seguía inmóvil mirando pensativa el bolígrafo, un Bic naranja—. Mire —continuó él—, no tengo nada contra Gill Templer. Le deseo buena suerte en su nuevo cargo, pero yo no podría desempeñarlo. Me gusta estar donde estoy —y continuó alzando la vista—: No me refiero a estar aquí, en este cuarto; quiero decir, en la calle resolviendo delitos. El motivo de que perdiera los nervios es..., bueno, la manera en que estaba llevándose la investigación.
—¿Ha sentido lo mismo en otros casos? —inquirió ella quitándose las gafas y frotándose la piel enrojecida del puente de la nariz.
—Muchas veces —respondió Rebus.
—Pero ¿esta es la primera vez que le arroja usted una taza? —la mujer deslizó las gafas de nuevo a su lugar.
—No estaba apuntando con ella a Gill —se disculpó Rebus.
—Tuvo que esquivarla. Además, la taza estaba llena.
—¿Ha probado usted el té de la comisaría?
—¿Así que no le da usted importancia? —añadió ella sonriendo.
—Pues no —respondió él cruzando los brazos en un pretendido gesto de confianza.
—Entonces, ¿por qué está usted aquí?
Al final de la sesión, Rebus cruzó el pasillo hasta los servicios; se echó agua en la cara, se secó con una toalla de papel y se miró al espejo del lavabo mientras sacaba un cigarrillo, lo encendía y expulsaba el humo hacia el techo.
Oyó el agua de descarga de una cisterna, se descorrió un pestillo y de una cabina salió Jazz McCullough.
—Me imaginé que eras tú —dijo abriendo el grifo.
—¿Cómo lo sabías?
—Tan largo suspiro seguido del chasquido del mechero sólo podía corresponder al final de la sesión con la psiquiatra.
—No es psiquiatra.
—Un retaco es lo que es —añadió McCullough cogiendo una toalla que arrojó a la papelera para ajustarse la corbata.
Se llamaba James, pero sus amigos solían llamarle Jamesy y más a menudo Jazz. Era un cuarentón alto y delgado, de pelo negro corto con algunas canas en las sienes. Se dio unas palmadas por encima del cinturón como alardeando de la ausencia de barriga, en contraste con Rebus, que a duras penas era capaz de verse el cinturón ni reflejado en el espejo.
Jazz no fumaba y su tema de conversación casi exclusivo era su mujer y los dos hijos que tenía en Broughty Ferry. Se miró al espejo y se atusó tras la oreja un mechón rebelde.
—¿Qué demonios hacemos aquí, John?
—Eso mismo acaba de preguntarme Andrea.
—Claro, porque sabe que es una pérdida de tiempo; la cosa es que estamos pagando su sueldo.
—En tal caso, algo bueno hacemos.
—¡Cabronazo! —dijo Jazz mirándole—. Tú piensas ligártela.
—Oye, oye, que yo sólo quería decir... —replicó Rebus con una mueca, pero Jazz ya se echaba a reír dándole una palmada en el hombro.
—A la lucha —añadió abriendo la puerta—. Son las tres y media: «trato con el público».
Era su tercer día en Tulliallan, la academia de la policía escocesa, un centro que albergaba en su mayoría a jóvenes reclutas que seguían cursos de formación antes de poder salir a la calle. Pero allí había también otros agentes mayores y experimentados para hacer cursos de reciclaje, y aprender nuevas técnicas.
Y estaban los del curso de rehabilitación.
La academia tenía su sede en el castillo de Tulliallan, que no era tal sino un remedo de mansión señorial con construcciones modernas anexas unidas por corredores. El complejo se alzaba en unos vastos y frondosos terrenos de las afueras de Kincardine, al norte del estuario del Forth, casi a la misma distancia de Glasgow que de Edimburgo. En cierto modo, parecía un campus universitario, y ésa era su función, pues allí se iba a aprender.
O, como en el caso de Rebus, a cumplir una sanción.
Había otros cuatro policías en el aula cuando entraron Rebus y McCullough. «El grupo salvaje», así los había calificado el inspector Francis Gray el primer día que se reunieron. En él, Rebus reconoció un par de caras: el sargento Sutherland de Livingston, y el inspector Tam Barclay, de Falkirk. Gray era de Glasgow, McCullough pertenecía a Dundee, y el último invitado a la fiesta, el agente Allan Ward, estaba destinado en Dumfries. «Las Naciones Unidas», había comentado Gray. Pero a Rebus le parecían más portavoces de sus respectivas tribus con idéntico lenguaje y distinto físico. Estaban hartos unos de otros y lo más problemático eran los agentes de una misma demarcación. Rebus y Sutherland eran de Lothian y Borders, pero la ciudad de Livingston era la División F, que en Edimburgo todos llamaban «Tropa F». Sutherland tenía el aspecto de un hombre acorralado; parecía estar esperando que Rebus dijera algo a los demás, algo despectivo.
Compartían los seis una característica común: encontrarse en Tulliallan por haber cometido alguna falta, en general era un asunto relacionado con la autoridad. Los dos días anteriores habían pasado la mayor parte del tiempo libre contándose sus batallitas particulares. La historia de Rebus era la más suave. A decir verdad, si un policía joven, recién incorporado al cuerpo, hubiera cometido aquel tipo de faltas, lo más probable es que no le hubieran enviado a la tabla de salvación de Tulliallan. Pero ellos eran veteranos, agentes que llevaban en el cuerpo un promedio de veinte años y casi todos a punto de jubilarse con el cien por cien del sueldo. Tulliallan era su última oportunidad y allí los habían enviado, a expiar su culpa, para poder rehabilitarlos.
En el momento en que Rebus y McCullough ocupaban sus respectivos asientos entró un agente de uniforme que se dirigió muy decidido hacia la cabecera de la mesa oval. Era un hombre de cincuenta y tantos años cuyo cometido docente era recordarles sus obligaciones con el público en general para que tuvieran cuidado en todo momento de no meter la pata.
Al cabo de cinco minutos de discurso, Rebus dejó de prestar atención para regresar en pensamiento al caso Marber.
Edward Marber era un galerista y anticuario de Edimburgo. «Era», porque había muerto de un golpe en la puerta de su casa a manos de un atacante o atacantes no identificados. No había aparecido todavía el arma y la conjetura del patólogo, el profesor Gates, convocado al escenario del crimen para extender el certificado de defunción, era que la causa de la hemorragia cerebral que había puesto fin a la vida de Marber llaves en mano en la escalinata de su casa en Duddingston Village, debió de ser una piedra o un ladrillo. Marber había vuelto a su domicilio en taxi ya tarde después de la inauguración privada de su última exposición, «Nuevos coloristas escoceses». Era propietario de dos pequeñas galerías selectas en la Ciudad Nueva de Edimburgo y de tiendas de antigüedades en Dundas Street, Glasgow y Perth. Rebus había preguntado a alguien por qué en Perth y no en la próspera localidad petrolífera de Aberdeen.
«Porque en Perthshire es donde se gastan el dinero los ricos.»
Habían interrogado al taxista. Marber no conducía, pero daba acceso a la casa un camino de ochenta metros y, al ver abierta la verja de entrada, el taxi había llegado hasta la puerta principal, activando con ello una luz halógena del lateral de la escalinata. Marber pagó al hombre, le dio una propina, le pidió un recibo y el taxista giró en redondo para marcharse sin molestarse en mirar por el retrovisor.
—Yo no vi nada —dijo a la policía.
En el bolsillo de Marber encontraron el recibo y una lista de las ventas de la tarde por un total superior a 16.000 libras. A Rebus le dijeron que la comisión del veinte por ciento del galerista ascendía a 3.200. No estaba nada mal por una sola tarde de trabajo.
Fue el cartero quien encontró el cadáver por la mañana. El profesor Gates había situado la hora aproximada de la muerte entre las nueve y las once de la noche. El taxi había recogido a Marber en su galería a las ocho y media y debió de dejarle en casa hacia las nueve menos cuarto, hipótesis que el taxista aceptó encogiendo los hombros.
De entrada, el instinto policíaco apuntaba a un robo, pero en seguida surgieron peros e interrogantes. ¿Quién iba a aporrear a la víctima con el taxi a la vista y la escena iluminada con luz halógena? No parecía probable; además, mientras el taxi daba la vuelta, Marber habría tenido tiempo de sobra para estar a salvo dentro de su casa. Por otro lado, a pesar de que Marber tenía los bolsillos vueltos del revés y faltaba el dinero y las tarjetas de crédito, el agresor no había aprovechado las llaves para abrir y robar en la casa. Tal vez le había dado miedo; pero no cuadraba.
Los atracos solían ser actos espontáneos, ataques en plena calle, en muchas ocasiones al haber retirado dinero de un cajero automático, y los ladrones no aguardan a la puerta de una casa el regreso de sus víctimas. Marber vivía relativamente apartado de Edimburgo; Duddingston Village era una zona semirrural de las afueras de gente acomodada, próxima al macizo del Arthur’s Seat, con casas rodeadas de tapias, tranquilas y seguras. Cualquiera que se hubiese acercado a pie a la casa de Marber habría provocado el disparo de la luz halógena de seguridad y se habría visto obligado a esconderse tras un seto o un árbol, por ejemplo. Y, aunque al cabo de cinco minutos el mecanismo automático desconectara la lámpara, cualquier movimiento habría vuelto a provocar el disparo del sensor.
Los agentes que acudieron al lugar del crimen buscaron posibles escondites y hallaron varios, pero sin rastro de huellas ni restos de fibras.
La comisaria Gill Templer planteó otro posible escenario:
—Supongamos que el agresor se hallaba dentro de la casa y al oír que abrían la puerta corrió hacia ella, golpeó a la víctima en la cabeza y huyó.
Pero aquella casa estaba provista de tecnología punta con alarmas y sensores por doquier y no había señales de allanamiento ni indicio de que faltaran objetos. La mejor amiga de Marber, otra galerista llamada Cynthia Bessant, la recorrió de arriba abajo y aseguró que no echaba nada de menos, con excepción de que gran parte de la colección de pintura del muerto estaba descolgada de las paredes y perfectamente embalada en plástico de burbujas, arrimada a la pared del comedor. Era un hecho al que Bessant no encontraba explicación.
—Tal vez pensaba poner marcos nuevos o distribuirla por otras habitaciones. La gente se cansa a veces de tener los cuadros en el mismo sitio.
La mujer examinó las habitaciones una por una y en particular el dormitorio de Marber, que ella no conocía, el sanctasanctórum, como dijo.
Por ser soltero el muerto, la policía llegó rápidamente a la hipótesis de que era homosexual.
—Nada en este caso tiene que ver con la sexualidad de Eddie —comentó Cynthia Bessant.
Pero aquel particular se aclararía con la investigación.
Rebus se había sentido marginado durante las pesquisas porque fundamentalmente le habían asignado la tarea de hacer llamadas telefónicas de sondeo a amigos y socios, con un cuestionario idéntico, que suscitaba respuestas idénticas. Habían inspeccionado los cuadros embalados con plástico de burbujas para detectar huellas y parecía evidente que era el propio Marber quien los había empaquetado, sin embargo ni su secretaria ni sus amigos acababan de entender aquello.
Luego, hacia el final de una reunión conjunta del equipo investigador, Rebus había cogido una taza —la taza de otra persona llena de té gris con mucha leche— y se la había tirado a Gill Templer.
Aquella reunión había comenzado como cualquier otra; Rebus se tomó sus tres aspirinas con el vaso de leche matutino. El café se lo llevaba a la comisaría en una taza alta de cartón, privilegio personal del quiosco de la esquina de The Meadows, y casi siempre, además, era su primer y único café decente del día.
—¿Demasiada bebida anoche? —espetó la sargento Siobhan Clarke mirándole de hito en hito.
Rebus llevaba el mismo traje, y la camisa y la corbata de la víspera, y ella se debía de preguntar si habría dormido con la ropa puesta. Iba afeitado de cualquier manera, como si se hubiese dado una simple pasada con la maquinilla eléctrica. Eso, aparte de que necesitaba un buen corte de pelo.
No. Clarke sólo había visto lo que Rebus quería que viera.
—Y buenos días a ti también, Siobhan —murmuró para el cuello de su camisa estrujando la taza de cartón vacía.
Él, que generalmente en las reuniones informativas se situaba hacia el fondo de la sala, estaba aquel día casi en primera fila sentado a una mesa, frotándose la frente y con los hombros caídos, mientras Gill Templer desgranaba la misión del día.
Más indagaciones puerta a puerta, más interrogatorios y más llamadas telefónicas.
Tenía ya la taza en la mano, sin reparar en de quién era; la taza en cuestión podía incluso haber estado en aquella mesa desde la víspera a juzgar por lo fría que la notaba al tacto. En la sala hacía un calor sofocante y olía a sudor.
—Más llamadas telefónicas de mierda —dijo en voz alta sin pensarlo, pero Templer lo oyó.
—¿Decías algo, John?
—No, no..., nada.
—Si tienes algo que añadir..., una de tus famosas deducciones, soy toda oídos —insistió ella irguiéndose en el asiento.
—Con todo respeto, señora, no es toda oídos, sino toda bla, bla, bla.
Oyó murmullos a su alrededor, gritos contenidos y vio ojos que le miraban mientras él se ponía en pie despacio.
—Es que no avanzamos nada —añadió en voz alta—. ¡No hay manera de que alguien tome la palabra para aportar algo de interés!
A Templer se le habían subido los colores y, en su mano, la hoja con la lista de servicios del día se había transformado en un cilindro a punto de ser estrujado.
—Bien, no me cabe la menor duda de que todos podemos aprender algo de «usted», inspector Rebus. —No le llamaba «John» y su tono de voz se elevó hasta igualar el de él, mirando a todos los presentes: los trece policías que apenas cubrían la dotación de la comisaría. Templer trabajaba con presión, presupuestaria sobre todo, pues cada caso tenía una asignación que no podía exceder. Y aparte de eso, estaban las bajas por enfermedad, las vacaciones y los que llegaban tarde...—. Quizá quisiera usted ocupar mi sitio y ofrecernos sus ideas sobre el caso respecto a cómo hemos de proceder exactamente en esta investigación. Señoras y caballeros... —añadió estirando el brazo como para presentarle al público.
Y ése fue el momento en que Rebus lanzó la taza que describió un suave arco mientras daba vueltas en el aire y derramaba el té frío. Templer se agachó instintivamente, aunque en cualquier caso el proyectil le habría pasado por encima de la cabeza, mientras la taza rebotaba en la pared casi a ras del suelo sin romperse. Se hizo un silencio en la sala y algunos se levantaron palpándose la ropa.
Rebus se sentó golpeando la mesa con un dedo como si buscara el botón para tratar de rebobinar el mando a distancia de la vida.
—¡Inspector Rebus! —le interpeló el profesor.
—Diga, señor.
—Me alegro de que haya decidido volver con nosotros.
Hubo sonrisas en torno a la mesa. ¿Cuánto tiempo había estado ausente? Ni se molestó en consultar el reloj.
—Lo siento, señor.
—Estaba preguntándole si quería hacer el papel de público, junto con el inspector Gray —añadió señalando con la cabeza al otro lado de la mesa— que hará de agente. Usted, inspector Rebus, entra en comisaría para informar sobre algo que podría resultar una información crucial en una investigación. —Hizo una pausa—. O si quiere puede hacer de chalado.
Un par de cursillistas lanzaron una carcajada y Rebus vio que Gray le miraba sonriente para animarle.
—Cuando quiera, inspector Gray.
Gray se inclinó sobre la mesa.
—Bien, señora Ditchwater, ¿dice que vio algo aquella noche?
Arreciaron las risas y el profesor hizo un gesto para acallarlas.
—Un poco de seriedad, hagan el favor.
Gray asintió con la cabeza y volvió a mirar a Rebus.
—¿Está segura de que vio algo? —inquirió.
—Sí —contestó Rebus enronqueciendo la voz—. Lo vi todo, agente.
—¿A pesar de que hace once años que figura en el registro de ciegos?
Estallaron nuevas carcajadas a las que el profesor respondió con palmadas en la mesa para restablecer el orden, mientras Gray se reclinaba en el asiento riéndose y haciendo guiños a Rebus, cuyos hombros temblaban a causa de la risa.
Francis Gray se estaba jugando la «rehabilitación».
—Casi me meo de risa —dijo Tam Barclay dejando la bandeja con los vasos en la mesa.
Al término de las clases del día habían ido al mayor de los dos pubs de Kincardine. Seis en estrecho círculo: Rebus, Francis Gray, Jazz McCullough, Tam Barclay, Stu Sutherland y Allan Ward, quien a sus treinta y cuatro años era el más joven y el de menor graduación del cursillo. Tenía un aspecto duro y estropeado, quizá por su destino en el sudoeste.
Consumiciones: cinco jarras y una Coca-cola, porque McCullough tenía que coger después el coche para ir a ver a su mujer y a sus hijos.
—No creas que a mí no me costó aguantarme —comentó Gray.
—No, en serio —terció Barclay rebulléndose en el asiento—, yo casi me meo. Once años ciega... —añadió sonriendo a Gray.
Gray cogió su cerveza y la alzó.
—Brindo por nosotros, ¿hay quien nos supere?
—Nadie —dijo Rebus—; si no, estarían también en este maldito cursillo.
—Al mal tiempo buena cara —añadió Barclay.
Andaba cerca de los cuarenta y tenía ya algo de barriga y un pelo entrecano que peinaba hacia atrás. Rebus le conocía de un par de casos, pues Falkirk y Edimburgo estaban sólo a media hora.
—No sé si la pequeña Andrea ríe cuando jode —añadió Stu Sutherland.
—Nada de sexismo, por favor —dijo Francis Gray alzando un dedo amenazador.
—Además, cuidado, no vayamos a atizar las fantasías de John —añadió McCullough.
—¿Es cierto, John? —preguntó Gray enarcando una ceja—. ¿Te pone cachondo la consejera? Ándate con ojo o Allan se pondrá celoso.
Allan Ward, enfurecido, alzó la vista del cigarrillo que estaba encendiendo.
—Allan, ¿eso qué es, tu mirada para asustar corderitos? —dijo Gray—. Claro, en Dumfries lo único que hacéis es reconducir descarriados al redil, ¿no?
Sonaron nuevas carcajadas. No es que Francis Gray buscara ser el centro de atención, sino que era algo que surgía en él con absoluta naturalidad. Había sido el primero en sentarse, y los demás se habían congregado a su alrededor; Rebus ocupaba un sitio frente a él. Gray era un hombre corpulento cuyo rostro acusaba la edad y de quien, como siempre hablaba sonriente y con un guiño, nadie se tomaba a mal las impertinencias. Todavía no había oído Rebus a ninguno gastarle una broma a pesar de que él se burlaba de todos. Era como si los retara constantemente, para ponerlos a prueba, y la reacción ante sus comentarios le decía todo lo que necesitaba saber sobre ellos; Rebus se preguntaba cómo reaccionaría aquel grandullón a una pulla o una broma directa.
Quizá tendría que averiguarlo por sí mismo.
Sonó el móvil de McCullough, quien se puso en pie apartándose del grupo.
—Seguro que es su mujer —comentó Gray, que ya había despachado media jarra.
Gray no fumaba; en un descanso en que salieron juntos de la clase, cuando Rebus le ofreció tabaco al sacar el paquete, comentó que lo había dejado hacía diez años. Ward y Barclay sí fumaban. Tres entre seis: no le había incomodado encender un cigarrillo.
—¿La mujer le controla? —preguntó Stu Sutherland.
—Eso demuestra una relación profunda y cariñosa —comentó Gray llevándose la jarra a los labios.
Era uno de esos bebedores a quienes no se les nota que tragan porque parecen tener la garganta abierta siempre y a punto de ingerir líquidos.
—¿Vosotros dos os conocéis? —preguntó Sutherland.
Gray miró por encima del hombro hacia McCullough, que escuchaba por el móvil con la cabeza inclinada.
—Sé cómo es —contestó Gray lacónico.
Rebus prefirió aprovechar para levantarse.
—¿Todos lo mismo? —preguntó.
Pidieron dos botellas de cerveza y tres jarras de barril. Camino de la barra, Rebus señaló con el dedo a McCullough, quien dijo que no con la cabeza porque apenas había tocado su Coca-cola; le oyó decir: «Salgo dentro de diez minutos...». Sí, hablaba con su mujer. Él también iba a hacer una llamada. En aquel momento, Jean debía de estar a punto de salir del trabajo; como era la hora punta, desde el museo hasta su casa de Portobello tardaría media hora.
El camarero sabía de memoria lo que tenía que servir porque era la tercera ronda. Las dos tardes anteriores se habían quedado en la escuela. El primer día, Gray sacó una botella de buen whisky y fueron a la sala de alumnos para conocerse unos y otros y el martes optaron por el bar de la academia después de cenar, McCullough sólo tomó refrescos y después fue a coger el coche.
Pero aquel día, miércoles, a la hora del almuerzo, Tam Barclay les comentó que en el pueblo había un bar que estaba bien. «No hay problema con los del lugar», había añadido para corroborarlo. Y allí estaban. El de la barra era agradable y a Rebus le comentó que otras veces había servido a alumnos de la academia; era eficiente y simpático sin excederse. Como estaban entre semana, sólo había media docena de clientes habituales: tres en una mesa, dos en un extremo de la barra y, de pie junto a Rebus, otro que se volvió hacia él.
—Está en la academia de polis, ¿verdad?
Rebus asintió con la cabeza.
—Me parece algo mayor para ser recluta.
Rebus le miró. Era un hombre alto con una enorme calva reluciente, bigote gris y tenía los ojos como hundidos en el cráneo. Bebía cerveza de una botella negra que, vista en el vaso, parecía ron negro.
—Es que el cuerpo de policía anda últimamente a la desesperada y no me extrañaría nada que obligaran al personal a enrolarse a la fuerza —añadió Rebus.
—No me tome el pelo —dijo el hombre sonriendo.
Rebus se encogió de hombros.
—Estamos en un cursillo de reciclaje —añadió.
—Nuevos trucos para los perros viejos, ¿eh? —comentó el hombre alzando la cerveza.
—¿Quiere tomar otra? —propuso Rebus.
El hombre negó con la cabeza y Rebus pagó la cuenta y, en vez de utilizar la bandeja, cogió las tres jarras formando un triángulo, las llevó a la mesa y volvió a por las otras dos y la suya pensando que era mejor no dejar para más tarde la llamada a Jean, por si notaba que estaba bebido. No es que pensara emborracharse, pero por si acaso.
—¿Celebran el final del cursillo? —preguntó el hombre de la barra.
—El principio —contestó Rebus.
La comisaría de Saint Leonard estaba tranquila a media tarde. Tenían algunos detenidos en los calabozos a la espera de comparecer ante el juez por la mañana y a dos adolescentes a los que estaban fichando por hurto en tiendas. En la planta de arriba, los despachos del Departamento de Investigación Criminal estaban casi vacíos. La investigación del caso Marber se había pospuesto para el día siguiente y únicamente quedaba Siobhan Clarke frente al ordenador, mirando el salvapantallas con un mensaje en forma de bandera que decía: ¿QUÉ HARÁ SIOBHAN SIN SU PROTECTOR? No sabía quién lo había escrito; alguien del departamento para burlarse. Suponía que se refería a Rebus, pero no acababa de saber si iba con segundas intenciones o si simplemente se refería a que Rebus se preocupaba por ella y la cuidaba. Le fastidiaba irritarse por aquella bobada.
Tecleó en las opciones de pantalla y clicó «bandera», borró el mensaje y lo sustituyó por otro: SÉ QUIÉN ERES, GILIPOLLAS. A continuación examinó un par de terminales, pero sus salvapantallas eran líneas ondulantes y estrellitas. Oyó sonar el teléfono de su mesa y pensó no contestar, diciéndose que sería seguramente otro chiflado dispuesto a confesarse autor del crimen o a dar información falsa. La noche anterior había llamado un respetable cincuentón acusando a sus vecinos del piso de arriba de ser los asesinos, cuando, en realidad, eran unos estudiantes que le molestaban con la música a todo volumen. Tuvo que advertir al buen hombre que hacer perder el tiempo a la policía era un asunto grave.
—La verdad es que si yo tuviera que aguantar todo el día la música de Slipknot no sé si haría algo peor —comentó después un agente.
Siobhan se sentó delante de su ordenador y descolgó el auricular.
—Departamento de Investigación Criminal. Al habla la sargento Clarke.
—Una de las cosas que enseñan en Tulliallan —dijo la voz— es la importancia de contestar rápidamente al teléfono.
—Prefiero hacerme de rogar —replicó ella sonriendo.
—Contestar rápidamente al teléfono —prosiguió Rebus— quiere decir descolgar el receptor antes de seis timbrazos.
—¿Cómo sabías que estaba aquí?
—No lo sabía, pero llamé a tu apartamento y saltó el contestador.
—¿Y tuviste la intuición de que no había salido de la ciudad? —añadió ella arrellanándose en el asiento—. Por el ruido, me da la impresión de que estás en un bar.
—En uno precioso del centro de Kincardine.
—¿Y te has arrastrado desde tu jarra de cerveza para llamarme?
—Es que llamé primero a Jean y me sobraban veinte peniques...
—¿Nada menos que veinte peniques? Qué halagador —replicó Siobhan, y le oyó rezongar.
—Bueno, ¿qué tal? —preguntó él.
—No hablemos de eso. ¿Qué tal en Tulliallan?
—Como dirían algunos profesores, tenemos un escenario de nuevos trucos con perros viejos.
Siobhan se echó a reír.
—No me digas que hablan así...
—Algunos sí. Nos enseñan «gestión» de delincuencia y «reacción empática» respecto a la víctima.
—¿Y aún te queda tiempo para echar un trago?
Como no contestaba, Siobhan pensó que le había tocado una fibra sensible.
—¿Cómo sabes que no estoy tomando zumo de naranja? —replicó al fin.
—Porque lo sé.
—Muy bien, impresióname con tu capacidad detectivesca.
—Es que tu voz adquiere un tono levemente nasal.
—¿Al cabo de cuántas copas?
—Unas cuatro, supongo.
—Esta chica vale —comenzaron a sonar los pitidos de final de la comunicación—. No cuelgues —dijo él echando otra moneda.
—¿Otros veinte peniques?
—Cincuenta, en realidad, para que tengas tiempo de sobra de ponerme al día sobre el caso Marber.
—Bueno, no hay novedades dignas de mención desde el incidente de la taza de café.
—¿No era de té?
—No sé de qué sería, pero la mancha no se quita. De todos modos, a mí me parece que se han pasado poniéndote en cuarentena.
—Y aquí no me sacan rendimiento.
Siobhan suspiró y se inclinó en la silla. El salvapantallas acababa de encenderse y el SÉ QUIÉN ERES, GILIPOLLAS se desplegaba de derecha a izquierda.
—Seguimos investigando en su círculo de amistades y socios, y hay un par de datos nuevos interesantes: un artista con quien Marber tuvo un altercado. Parece que no es infrecuente en el negocio, pero en este caso acabaron a golpes. Bien, el pintor es uno de esos nuevos coloristas escoceses, que se tomó como un grave desaire no ser incluido en la exposición.
—A lo mejor aporreó a Marber con su caballete.
—A lo mejor.
—¿Y el otro dato?
—Ése me lo había reservado para contártelo. ¿Tú viste la lista de invitados a la inauguración?
—Sí.
—Pues resulta que acudió alguien que no estaba en ella. Lo que habíamos comprobado eran los nombres de quienes firmaron en el libro de Marber. Pero, ahora que disponemos de la lista completa de invitados, hemos comprobado que algunos de los que acudieron a la inauguración no contestaron a la invitación ni firmaron en el libro.
—¿Y ese pintor es uno de ellos? —preguntó Rebus.
—Qué va. Se trata de un tal M. G. Cafferty.
Oyó el silbido de Rebus. Morris Gerald Cafferty —Big Ger para sus conocidos— era el gánster más importante de la costa este, o el más importante conocido. Rebus y Cafferty se conocían de antiguo.
—¿Big Ger, un mecenas de las artes? —reflexionó Rebus.
—Por lo visto es coleccionista de pintura.
—Pero lo que no hará, desde luego, es sacudirle a nadie en la cabeza a la entrada de su casa.
—Me inclino ante la superioridad de tus conocimientos.
Se hizo un silencio.
—¿Qué tal está Gill?
—Mucho mejor desde que tú no andas por aquí. ¿Tomará más represalias?
—No, si acabo este cursillo. Es el trato que hicimos. ¿Y el nuevo carné de conducir?
Siobhan sonrió. Rebus se refería al último fichaje del Departamento de Investigación Criminal, el agente de policía Davie Hynds.
—Es tranquilo, aplicado y trabajador —respondió ella—. No es de los que a ti te van.
—Pero ¿sirve?
—No te preocupes; yo le meteré en cintura.
—Esa es una de tus prerrogativas ahora que has ascendido.
Volvieron a oírse pitidos.
—¿Se acabó la conversación?
—Ha sido un informe conciso y útil, sargento Clarke. Siete sobre diez.
—¿Sólo un siete?
—Descuento tres puntos por el sarcasmo. Tiene usted que corregir ese problema suyo de actitud, o...
El zumbido de la línea puso fin a la conversación. Le costaba un poco acostumbrarse al título de sargento y a veces aún se presentaba como «agente Clarke», olvidando que acababan de ascenderla. ¿El mensaje del salvapantallas no sería por envidia? A Silvers y a Hood no los habían ascendido, como a casi todos los del Departamento de Investigación Criminal.
«Se reducen limpiamente las posibilidades, chica», dijo para sus adentros cogiendo el abrigo.
Cuando volvió a la mesa, Barclay alzó un móvil y le dijo que podía haberlo usado.
—Gracias, Tam. Yo también tengo uno.
—¿Te has quedado sin batería?
Rebus alzó el vaso y negó con la cabeza despacio.
—Me parece —dijo Francis Gray— que John prefiere hacer las cosas a la antigua. ¿No es cierto, John?
Rebus se encogió de hombros y se llevó el vaso a los labios. Por encima del borde veía al calvo que, apoyado de lado en la barra, no dejaba de mirarlos.