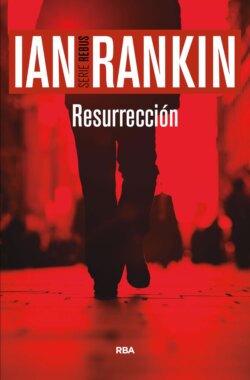Читать книгу Resurrección - Ian Rankin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеPensamiento lateral.
Fue idea de Davie Hynds. Interrogar a los amigos y conocidos del negocio del muerto estaba bien, pero a veces se ven las cosas más claras buscando de otra manera fuera de la lógica.
—Me refiero a otro galerista —dijo.
Así que él y Siobhan fueron a una modesta galería situada en el extremo oeste, en Queensferry Street, propiedad de Dominic Mann, que llevaba establecido allí pocos años.
—En cuanto vi el local supe que era un buen sitio —dijo el propietario.
Siobhan miró a través del escaparate y vio oficinas a un lado y un despacho de abogado al otro.
—Algo aislado para una tienda —comentó pensativa.
—No crea —replicó el galerista—, Vettriano vivía aquí cerca. A lo mejor se me contagia algo de su suerte.
Siobhan puso cara de perplejidad y Hynds terció:
—A mí me gusta cómo pinta —dijo—. También es autodidacta.
—Hay muchos galeristas a quienes no les gusta, pero yo creo que es por envidia. Pero, miren, el éxito es el éxito, digo yo. Lo vi en seguida.
Siobhan se puso a mirar un cuadro cercano color naranja intenso titulado Incorporación, cuyo precio era nada menos que 8.975 libras. Algo más de lo que había costado su coche.
—¿Y Malcolm Neilson?
Mann puso los ojos en blanco. Era un hombre de cuarenta y tantos años, rubio teñido cuyo traje era de un color que Siobhan habría denominado morado. Llevaba mocasines verdes y una camiseta verde pálido. Aquel barrio era probablemente el único lugar seguro para él.
—Trabajar con Malcolm es una pesadilla porque no entiende los conceptos de «colaboración» y «control».
—¿Usted ha sido representante suyo?
—Una sola vez en una exposición colectiva de once artistas, y Malcolm estuvo a punto de fastidiar la inauguración señalando a los clientes defectos imaginarios.
—¿Tiene representante actualmente?
—Probablemente. Como sigue vendiendo en el extranjero, imagino que habrá alguien en algún sitio que se lleve su buena comisión.
—¿Conoce a un coleccionista llamado Cafferty? —preguntó Siobhan con toda naturalidad.
—¿Es de Edimburgo? —inquirió el galerista ladeando la cabeza.
—Digamos que sí.
—Es que ese nombre suena a irlandés y tengo buenos clientes en la zona de Dublín.
—Éste vive en Edimburgo.
—Pues no, no tengo el gusto. ¿Cree que le interesaría que le incluyera en mi lista de direcciones?
Hynds, que hojeaba un catálogo, lo cerró.
—Perdone si le resulta un poco fuerte, pero ¿la muerte de Edward Marber puede beneficiar a otros galeristas?
—¿En qué sentido?
—Bueno, porque sus clientes, por ejemplo, tendrán que ir a otras galerías.
—Ah, ya.
Siobhan miró a Hynds a los ojos. Casi podía oírse el cerebro de Mann reflexionando sobre el asunto. Probablemente estaría ocupado hasta tarde ampliando su lista de direcciones.
—No hay mal que... —añadió sin molestarse en terminar el dicho.
—¿Conoce a la galerista Cynthia Bessant? —preguntó Siobhan.
—Querida, todo el mundo conoce a Madame Cyn.
—Parece ser que era amiga íntima del señor Marber.
Dominic Mann hizo un mohín.
—Podría ser; por qué no.
—No está usted muy convencido.
—Bueno, es cierto que eran muy buenos amigos...
Siobhan entornó los ojos. Había algo que el galerista no decía y que estaba deseando que le sonsacasen. El hombre dio de pronto una palmada.
—¿Hereda algo Cynthia? —preguntó.
—No lo sé, señor —contestó ella.
Pero sí que lo sabía: Marber dividía una parte de su patrimonio entre diversas asociaciones de beneficencia y ciertos amigos, Cynthia Bessant era uno de ellos, y el resto pasaba a una hermana y dos sobrinos de Australia. Habían localizado a la hermana, pero ésta les dijo que en aquel momento no podía desplazarse a Escocia y que lo dejaba todo en manos del abogado y del contable de Marber. Siobhan se imaginaba que se llevarían una buena tajada por sus servicios.
—Supongo que Cyn se lo merece más que nadie —dijo Mann pensativo—. Eddie a veces la trataba como a una criada —añadió mirando a Siobhan y Hynds sucesivamente—. No es por hablar mal del muerto, pero Eddie no era nada fácil como amigo. En ocasiones era muy grosero y tenía pataletas.
—¿Y la gente lo consentía? —preguntó Hynds.
—Ah, es que, por otra parte, era encantador y a veces generoso.
—Señor Mann —añadió Siobhan—, ¿tenía el señor Marber amigos íntimos? Más íntimos que la señora Bessant, quiero decir.
—¿Se refiere a amantes? —replicó Mann parpadeando.
Siobhan asintió despacio con la cabeza. Era lo que el galerista quería que le preguntasen porque parecía retorcerse de placer.
—Bueno, los gustos de Eddie...
—Creo que podemos adivinar las inclinaciones del señor Marber —interrumpió Hynds para impedirle cargar las tintas, y Siobhan le clavó una mirada que quería decir «Nada de adivinanzas».
Mann le miró también y se llevó las manos a los pómulos.
—Dios mío —balbuceó—, creen que Eddie era gay, ¿no es eso?
—Ah, ¿no lo era? —dijo Hynds sin salir de su asombro.
El galerista esbozó una sonrisa.
—¿Usted cree que yo no me habría enterado?
Hynds miró a Siobhan.
—Por la señora Bessant teníamos la impresión...
—Por algo la llamo yo Madame Cyn —añadió Mann acercándose a un cuadro torcido para enderezarlo—. Ella siempre protegió bien a Eddie.
—Le protegía, ¿de qué?
—De los demás..., de las miradas curiosas... —contestó mirando a su alrededor como si las paredes oyeran, y se inclinó hacia Siobhan—. Según rumores, a Eddie sólo le gustaban las relaciones esporádicas con mujeres profesionales.
Hynds abrió la boca dispuesto a preguntar.
—Creo que el señor Mann se refiere a prostitutas —se anticipó Siobhan.
Mann comenzó a asentir con la cabeza pasándose la lengua por los labios. Acababa de desvelar el secreto y se regodeaba.
—Lo haré —dijo El Comadreja.
Era un hombrecillo demacrado que iba siempre tirando a harapiento. Por la calle se le habría confundido con un transeúnte cualquiera, y ésa era su habilidad. Circulaba por Edimburgo en un Jaguar con chófer de Big Ger para hacer sus encargos, pero en cuanto bajaba del vehículo volvía a ser el personaje más anodino del mundo.
El Comadreja, normalmente, trabajaba en la oficina de la agencia de alquiler de taxis de Cafferty, pero Rebus sabía que en aquel lugar no podían verse. Había llamado allí desde el móvil diciendo que quería hablar con él: «Dígale que es John Rebus, el del almacén», y acordaron verse en la senda superior del canal Union, a medio kilómetro de la oficina de taxis. Era un camino que Rebus no había hecho hacía más de un año. Olía a levadura de la fábrica de cerveza y se veían pájaros chapoteando en el agua sucia del canal. ¿Serían patos o gallinas de agua? Nunca sabía distinguirlo.
—¿Sabes algo de ornitología? —le preguntó a El Comadreja.
—Sólo he estado una vez en el hospital; cuando me operaron de apendicitis.
—Me refería al estudio de los pájaros —replicó Rebus, aunque sospechaba que El Comadreja lo sabía perfectamente y que aquel numerito de bruto formaba parte de su imagen para que los incautos lo subestimasen.
—Ah, sí —dijo asintiendo con la cabeza—. Dígales que lo haré —añadió.
—No te he dicho lo que quieren que hagas.
—Yo sé lo que quieren.
—Cafferty te mataría —dijo Rebus mirándole.
—Sí puede, sí. No lo dudo.
—Debes de querer mucho a Aly.
—Su madre murió cuando él tenía doce años. Es una tragedia para un niño de esa edad.
Por la manera en que miraba aquel curso de agua estrecho y lleno de residuos parecía un turista en Venecia. Por la senda llegaba hacia ellos una bicicleta y la mujer que la montaba los saludó con la cabeza cuando se apartaron para que pasara.
Rebus recordó que, al fracasar su matrimonio, su hija fue a vivir con la madre a los doce años.
—Yo siempre he hecho cuanto he podido —dijo El Comadreja.
Lo había dicho sin emoción, pero a Rebus le pareció que ahora no fingía.
—¿Tú sabías que traficaba?
—No, qué va. Yo no lo habría permitido.
—Eso me suena a hipocresía dadas tus circunstancias.
—Váyase a la mierda, Rebus.
—Quiero decir que lo menos que podías haber hecho es conseguirle un empleo en la empresa. Tu jefe siempre tiene necesidad de matones.
—Aly no sabe nada de mí ni de Cafferty —espetó El Comadreja.
—¿No? —replicó Rebus sonriendo sarcástico—. Pues a Big Ger no le va a hacer mucha gracia, ¿no crees? Lo quieras o no, estás bien jodido —añadió asintiendo con la cabeza. Si El Comadreja delataba a su jefe era hombre muerto, pero si Cafferty descubría que el hijo de su ayudante de mayor confianza traficaba dentro de sus dominios..., bueno, el padre estaba perdido de todos modos—. No creas que he venido por gusto —añadió encendiendo un cigarrillo; aplastó el paquete vacío, lo tiró al suelo y le dio un puntapié para lanzarlo al agua.
El Comadreja le miró y se agachó para repescarlo y guardárselo sin secar en su mugriento bolsillo.
—Siempre me toca recoger la mierda de otros —dijo.
Rebus sabía a qué se refería: lo decía por el que había atropellado a Sammy confinándola en una silla de ruedas, el conductor que se había dado a la fuga.
—Yo no te debo nada —añadió Rebus despacio.
—No insista. Yo así no trabajo.
Rebus le miró. Siempre que había hablado con El Comadreja anteriormente había visto en él..., ¿qué exactamente? Un secuaz de Cafferty, un malhechor, un tipo que cumplía una determinada función en el esquema, fijo, sin cambio. Pero ahora afloraban en él facetas de padre, de ser humano. Hasta aquel día ni siquiera sabía que tenía un hijo y acababa de enterarse de que había perdido a su mujer y había criado él solo al niño. A lo lejos, dos cisnes se despiojaban mutuamente. Siempre había habido cisnes en el canal, y aunque la polución acababa por matarlos se decía que los reponía la fábrica de cerveza para que no se notara. Nadie se percataba de que no eran los mismos.
—Vamos a tomar una copa —dijo Rebus.
The Diggers [Sepultureros] no se llamaba realmente así, sino Athletic Arms; pero le habían puesto ese nombre por estar próximo al cementerio. El local era famoso por la cerveza gracias a su anuncio de latón brillante de la marca de la fábrica cercana. De entrada, el de la barra se tomó a broma lo que pidió El Comadreja, pero al ver que Rebus se encogía de hombros les sirvió.
—Una jarra de Eighty y un Campari soda —dijo colocándoles delante las consumiciones.
El Campari venía servido con una sombrillita de papel y una cereza escarchada.
—¿Estás de guasa, hijo? —dijo El Comadreja, cogiendo sombrillita y la cereza y echándolas en un cenicero.
Un segundo después, el paquete de cigarrillos repescado fue también a parar allí.
Fueron a sentarse en un rincón tranquilo. Rebus dio dos buenos sorbos de cerveza y se relamió la espuma del labio superior.
—¿De verdad piensas aceptar?
—Se trata de mi hijo, Rebus. Usted haría cualquier cosa por su familia, ¿no?
—Tal vez.
—Claro que usted metió en la cárcel a su hermano, ¿no es cierto?
—Él se lo buscó —replicó Rebus mirándole.
—Lo que usted diga —añadió encogiéndose de hombros.
Se concentraron medio minuto en sus bebidas, y Rebus pensó en su hermano Michael, que había sido un traficante de poca monta. Ahora llevaba una buena temporada en regla... Fue El Comadreja quien rompió el silencio.
—Aly ha sido un tonto de remate, pero eso no quiere decir que vaya a dejarle en la estacada.
Agachó la cabeza, se oprimió el puente de la nariz y Rebus oyó que murmuraba algo así como «Dios»; recordó cómo se había sentido él cuando vio a su hija Sammy en el hospital, entubada y desmadejada en la cama como un pelele.
—¿Te encuentras bien? —preguntó.
El Comadreja asintió con la cabeza gacha. Era calvo en la coronilla y tenía allí una piel rosada y escamosa. Rebus advirtió que sus dedos eran curvados como los de un artrítico. Apenas había tocado el Campari mientras que él casi había terminado la cerveza.
—Voy por otra ronda —dijo.
El Comadreja alzó la cabeza y, por sus ojos enrojecidos, parecía más que nunca el animal que le daba el apodo.
—La pago yo —dijo muy serio.
—De acuerdo —dijo Rebus.
El Comadreja movió la cabeza de un lado a otro.
—Yo las cosas no las hago así, Rebus.
Se levantó y caminó hasta la barra muy erguido, para regresar con una jarra de cerveza que tendió a Rebus.
—Salud —dijo éste.
—Salud —contestó El Comadreja sentándose y dando un sorbo al Campari—. ¿Qué es lo que cree que quieren de mí esos amigos suyos?
—Yo no los llamaría precisamente amigos.
—Supongo que el siguiente paso obligado será una entrevista con ellos.
Rebus asintió con la cabeza.
—Quieren que les cuentes todo lo que sepas de Cafferty.
—¿Por qué? ¿A ellos de qué va a servirles? Tiene cáncer. Por eso le dejaron salir de la cárcel.
—Cafferty presentó unas radiografías trucadas. Si conseguimos otra imputación contra él, podemos pedir pruebas nuevas. Cuando den negativo, volverá a la cárcel.
—¿Y con eso se acaba el delito en Edimburgo? ¿Nada de drogas en la calle, ni prestamismo? —replicó El Comadreja con una sonrisa—. Bien sabe que no.
Rebus no contestó y se concentró un instante en la cerveza. Desde luego, El Comadreja tenía razón. Volvió a relamerse la espuma del labio y tomó una decisión.
—Mira, yo creo que... —comenzó a decir rebulléndose en el asiento como si tratara de sentarse a gusto—. De momento, no creo que debas hacer nada.
—¿Qué quiere decir?
—Que no te comprometas a hacer nada inmediatamente. Aly necesitará un abogado y ese abogado puede hacer indagaciones.
—¿Qué clase de indagaciones? —preguntó El Comadreja abriendo mucho los ojos.
—Comprobar cómo descubrieron el camión los del Departamento de Estupefacientes y cómo lo registraron..., a lo mejor no llevaba toda esa carga. Han dejado al margen a los de Aduanas y puede que haya algún detalle técnico... —Rebus alzó las manos al ver la mirada esperanzada de El Comadreja—. Un momento, no digo que lo haya.
—Por supuesto.
—No puedo decirte ni que sí ni que no.
—Entendido —añadió El Comadreja rascándose la barbilla sin afeitar—. Si busco un abogado, ¿cómo logro que Big Ger no se entere?
—El asunto permanecerá discretamente oculto; no creo que los de Narcotráfico quieran darle publicidad.
El Comadreja arrimó un poco más su rostro al de Rebus, como si estuvieran conspirando.
—Pero ¿y si ellos se enteran de que usted ha dicho algo?
—¿Y qué es lo que he dicho exactamente? —replicó Rebus recostándose en la silla.
Una sonrisa surcó el rostro de El Comadreja.
—Nada, señor Rebus. Nada de nada —dijo tendiendo una mano que Rebus estrechó; no se dijeron más pero se miraron a la cara.
Lo que había dicho Claverhouse: «Dos padres charlando».
Claverhouse y Ormiston volvieron a dejarle en Tulliallan. Durante la vuelta no hablaron mucho.
Rebus: No creo que esté dispuesto.
Claverhouse: Pues su hijo irá a la cárcel.
Era algo que Claverhouse no cesaba de repetir, a veces de mala leche, hasta que Rebus le recordó que él no era el padre de Aly.
—A lo mejor hablo yo con él —dijo Claverhouse—. A ver si Ormie y yo resultamos más persuasivos.
—Podría ser.
El frenazo de Ormiston sonó como la palanca de la trampilla de una horca. Rebus se bajó y cruzó el aparcamiento oyendo cómo el taxi arrancaba de nuevo. Entró en la academia y fue directamente al bar. Ya habían terminado las clases del día.
—¿Me he perdido algo? —preguntó al círculo de compañeros.
—Una charla sobre la importancia del ejercicio; ayuda a eliminar los sentimientos de agresión y frustración —contestó Jazz McCullough.
—¿Y por eso estáis entrenándoos para formar corrillo? —dijo Rebus, y les señaló moviendo la mano para que le dijeran qué querían tomar.
Stu Sutherland, como de costumbre, fue el primero en pedir. Era un tipo fornido de rostro rubicundo, natural de las Highlands, con abundante pelo negro y de movimientos lentos, decidido a aguantar hasta la edad de la jubilación, aunque hacía tiempo que estaba harto de la profesión y no le daba miedo decirlo.
—Yo haré lo que me corresponda —comentó a los del grupo—. Nadie puede reprocharme que no haga lo que me corresponde.
No explicó qué era lo que le correspondía y nadie se molestó en preguntárselo. A Stu más valía no hacerle caso, y eso era seguramente lo que él pretendía.
—Para mí, un buen whisky —dijo tendiendo su vaso vacío a Rebus, quien, después de tomar nota de lo que pedían los demás, se dirigió a la barra donde el camarero ya estaba preparando la ronda.
Empezaron a contar chistes en el momento en que Francis Gray asomó la cabeza por la puerta. Rebus pidió bebida también para él, pero Gray, que lo advirtió, le dijo que no con la cabeza y señaló hacia el pasillo antes de desaparecer. Rebus pagó, llevó las bebidas al grupo y salió al pasillo donde Gray le esperaba.
—Vamos a dar un paseo —dijo Gray metiendo las manos en los bolsillos.
Rebus le siguió pasillo adelante y subió tras él por una escalera hasta una sucursal de Correos, una imitación bastante lograda, con estanterías llenas de periódicos y revistas, paquetes y cajas y unas ventanillas acristaladas idénticas a las de las oficinas de Correos, un símil que utilizaban para ejercicios de secuestro de rehenes y procedimientos de detención.
—¿Qué sucede? —preguntó Rebus.
—¿Has visto cómo se ha puesto Barclay esta mañana conmigo porque me había callado unos datos?
—No seguirás enfadado, ¿verdad?
—No, por favor. Es que he descubierto algo.
—¿Algo sobre Barclay?
Gray le miró y cogió una revista, pero como era de hacía tres meses volvió a dejarla inmediatamente en la estantería.
—Francis, tengo una copa esperándome y me gustaría volver a ella antes de que se evapore.
Gray metió la mano en el bolsillo y sacó una hoja doblada.
—¿Qué es eso? —preguntó Rebus.
—Léelo tú mismo.
Rebus desplegó el papel y vio que era un breve informe mecanografiado sobre la visita a Edimburgo de dos policías del Departamento de Investigación Criminal que trabajaban en el caso de Rico Lomax. Les habían encomendado seguir la pista de «un socio conocido», Richard Diamond, pero ellos habían pasado unos cuantos días en la capital sin resultados. En la última frase del informe, su autor revelaba sus impresiones y daba «muchas gracias a nuestro compañero el inspector Rebus (del Departamento de Investigación Criminal de Saint Leonard) por haberse esmerado en ayudarnos de un modo que cabe calificar de limitado en extremo».
—A lo mejor quería decir «ilimitado» —dijo Rebus sonriente devolviéndole la hoja, pero Gray siguió con las manos en los bolsillos.
—Pensé que te interesaría quedártelo.
—¿Por qué?
—Para que no lo descubra nadie y le dé por pensar, como en mi caso, por qué te lo has callado.
—¿Qué?
—Que participaste en la investigación original.
—¿Qué tendría que decir? Esos dos agentes eran un par de vagos de Glasgow todo lo que hicieron fue ir de bares y al cabo de dos días, a su regreso, tuvieron que redactar un informe —replicó Rebus encogiéndose de hombros.
—Eso no justifica que tú no lo mencionaras. Tal vez por eso te tomaste tantas molestias en revisarlo todo antes que nosotros.
—¿Para qué?
—Para asegurarte de que tu nombre no salía a relucir.
Rebus negó con la cabeza despacio como quien se enfrenta a un niño tozudo.
—¿Dónde has andado hoy? —preguntó Gray.
—De la Ceca a la Meca.
Gray aguardó unos segundos pero vio que no iba a sonsacarle nada más. Tomó el papel y comenzó a doblarlo.
—Bueno, ¿lo meto otra vez en los expedientes de notas sobre el caso?
—Creo que es lo mejor.
—No lo sé. ¿Ese Richard Diamond ha vuelto a aparecer?
—Lo ignoro.
—Si ha vuelto a la circulación, deberíamos hablar con él, ¿no?
—Tal vez —contestó Rebus mirando cómo Gray pasaba los dedos por el filo del papel.
Estiró el brazo, lo cogió y se lo metió en el bolsillo. Gray le dirigió una sonrisita.
—Tú fuiste incluido en nuestro grupo más tarde, ¿verdad? Porque en la lista que enviaron con los nombres de los cursillistas tú no figuras.
—A mi jefa le entraron las prisas por librarse de mí.
Gray volvió a sonreír.
—¿Será pura coincidencia que Tennant haya propuesto un caso en el que hemos intervenido tú y yo?
—¿Qué otra cosa puede ser? —replicó Rebus encogiéndose de hombros.
Gray se quedó pensativo y sacudió una caja de cereales: estaba vacía, como se imaginaba.
—Se comenta que tú sólo sigues en el cuerpo porque sabes dónde están enterrados los cadáveres.
—¿Qué cadáveres en concreto? —replicó Rebus.
—¿Cómo quieres que yo lo sepa?
Ahora fue Rebus quien sonrió.
—Francis, incluso conservo las fotografías —dijo haciéndole un guiño antes de darle la espalda y regresar al bar.