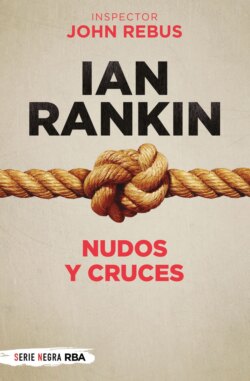Читать книгу Nudos y cruces - Ian Rankin - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеCaos organizado: eso era la oficina del periódico. Caos organizado a gran escala. Stevens revolvió entre los papeles de la bandeja como si buscara una aguja en un pajar. ¿No lo habría archivado en algún otro sitio? Abrió uno de los enormes cajones de su mesa y lo cerró de inmediato por temor a que se escapara parte del revoltijo allí recluido. Respiró profundamente para sobreponerse, volvió a abrirlo y metió la mano entre el batiburrillo de papeles como si algo fuera a morderle. Un clip-pinza suelto de un dossier le mordió, efectivamente, con un pellizco en el dedo. Cerró de golpe el cajón, con el cigarrillo pendiente del labio, maldiciendo a la oficina, a la profesión periodística y a los árboles proveedores de papel. Que les den. Se reclinó en el asiento y se restregó los ojos irritados por el humo. Eran las once de la mañana y ya flotaba en la oficina una neblina azul, como si toda la redacción fuese la escena del pantano de Brigadoon. Cogió una hoja mecanografiada, le dio la vuelta y comenzó a escribir con un cabo de lápiz que había robado en un despacho de apuestas.
«X (¿el Jefe?) hace la entrega a Rebus, M. ¿Dónde encaja aquí el hermano policía? Respuesta: quizás en todo, quizás en nada.»
Hizo una pausa, se quitó el cigarrillo de la boca y se puso uno nuevo, encendiéndolo con la colilla del anterior.
—Vamos a ver… cartas anónimas. ¿Amenazas? ¿Un código?
A Stevens no le parecía verosímil que John Rebus no supiera que su hermano estaba implicado en el mundo del tráfico de drogas en Escocia y, aún más, era probable que él mismo estuviera implicado, tal vez desviando las investigaciones para proteger a su hermano. Sería una historia sensacional cuando se publicara, pero sabía que a partir de aquel momento tenía que andar con pies de plomo, porque nadie le iba a ayudar a incriminar a un policía; y si alguien descubría lo que estaba investigando se vería en un grave apuro, desde luego. Dos cosas tenía que hacer: comprobar su seguro de vida y no hablarle a nadie de aquello.
—¡Jim!
El editor le hacía un gesto para que se acercara a la cámara de tortura. Se levantó del asiento como si se desprendiera de algo orgánico, se enderezó la corbata a rayas malvas y rosa y se encaminó hacia una previsible bronca.
—Sí, Tom.
—¿No tenías que estar en una conferencia de prensa?
—Hay tiempo de sobra, Tom.
—¿Qué fotógrafo vas a llevar?
—¿Crees que es necesario? Sería mejor que fuera con mi Instamatic. Esos jóvenes no saben de qué va, Tom. ¿Qué te parece Andy Fleming? ¿Puedo disponer de él?
—No puede ser, Jim, está cubriendo la gira real.
—¿Qué gira real?
Por un momento pareció como si Tom Jameson fuera a levantarse de nuevo del asiento, lo cual habría sido un hecho sin precedentes, pero se limitó a estirar la espalda, cuadrar los hombros y mirar receloso a su periodista criminalista «estrella».
—Jim, tú eres periodista, ¿no? ¿Es que te has prejubilado, o te has vuelto ermitaño? ¿No habrá en tu familia antecedentes de demencia senil?
—Escucha, Tom, cuando la familia real cometa un asesinato seré el primero en llegar a la escena del crimen. Mientras tanto, por lo que a mí respecta, es como si no existiera. Al menos no me quita el sueño.
Jameson miró intencionadamente su reloj de pulsera.
—De acuerdo, de acuerdo, ya me voy —añadió.
Stevens, sin decir nada más, dio media vuelta con sorprendente rapidez y salió del despacho haciendo caso omiso de las voces del jefe, que seguía preguntándole cuál de los fotógrafos disponibles quería que le acompañara.
Daba igual; no había conocido un solo policía que fuera fotogénico. Pero, cuando estaba a punto de salir a la calle, recordó quién era el oficial de enlace en aquella ocasión y cambió de idea mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro.
—«Hay pistas por todas partes para quien lee entre épocas.» Es un puro galimatías, ¿eh, John?
Morton conducía el coche hacia el barrio de Haymarket. Era una tarde como muchas, con lluvia ventosa, fina y fría, de esa que cala hasta los huesos. El cielo había estado encapotado todo el día, hasta el punto de que los coches circulaban a mediodía con las luces encendidas. Un día fantástico para trabajar fuera de la comisaría.
—No lo sé muy bien, Jack. La segunda parte enlaza con la primera como si fuese una conclusión lógica.
—Bueno, esperemos que te envíe más notas, a ver si así queda más claro.
—Puede ser. Pero preferiría que interrumpiera esta mierda por las buenas. No es muy agradable que un chalado sepa dónde vives y trabajas.
—¿Tu teléfono figura en el listín?
—No.
—Entonces, queda descartado que lo haya visto en el listín. ¿Cómo habrá conseguido él tu dirección?
—Él o ella —replicó Rebus, guardándose las notas en el bolsillo—. No tengo ni idea.
Encendió dos cigarrillos y le tendió uno a Morton, después de quitarle el filtro.
—Vaya —comentó Morton, poniéndose el pitillo en la boca y viendo que amainaba la lluvia—; en Glasgow, inundaciones.
Se les veía ojerosos por falta de sueño, pero aquel caso se había apoderado de ellos y marchaban con la mente embotada hacia el desapacible centro de la investigación: una cabina desmontable instalada en el solar que había junto al lugar donde encontraron el cadáver de la niña; desde allí se coordinaría la operación puerta a puerta. También interrogarían a amigos y familiares de la víctima. Rebus preveía una jornada bastante tediosa.
—Lo que me preocupa —dijo Morton— es que si los dos asesinatos están relacionados, nos enfrentamos con alguien que probablemente no conocía a las niñas. Si es así, la investigación va a ser una cabronada.
Rebus asintió con la cabeza. No obstante, cabía la posibilidad de que las dos niñas conociesen al asesino o que éste fuese alguien en quien ellas confiaban. Porque las dos tenían casi doce años y, si no eran tontas, habrían opuesto resistencia al secuestro; pero no habían recibido ninguna denuncia de algún posible testigo. Era muy extraño.
Había dejado de llover cuando llegaron al concurrido centro de operaciones. Estaba presente el inspector encargado de la operación, para repartir las listas de nombres y direcciones. A Rebus le alegraba estar lejos de la jefatura de policía y de Anderson, con su fervor por escrutar archivos. Aquí era donde realmente se llevaba a cabo la investigación, donde se establecían contactos directos y donde cualquier desliz de un sospechoso podía marcar el punto de inflexión del caso.
—Señor, ¿le importaría decirme quién nos ha asignado a mi colega y a mí esta tarea?
El inspector parpadeó y miró un instante a Rebus.
—Sí, ya lo creo que me importa, Rebus. En definitiva, no viene a cuento quién, ¿no cree? En este caso cualquier tarea es vital e importante. No lo olvide.
—Sí, señor —replicó Rebus.
—Esto es como trabajar en una caja de zapatos, señor —comentó Morton al ver la estrechez del cubículo.
—Sí, hijo, aquí estoy yo, en la caja, y vosotros sois los zapatos, así que ponte a andar.
Rebus, mientras se guardaba la lista en el bolsillo, pensó que aquel inspector era un buen tipo. Le gustaba su modo de decir las cosas.
—Pierda cuidado, señor, lo haremos rápido —añadió, con intención de que el inspector notase su tono irónico.
—Maricón el último —dijo Morton.
Actuaban según el reglamento, pero, por lo visto, aquel caso requería nuevas reglas. Anderson les enviaba a buscar a los sospechosos habituales: familiares, conocidos y gente fichada, y, evidentemente, al regresar a jefatura harían un escrutinio con entidades similares a Información sobre Pedófilos. Rebus esperaba que hubiese muchas llamadas de chiflados para Anderson. Solía ser así: gente que confesaba ser culpable, llamadas de videntes que se ofrecían a colaborar y a ponerse en contacto con las difuntas, gente que daba pistas notoriamente falsas. Todos movidos por culpas del pasado o fantasías del presente. Tal vez eso le ocurría a todo el mundo.
En la primera casa Rebus llamó a la puerta y aguardó. Abrió una anciana maloliente, descalza y con una rebeca rota sobre sus hombros huesudos.
—¿Quién es?
—Policía, señora. Se trata de los asesinatos.
—¿Cómo? No quiero nada. Váyase antes de que llame a la policía.
—Los asesinatos —dijo Rebus alzando la voz—. Soy policía. Quiero hacerle unas preguntas.
—¿Cómo? —inquirió la mujer retrocediendo un paso para escrutarle.
Rebus habría jurado ver un fulgor de inteligencia perdida en aquellos ojos apagados.
—¿Qué asesinatos? —preguntó la anciana.
Vaya día. Para acabar de complicarlo comenzó a llover de nuevo; gruesas gotas que le mojaban el cuello y la cara y le calaban los zapatos. Igual que el otro día ante la tumba del viejo… ¿Había sido ayer? Sucedían muchas cosas en veinticuatro horas; sobre todo a él.
A las siete, Rebus había cubierto siete de las catorce direcciones de la lista. Volvió al centro de operaciones, con los pies doloridos y el estómago inundado de té, y ansiando tomar algo más fuerte.
En el siniestro solar, Jack Morton miraba la extensión de barro sembrada de ladrillos y detritos, un paraíso infantil.
—Qué horrible lugar para morir.
—No murió aquí, Jack. Recuerda lo que comentó el forense.
—Bueno, ya sabes lo que quiero decir.
Sí, Rebus sabía lo que quería decir.
—Por cierto, has llegado el último —añadió Morton.
—Brindemos por ello —replicó Rebus.
Estuvieron bebiendo en bares sórdidos de Edimburgo, bares en los que no entraban turistas. Trataban de desconectarse del caso, pero no podían. Era la costumbre en investigaciones de crímenes como ésos, que se apoderaban de ti física y mentalmente, te consumían y te hacían trabajar más y más. En todos los asesinatos había una racha de adrenalina que les impulsaba a ir hacia delante sin parar.
—Bueno, creo que me vuelvo a casa —dijo Rebus.
—No, tómate otra.
Jack Morton hizo un gesto en dirección a la barra con el vaso vacío en la mano.
Rebus, con la mente nebulosa, pensó en las misteriosas misivas. Sospechaba de Rhona, aunque no era su estilo. Sospechaba de su hija Sammy, quizás en un tardío acto de venganza por el hecho de que su padre se hubiera apartado de ella. Los familiares y las amistades eran, al menos al principio, los principales sospechosos. Pero podía ser cualquiera, cualquiera que supiera dónde trabajaba y dónde vivía. Otra posibilidad no descartable era que fuese alguien del cuerpo.
La pregunta del millón, ciertamente.
—Aquí tienen, dos estupendas pintas a cuenta de la casa.
—Eso es publicidad etílica —comentó Rebus.
—O publicidad del dueño, ¿no, John? —añadió Morton conteniendo la risa y limpiándose espuma de los labios. Vio que Rebus seguía abstraído—. ¿En qué piensas? —dijo.
—En un asesino en serie —contestó Rebus—. Tiene que serlo. Y en tal caso, aún no ha terminado la faena.
Morton dejó el vaso en la mesa y se olvidó inmediatamente de su sed.
—Esas niñas iban a distintos colegios —prosiguió Rebus—, vivían en diferentes zonas de la ciudad, tenían gustos diferentes, amigos diferentes, su religión era distinta y las mató el mismo asesino, de la misma manera y sin abusos visibles de ningún tipo. Se trata de un maníaco. Puede estar en cualquier parte.
En ese momento se entabló una discusión en el bar, al parecer por una partida de dominó. Un vaso se estrelló en el suelo, seguido de un silencio. A continuación la tensión se calmó un poco, un hombre abandonó el local empujado por sus partidarios en la disputa mientras otro permanecía derrumbado sobre la barra, musitándole algo a una mujer que estaba junto a él.
Morton le dio un trago a su cerveza.
—Gracias a Dios que no estamos de servicio —dijo, y añadió—: ¿Te apetece comer algo?
Morton dio buena cuenta del pollo picante y dejó caer el tenedor en el plato.
—Creo que voy a reclamar una inspección sanitaria —dijo, sin dejar de masticar—. O una inspección de comercio. Porque no sé lo que era esto, pero pollo, desde luego, no.
Estaban en un pequeño restaurante, cerca de Haymarket Station, de iluminación cutre y paredes empapeladas en rojo imitación terciopelo, con una obsesiva música ambiental de sitar.
—Pues me ha parecido que te gustaba —dijo Rebus apurando la cerveza.
—Ah, sí, me ha gustado, pero no era pollo.
—Entonces, si te ha gustado no tienes motivos para quejarte —añadió Rebus, echándose hacia atrás en la silla con las piernas estiradas y un brazo en el respaldo, y fumando el enésimo cigarrillo del día.
Morton se inclinó indeciso hacia él.
—John, siempre hay algo de qué quejarse, en particular si piensas que así puedes irte sin pagar la cuenta.
Hizo un guiño a Rebus, se arrellanó en el asiento, eructó y metió la mano en el bolsillo para coger un cigarrillo.
—Una porquería —dijo.
Rebus trató de hacer un cálculo de los cigarrillos que él había fumado aquel día, pero su cerebro le hizo desistir.
—Me pregunto qué estará haciendo nuestro asesino en este momento —dijo.
—¿Estará terminando de cenar? —aventuró Morton—. John, el problema es que ese tipo podría ser un don nadie, en apariencia respetable, casado, con hijos, el ciudadano medio, un trabajador, pero con un loco en su interior; así de sencillo.
—Ese hombre no tiene nada de sencillo.
—Cierto.
—Pero quizá tengas razón. Te refieres a que se trataría de una especie de doctor Jekyll y mister Hyde, ¿no es eso?
—Exacto —contestó Morton dejando caer ceniza en la mesa, sucia ya de salsa y cerveza. Miraba el plato vacío como pensando adónde había ido a parar la comida—. Jekyll y Hyde. Tú lo has dicho. John, te juro que yo encerraría a esos malnacidos un millón de años, un millón de años aislados en una celda como una caja de zapatos. Eso es lo que haría.
Rebus miró el papel aterciopelado de la pared. Pensaba en sus días de aislamiento, cuando los SAS trataban de hacer que se desmoronara, en aquellos últimos días de la prueba, de gemidos y silencio, inanición y suciedad. No, no volvería a pasar por aquello. Pero no habían podido quebrar su voluntad. No lo habían conseguido. Otros no tuvieron esa suerte.
«Encerrado en la celda, el rostro que grita:
»¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir!
»¡Dejadme salir!»
—¿John? ¿Te encuentras bien? Si vas a vomitar, el váter está detrás de la cocina. Escucha, hazme un favor. Cuando pases por delante de la cocina, mira a ver si puedes saber qué es lo que cortan y echan a la cazuela…
Rebus se dirigió con elegancia hacia el servicio con el paso cauteloso de quien está borracho perdido, sin sentirse bebido; no muy bebido. Era intenso el olor a curry, a desinfectante, a mierda. Se lavó la cara. No, no iba a vomitar. No era por haber bebido, era lo mismo que había sentido en casa de Michael, el mismo instante de horror. ¿Qué le ocurría? Era como si su interior se solidificara, lo retuviera y dejara que el pasado le diera alcance. Se sentía en cierto modo como si entrara en una depresión nerviosa que le estuviera aguardando, pero no era una depresión nerviosa. No era nada. Ya había pasado.
—¿Te llevo a casa, John?
—No gracias. Iré a pie para despejarme.
Se separaron a la salida del restaurante. Un grupo de oficinistas de juerga, las corbatas sueltas ellos y perfume empalagoso ellas, se dirigía a Haymarket Station. Haymarket era la antigua estación de Edimburgo antes de que construyeran la enorme estación de Waverley. Rebus recordaba que la marcha atrás durante el coito para evitar el embarazo solía llamarse «bajarse en Haymarket». ¿Quién decía que los de Edimburgo eran sosos? Una sonrisa, una canción, un estrangulamiento. Se secó el sudor de la frente. Aún sentía la flojera y se apoyó en una farola. Sabía vagamente lo que era. La repulsa de todo su ser hacia el pasado, como si sus órganos vitales rechazaran un trasplante de corazón. Había enterrado el horror del entrenamiento tan profundamente en su cerebro que cualquier eco del mismo le provocaba un violento rechazo. Sin embargo, precisamente en aquel confinamiento había encontrado amistad, fraternidad o camaradería, llámese como se quiera. Y había aprendido sobre sí mismo más de lo que habría sido capaz cualquier otro ser humano. Había aprendido mucho.
No habían quebrado su espíritu. Había triunfado plenamente en el entrenamiento. Pero después tuvo aquella depresión nerviosa.
Basta. Echó a andar. Trató de equilibrar su mente haciendo planes para el día siguiente, su día libre. Lo pasaría leyendo, durmiendo y preparándose para la fiesta; la fiesta de Cathy Jackson.
Y el día siguiente, domingo, excepcionalmente, lo pasaría con su hija. Tal vez más tarde conseguiría discernir qué significado tenían las cartas de aquel chiflado.