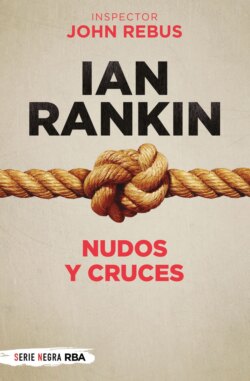Читать книгу Nudos y cruces - Ian Rankin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEra el 28 de abril. Llovía —cómo no— y el agua empapaba la hierba, cuando John Rebus se dirigía a la tumba de su padre, que había muerto hacía cinco años. Colocó sobre el mármol reluciente una corona amarilla y roja, los colores del recuerdo, e hizo una breve pausa, intentando encontrar algo que decir; pero no tenía nada que decir, nada que pensar. Había sido un padre bastante bueno y punto. Al viejo no le habría gustado que malgastara palabras. Así que permaneció de pie, con las manos a la espalda, respetuosamente, en medio del graznido de los cuervos en las tapias del recinto, hasta que el agua que le calaba los zapatos le recordó que en la puerta del cementerio le aguardaba el confortable coche.
Condujo despacio, enojado por haber vuelto a Fife, aquel lugar del pasado, de los buenos tiempos que nunca lo habían sido, donde los fantasmas enmohecían en los aposentos de casas vacías y por las tardes alzaba las persianas alguna que otra tienda, esas persianas metálicas que ofrecían a los gamberros un soporte para escribir sus nombres. Rebus detestaba todo aquello; la peculiar falta de ambiente. Apestaba a lo de siempre: a mal uso, a dejadez, a brutal desperdicio vital.
Cubrió los doce kilómetros hasta el mar, en dirección al lugar donde aún vivía su hermano Michael. Llovía menos cuando llegó a la costa de grisáceo color calavera, entre las salpicaduras que el coche hacía saltar en los innumerables baches de la carretera. Se preguntaba por qué no arreglaban nunca las carreteras por allí, mientras que en Edimburgo siempre estaban levantando las calzadas, lo cual era todavía peor. Y, sobre todo, ¿por qué había tomado la absurda decisión de ir a Fife, por el solo hecho de que era el aniversario de la muerte del viejo? Trató de pensar en otra cosa, pero lo único que se le ocurrió fue deliberar sobre si fumarse otro cigarrillo o no.
A través de la llovizna que ahora caía, Rebus vio una niña, que tendría aproximadamente la edad de su hija, caminar por el arcén de hierba. Aminoró la marcha, observándola por el retrovisor al adelantarla, frenó y le hizo señas para que se acercara a la ventanilla.
Su aliento se condensaba en la fría atmósfera y el flequillo negro se le pegaba a la frente. Le miró con recelo.
—¿Adónde vas, guapa?
—A Kirkcaldy.
—¿Te llevo?
La niña negó con la cabeza haciendo saltar gotas de agua de su pelo rizado.
—Me ha dicho mi mamá que no suba a coches de desconocidos.
—Pues tiene razón tu mamá —dijo Rebus sonriendo—. Yo tengo una hija más o menos de tu edad y le digo lo mismo. Pero está lloviendo y, como yo soy policía, no tienes nada que temer. Aún te queda un buen trecho.
La niña miró de arriba abajo la carretera solitaria y volvió a sacudir la cabeza.
—Muy bien —dijo Rebus—, pero ten cuidado. Tu mamá tiene mucha razón.
Volvió a subir el cristal de la ventanilla y siguió carretera adelante, viendo por el retrovisor que ella permanecía quieta y continuaba mirándole. Una chica prudente. Le complacía saber que aún quedaban padres con sentido de la responsabilidad. Ojalá pudiera decir lo mismo de su ex esposa; la educación que le estaba dando a su hija era un desastre. También Michael había dejado demasiado suelta a su hija. Qué se le iba a hacer.
El hermano de Rebus era propietario de una casa respetable. Había seguido los pasos del viejo y se había hecho hipnotizador, y, por lo visto, era muy bueno; nunca le había preguntado a su hermano cómo lo hacía, ni había mostrado ningún interés o curiosidad por las dotes del viejo. Era consciente de que su actitud seguía intrigando a Michael, que siempre hacía alusiones y le daba pistas falsas sobre la autenticidad de sus actuaciones en el escenario, para ver si con ello despertaba su interés.
Pero John Rebus tenía demasiados asuntos que desentrañar; era lo único que había hecho en los quince años que llevaba en el cuerpo de policía. Quince años, y sólo tenía en su haber bastante autocompasión y un fracaso matrimonial con una hija inocente de por medio. Más que lamentable, era un asco. Mientras que Michael vivía felizmente casado, con dos hijos y una casa tan grande que él jamás podría permitirse, y su nombre se anunciaba en hoteles, clubs e incluso en teatros de Newcastle y Wick. Había actuaciones por las que le pagaban seiscientas libras. Un escándalo. Tenía un coche caro y vestía buena ropa; a él no se le habría visto de pie bajo la lluvia en un cementerio de Fife un mes de abril como aquél. No, Michael no era tan tonto; ni se le hubiera pasado por la cabeza.
—¡John! Dios, ¿qué ocurre? Bueno, me alegro de verte. ¿Por qué no me has llamado para avisar de que venías? Pasa.
Era su bienvenida. Tal como Rebus la había previsto: sorpresa embarazosa, como si fuese doloroso recordarle que aún le quedaba un familiar vivo. Y no le pasó desapercibido el empleo de la palabra «avisar», cuando habría bastado con «decirme». Era policía, y esas cosas las notaba.
Michael Rebus cruzó rápidamente el cuarto de estar y bajó el volumen estruendoso del equipo de música.
—Adelante, John —dijo—. ¿Quieres beber algo? ¿Café? ¿O algo más fuerte? ¿Qué te trae por aquí?
Rebus se sentó como si estuviese en casa de un extraño, con la espalda recta, en actitud profesional. Miró los paneles de madera de la habitación —novedad— y las fotos enmarcadas de su sobrina y su sobrino.
—Pasaba cerca de aquí —dijo.
Michael, que volvía del mueble bar con los vasos, se acordó de repente, o fingió acordarse.
—Oh, John, lo había olvidado. ¿Por qué no me avisaste? Mierda, me fastidia que se me pase el aniversario de papá.
—Mickey, serás hipnotizador, pero en cuanto a memoria eres un desastre. Dame ese vaso, ¿o es que no piensas soltarlo?
Michael, sonriente y absuelto, le tendió el vaso de whisky.
—¿El coche de ahí fuera es tuyo? —preguntó Rebus, cogiendo el vaso—. Me refiero al BMW.
Michael asintió con la cabeza, sonriente.
—Dios —exclamó Rebus—. Sí que te cuidas.
—No menos de lo que cuido a Chrissie y a los niños. Vamos a ampliar la casa en la parte de atrás para tener un jacuzzi o una sauna. Es la moda, y Chrissie se muere por estar a la última.
Rebus dio un sorbo de whisky. Era un whisky de malta. Nada de lo que había en el cuarto era barato, pero tampoco exactamente codiciable. Adornos de cristal fino, una licorera de cristal sobre un salvamantel de plata, una televisión con vídeo, un equipo de música de alta fidelidad en miniatura y la lámpara de ónice. El último objeto le hizo sentir cierto remordimiento: era el regalo de boda de Rhona y él. Chrissie ya no le hablaba. No era de extrañar.
—Por cierto, ¿dónde está Chrissie?
—Ah, ha ido de compras. Ahora tiene coche. Los niños están en el colegio y ella los pasa a recoger de vuelta a casa. ¿Te quedas a cenar?
Rebus se encogió de hombros.
—Nos gustaría que te quedases —añadió Michael, dando a entender lo contrario—. ¿Qué tal por la comisaría? ¿Como siempre?
—Hemos tenido algunas bajas, pero no ha trascendido a la prensa. Y han entrado nuevos con mucha cobertura. Sí, como siempre, supongo.
Rebus advirtió que la habitación olía a manzanas acarameladas, como en las salas de máquinas tragaperras.
—Qué horror, esas niñas secuestradas —dijo Michael.
Rebus asintió con la cabeza.
—Sí —añadió—, un horror. Pero aún no se puede calificar estrictamente de secuestro porque no han pedido rescate ni nada parecido. Parece más bien un honrado caso de agresión sexual.
—¿Honrado? —exclamó Michael sorprendido, alzándose de la silla—. ¿Qué tiene de honrado?
—Es la jerga que usamos nosotros, Michael —contestó Rebus, encogiéndose otra vez de hombros y apurando el whisky.
—Caray, John —replicó Michael, volviéndose a sentar—, también nosotros tenemos hijas, pero tú hablas de ello como si nada. A mí me da miedo pensarlo —añadió meneando despacio la cabeza, con una expresión en la que se mezclaban la pena y la conciencia, de que a él, de momento, ese horror no le afectaba—. Da miedo —repitió—. Y más aún en Edimburgo. Quiero decir que uno jamás pensaría que algo así pudiera ocurrir en Edimburgo, ¿no crees?
—En Edimburgo ocurren más cosas de las que uno cree.
—Sí. —Michael hizo una pausa—. Estuve allí la semana pasada, actuando en un hotel.
—No me avisaste.
Ahora fue Michael quien se encogió de hombros.
—¿Te habría interesado? —dijo.
—Quizá no —contestó Rebus sonriendo—, pero, de todos modos, te hubiera ido a ver.
Michael se echó a reír. Era como una risa de cumpleaños o la de quien acaba de encontrarse un dinero olvidado en algún bolsillo.
—¿Otro whisky, caballero? —dijo.
—Pensaba que no ibas a ofrecérmelo.
Rebus volvió a centrarse en observar el cuarto mientras Michael se acercaba al mueble bar.
—¿Qué tal van las actuaciones? —preguntó—. De verdad que me interesa.
—Muy bien —contestó Michael—. En realidad, sí que van bien. Tengo propuestas para un anuncio en televisión, pero hasta que no lo vea no lo creeré.
—Estupendo.
Otro whisky aterrizó en la mano predispuesta de Rebus.
—Sí, y estoy preparando un nuevo número. Un número un poco espeluznante.
Un brillo dorado destelló en la muñeca de Michael al llevarse el vaso a los labios. Era un reloj caro sin cifras en la esfera. Rebus pensó que cuanto más caro era un objeto menos presencia tenía: equipos de música en miniatura, relojes sin cifras, calcetines Dior transparentes, como los que llevaba Michael.
—A ver, cuenta —dijo, mordiendo el anzuelo.
—Pues se trata de hacer que alguien del público regrese a sus vidas pasadas —dijo Michael inclinándose hacia delante en la silla.
—¿Vidas pasadas?
Rebus miró el suelo, como si admirase los contrastes oscuros y claros del dibujo verde de la alfombra.
—Sí —prosiguió Michael—. La reencarnación, volver a nacer, ya sabes. Bueno, contigo no tendría que probar, John. Tú eres cristiano.
—Los cristianos no creen en vidas pasadas, Mickey, sino en la vida futura.
Michael miró a su hermano, como pidiéndole que callara.
—Perdona —dijo Rebus.
—Como te decía, probé el número en público la semana pasada por primera vez, aunque hace tiempo que lo practico con mis pacientes.
—¿Pacientes?
—Sí. Me pagan por sesiones privadas de terapia hipnótica. Consigo que dejen de fumar, les ayudo a ganar confianza en sí mismos o a que no se meen en la cama. Hay algunos que están convencidos de que han vivido otras vidas, y me piden que les hipnotice para poder demostrarlo. No te preocupes, son ingresos totalmente legales y pago mis impuestos.
—¿Y se puede demostrar? ¿Tienen alguna vida anterior?
Michael pasó un dedo por el borde del vaso vacío.
—Te sorprenderías —dijo.
—Dame un ejemplo.
Rebus seguía con la mirada las líneas de la alfombra. «Vidas pasadas», pensó. Eso sí que era bueno. En su pasado había mucha vida.
—Bien —dijo Michael—, en esa actuación que te he dicho de la semana pasada en Edimburgo, pues —añadió, inclinándose más hacia delante—, hice subir al escenario a una mujer del público. Era de mediana edad y la acompañaba gente de su trabajo, porque celebraban algo. Ella entró en trance con facilidad; probablemente porque no había bebido tanto como sus amigos; una vez bajo estado hipnótico, le dije que íbamos a emprender un viaje al pasado, a un tiempo muy lejano, de antes de que ella naciera, y la insté a pensar en su primer recuerdo…
Michael había adoptado un tono de voz fluido y profesional, y abría las manos como si estuviera dirigiéndose al público. Rebus, con el vaso en la mano, sintió cierta laxitud y pensó en un recuerdo de su infancia; los dos hermanos jugando a pelota y revolcándose por el suelo, en el barro cálido de una lluvia de julio; su madre, remangada, desvistiéndolos y metiéndolos en la bañera entre aspavientos y risas.
—Bueno —continuó Michael—, pues empezó a hablar con una voz distinta a la suya. Fue muy extraño, John. Ojalá hubieras estado presente. El público guardaba silencio y yo sentía escalofríos, sin ninguna relación con la calefacción del hotel. Fíjate que éxito. Conseguí que la mujer volviese a una vida anterior en la que era monja. ¿Te imaginas? Monja. Contó que estaba sola en su celda, describió el convento con todo detalle y, de pronto, comenzó a decir algo en latín, y entre el público hubo gente que se santiguó. Yo me quedé de piedra; seguro que se me pusieron los pelos de punta. Así que la saqué del trance lo antes posible, se hizo una larga pausa y el público rompió a aplaudir. A continuación, quizá por puro desahogo, sus amigos comenzaron a felicitarla entre risas y se rompió la tensión. Después de la actuación la mujer me dijo que era protestante practicante y nada menos que seguidora de los Rangers, y juró y perjuró que no sabía latín. Pero alguien dentro de ella sí que sabía. Te lo digo yo.
—Es una historia muy interesante, Mickey —dijo Rebus sonriendo.
—Es auténtica —añadió Michael abriendo los brazos con un gesto implorante—. ¿No me crees?
—Tal vez.
Michael sacudió la cabeza.
—No debes de ser muy buen policía, John. Tuve ciento cincuenta testigos. Irrefutable.
Rebus no podía apartar la vista del dibujo de la alfombra.
—John, hay muchos que creen en vidas pasadas.
«Vidas pasadas… Él sí creía en algunas cosas… En Dios, desde luego… Pero en vidas pasadas...» De pronto, un rostro encerrado en una celda le gritó desde la alfombra.
El vaso se le cayó de la mano.
—John, ¿te encuentras bien? Dios, se diría que has visto…
—Sí, sí; no es nada —dijo Rebus recogiendo el vaso y levantándose—. No es nada… estoy bien. Es que —añadió mirando su reloj con cifras—, bueno, tengo que irme. Esta noche estoy de servicio.
Michael sonrió discretamente, contento de que su hermano se fuese y al mismo tiempo un poco incómodo por alegrarse.
—Bueno, a ver si nos vemos pronto. En territorio neutral —añadió.
—Sí —contestó Rebus, sintiendo otra vez aquel olor a manzanas caramelizadas. Notaba que se había puesto pálido, nervioso, como fuera de lugar—. Sí, ya nos veremos.
Dos o tres veces al año, en bodas, entierros, y una llamada por Navidad; se lo prometían siempre y era una promesa que se había convertido en ritual, por lo que podían renovarla y olvidarla sin problemas.
—Nos veremos.
Estrechó la mano a Michael en la puerta y pasó rápidamente por delante del BMW camino de su coche, mientras discurría sobre si se parecían mucho su hermano y él. En los velatorios, sus tíos y tías comentaban a veces «Oh, sois el vivo retrato de vuestra madre». No decían nada más. John Rebus sabía que su pelo castaño era más claro que el de su hermano Michael y que sus ojos eran de un verde un poco más oscuro. Pero sabía también que había tantas diferencias entre ellos que aquellas similitudes eran absolutamente superficiales. Eran hermanos sin sentido fraterno. Su fraternidad pertenecía al pasado.
Dijo adiós con la mano desde el coche y arrancó. Llegaría a Edimburgo al cabo de una hora, y entraría de servicio media hora después. Sabía que el motivo por el que nunca se sentía a gusto en casa de Michael era que Chrissie le detestaba por considerarle, sin paliativos, el responsable del fracaso de su matrimonio. Tal vez tenía razón. Trató de desconectarse repasando las tareas concretas de las próximas siete u ocho horas. Tenía que acabar el expediente de un caso de allanamiento y agresión grave; un caso realmente desagradable. En el DIC faltaban agentes, y ahora, con los secuestros, tendrían todavía más trabajo. Aquellas criaturas, niñas de la edad de su hija… Sería mejor no pensar en ello. Ya estarían muertas. Que Dios se apiadase de ellas. Y eso había sucedido en Edimburgo, su ciudad natal.
Un maníaco andaba suelto.
La gente no salía de casa.
Un grito en su recuerdo.
Rebus se encogió de hombros con una sensación de tirantez en el hombro. Al fin y al cabo, eso no le incumbía. De momento.
En el cuarto de estar, Michael Rebus se sirvió otro whisky. Se acercó al equipo de música, lo puso a todo volumen y, a continuación, metió la mano debajo del sillón y, tras palpar unos instantes, sacó un cenicero.