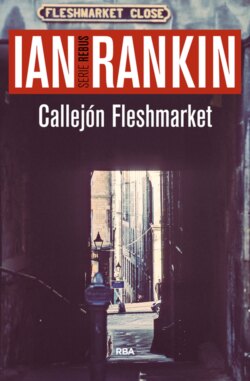Читать книгу Callejón Fleshmarket - Ian Rankin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеA falta de otra cosa que hacer, Rebus fue por la mañana al depósito donde ya estaba en marcha la autopsia del cadáver no identificado. En la galería de observación había tres bancos separados por una mampara de cristal de la sala de autopsias. Era un lugar que a ciertas personas les revolvía el estómago, quizá por el diseño clínico de sus mesas de acero inoxidable con tubos de drenaje, los tarros y frascos con muestras, o el modo en que el procedimiento se asemejaba al del oficio de carnicero, sustituido en este caso por patólogos con delantal y botas de goma. Un local, memento de la mortalidad y al mismo tiempo de la naturaleza animal del cuerpo, un ser humano reducido a una masa de carne sobre una plancha de acero.
Había otros dos espectadores —un hombre y una mujer— que saludaron a Rebus con una inclinación de cabeza. La mujer se rebulló ligeramente al sentarse este a su lado.
—Buenos días —dijo Rebus, saludando.
Curt y Gates trabajaban hombro con hombro al otro lado del cristal en cumplimiento del requisito legal de que dos patólogos realizasen la autopsia, reglamento que entorpecía aún más un servicio ya de por sí saturado.
—¿Qué te trae por aquí? —preguntó el hombre.
Era Hugh Davidson, a quien todos llamaban Shug, inspector de la comisaría de West End en Torphichen Place.
—Tú, por lo visto, Shug. Por alguna razón derivada de la escasez de agentes de altos vuelos.
Algo parecido a una sonrisa alteró el rostro de Davidson.
—¿Y tú cuándo obtuviste el diploma de piloto, John?
Rebus, sin hacer caso, miró a quien acompañaba a Davidson.
—Cuánto tiempo sin verte, Ellen.
Ellen Wylie era sargento a las órdenes de Davidson. Tenía en el regazo un archivador nuevo y algunas hojas con el número del caso anotado en la parte superior de la primera página. Rebus sabía que el archivador no tardaría en llenarse casi a reventar con informes, fotos y listas de rotación de personal. Era el Libro del Homicidio: la biblia de la investigación que se iniciaba.
—Me dijeron que estuvo ayer en Knoxland —replicó Wylie con la mirada fija al frente como viendo una película que requería su atención para no perder sentido— y que tuvo una agradable charla con un representante del cuarto poder.
—¿Para gozo de los testigos de habla inglesa?
—Con Steve Holly —añadió ella—. La expresión «de habla inglesa», en el contexto de este caso, podría ser tachada de racista.
—Eso es porque actualmente todo es racista o sexista, cielo. —Rebus hizo una pausa a la espera de alguna reacción, pero ella no estaba por la labor—. El otro día me enteré de que ya no se puede decir «puntos negros de tráfico».
—Ni incapacitado —añadió Davidson inclinándose y mirando a Rebus a los ojos, quien sacudió la cabeza pensando en lo absurdo del tema y se reclinó en el asiento para observar la escena al otro lado del cristal.
—¿Qué tal en Gayfield Square? —preguntó Wyllie.
—¿«Gay»field Square? A punto de cambiar su nombre políticamente incorrecto.
Davidson soltó una carcajada que hizo que las caras de detrás del cristal se volvieran a mirar. Levantó una mano en señal de disculpa y se tapó la boca con la otra. Wylie anotó algo en el Libro del Homicidio.
—Te vas a buscar el arresto, Shug —comentó Rebus—. Bueno, ¿qué tal va el caso? ¿Hay indicios sobre algún sospechoso?
Fue Wylie quien contestó:
—En los bolsillos de la víctima solo había calderilla, ni siquiera un juego de llaves.
—Ni ha aparecido ningún familiar —añadió Davidson.
—¿Y el puerta a puerta?
—John, trabajamos en Knoxland —replicó Davidson.
Se refería a que se trataba de una barriada donde el vecindario no colaboraba; era como un rito tribal que pasaba de padres a hijos. Pase lo que pase, no se dice nada a la policía.
—¿Y los medios informativos?
Davidson le tendió un tabloide doblado. El crimen no aparecía en primera página; solo en la cinco había una información de Steve Holly: «MISTERIOSA MUERTE DE UN SOLICITANTE DE ASILO». Mientras Rebus leía el artículo, Wylie se volvió hacia él.
—¿Quién le mencionaría eso del solicitante de asilo?
—Yo no —contestó Rebus—. Holly se inventa las cosas. «Fuentes próximas a la investigación» —dijo con un bufido—. ¿A quién de vosotros se refiere? ¿O será a los dos?
—No nos busques las cosquillas, John.
Rebus devolvió el periódico.
—¿Cuántos agentes trabajan en el caso? —preguntó.
—Pocos —contestó Davidson.
—¿Ellen y tú?
—Y Charlie Reynolds.
—Y usted, por lo visto —añadió Wylie.
—Yo no apostaría mucho.
—Tenemos bastantes agentes de uniforme dedicados al puerta a puerta —añadió Davidson a la defensiva.
—Entonces, no hay problema. Caso resuelto —apostilló Rebus, viendo que la autopsia tocaba a su fin.
Ahora un ayudante cosería el cadáver. Curt les indicó con una seña que se verían abajo y desapareció por una puerta para ir a cambiarse.
Como los patólogos no disponían de despacho, Curt les esperaba en el oscuro pasillo desde el que se oían ruidos en la sala común de personal: el pitido de un hervidor y voces de una partida de cartas al parecer reñida.
—¿El Profe se ha marchado ya? —preguntó Rebus.
—Tiene clase dentro de diez minutos.
—Bien, doctor, ¿qué nos dice? —terció Ellen Wylie, que hacía tiempo había perdido sus escasas dotes para la conversación intrascendente.
—Doce cuchilladas en total, casi con certeza hechas con la misma arma. Un cuchillo de cocina dentado de un centímetro de anchura. La penetración más profunda es de cinco centímetros —añadió con una pausa como propiciando el chiste de mal gusto, pero Wylie carraspeó a modo de aviso—. Seguramente la herida de la garganta fue mortal de necesidad porque le seccionó la carótida. A juzgar por la sangre en los pulmones, debió de morir de asfixia.
—¿Hay heridas que indiquen que opuso resistencia? —preguntó Davidson.
Curt asintió con la cabeza.
—En la palma de la mano, en las yemas de los dedos y en las muñecas. Se defendió como pudo de quien fuese.
—¿Pero cree que fue un solo agresor?
—Un solo cuchillo —Curt corrigió a Davidson—, que es muy distinto.
—¿Hora de la muerte? —preguntó Wylie, que no paraba de anotar datos.
—Por la temperatura interna del cadáver tomada en el escenario del crimen debió de morir una media hora antes de que se recibiera la llamada.
—Por cierto —preguntó Rebus—, ¿quién avisó?
—Fue una llamada anónima a las trece cincuenta —contestó Wylie.
—O dos menos diez, dicho a la antigua. ¿Fue un hombre?
Wylie negó con la cabeza.
—Una mujer, desde una cabina pública.
—¿Tenemos el número?
Wylie volvió a negar.
—La conversación está grabada, pero localizaremos desde donde se hizo. Es cuestión de tiempo.
Curt miró el reloj, dispuesto a marcharse.
—¿Puede decirnos algo más, doctor? —preguntó Davidson.
—La víctima tenía buena salud, aunque acusaba cierta desnutrición. Tenía la dentadura en buen estado; o no se crio aquí o se abstuvo de la dieta escocesa. Hoy mismo enviaremos al laboratorio una muestra del contenido estomacal; de lo que quedaba. Su última colación no fue muy copiosa: arroz y verdura.
—¿Tienen idea de qué raza era?
—No es mi especialidad.
—Ya lo sabemos, pero de todos modos...
—¿De Oriente Medio...? ¿Mediterráneo...? —respondió Curt sin alzar la voz.
—Bueno, eso reduce la ambigüedad —dijo Rebus.
—¿No tenía tatuajes o marcas peculiares? —preguntó Wylie sin dejar de escribir.
—Nada —contestó Curt con una pausa—. Les enviaremos todo por escrito, sargento Wylie.
—Son datos para ir trabajando, señor.
—Una dedicación así no es frecuente hoy día —comentó Curt con una sonrisa que desentonaba en su rostro demacrado—. Ya saben dónde encontrarme si necesitan preguntarme algo más.
—Gracias, doctor —dijo Davidson.
Curt se volvió hacia Rebus.
—John, ¿podemos hablar un momento? —Su mirada se cruzó con la de Davidson—. Es una cuestión personal —añadió, llevándose a Rebus del codo hacia la otra puerta, que daba paso a la zona propiamente del depósito.
No había nadie; al menos nadie vivo; solo una pared cubierta de cajones metálicos delante del muelle de descarga donde las furgonetas depositaban sin descanso los cadáveres. El único ruido de fondo era el zumbido de la refrigeración. Pese a todo, Curt miró a derecha e izquierda por si alguien escuchaba.
—Se trata de la pregunta que me planteó Siobhan —dijo.
—¿Ajá?
—Dígale, por favor, que estoy dispuesto a acceder. Pero a cambio de que Gates no se entere —añadió Curt aproximando su rostro al de Rebus.
—No ha parado de echarle la bronca, ¿eh?
El ojo izquierdo de Curt acusó una contracción nerviosa.
—Seguro que ya estará contándolo por ahí.
—Todos nos dejamos impresionar por el espectáculo de los huesos, doctor. No fue usted solo.
Curt no sabía qué decir.
—Escuche, dígale a Siobhan que es confidencial y que no lo comente con nadie más que conmigo, ¿entiende?
—Guardaremos el secreto —dijo Rebus poniéndole en el hombro una mano que Curt miró entristecido.
—No sé por qué, pero me recuerda a quienes compadecían al pobre Job —comentó.
—He tomado nota de lo que me ha dicho, doctor.
—Pero no entiende ni palabra, ¿verdad?
—Como de costumbre, doctor, como de costumbre.
Siobhan advirtió que había estado mirando la pantalla del ordenador varios minutos sin realmente leer nada. Se levantó y se acercó a la mesa del hervidor, la que habría debido ocupar Rebus. El inspector jefe Macrae se había asomado un par de veces, poniendo cara casi de satisfacción al no verle allí sentado, y Derek Starr estaba en su despacho hablando del caso con alguien de la fiscalía.
—¿Quieres un café, Col? —preguntó Siobhan.
—No, gracias —respondió Tibbet, acariciándose la garganta y deteniendo los dedos sobre lo que parecía una quemadura de la maquinilla de afeitar, sin levantar la vista de la pantalla y con voz de ultratumba, como si estuviera en otra parte.
—¿Tienes algo interesante?
—No... Estoy tratando de comprobar si hay alguna relación entre las recientes rachas de robos de tiendas, porque creo que pueden estar vinculadas al horario de trenes.
—¿De qué manera?
Col comprendió que se había ido de la lengua. Si uno quería estar seguro de la exclusiva del éxito había que guardarse la información. Es lo que le amargaba la vida laboral a Siobhan. Los policías eran reacios a compartir datos y cualquier ayuda no estaba generalmente exenta de desconfianza. Tibbet no contestó, y ella apoyó la cucharilla en los dientes.
—A ver si lo adivino —dijo—. Una racha de robos corresponderá probablemente a una o dos bandas organizadas, y debes de estar mirando el horario de trenes porque crees que vienen de fuera de Edimburgo... De modo que la serie de robos se inicia después de la llegada del tren y cesa cuando los ladrones regresan con él —añadió asintiendo con la cabeza—. ¿Voy bien encaminada?
—Lo importante es saber de dónde vienen —replicó Tibbet en sus trece.
—¿De Newcastle? —aventuró Siobhan.
Por la actitud de Tibbet comprendió que había dado en el clavo. Sonó el pitido del hervidor, ella llenó la taza y se la llevó a la mesa.
—Newcastle —repitió al sentarse.
—Al menos hago algo positivo en vez de navegar por Internet.
—¿Crees que es eso lo que yo hago?
—Es lo que parece que haces.
—Bien, pues para tu información te diré que estoy indagando sobre una persona desaparecida, entrando en sitios que puedan dar algún resultado.
—No recuerdo que hayan dado aviso de ninguna persona desaparecida.
Siobhan lanzó una maldición para sus adentros: había caído en su propia trampa hablando demasiado.
—Bueno, pues estoy indagando. ¿Debo recordarte que yo soy aquí el oficial superior?
—¿Me estás diciendo que me ocupe de mis asuntos?
—Exacto, agente Tibbet. Y no te preocupes, Newcastle es todo tuyo.
—Es posible que tenga que llamar al Departamento de Investigación Criminal de allí para que me informen sobre las bandas locales.
—Haz lo que tengas que hacer, Col —dijo Siobhan.
—Muy bien, Siob. Gracias.
—No vuelvas a llamarme así o te retuerzo el cuello.
—Todo el mundo te llama Siob —protestó Tibbet.
—Cierto, pero tú no. Tú me llamas Siobhan.
Tibbet guardó silencio un instante y ella pensó que había vuelto a abstraerse en su hipótesis de horarios de tren, pero él volvió a la carga:
—No te gusta que te llamen Siob, pero a nadie le dices nada. Qué raro...
Siobhan estuvo a punto de preguntarle qué pretendía, pero consideró que sería prolongar la discusión. En realidad, lo sabía: aquel dato en manos de Tibbet le confería cierto poder incendiario susceptible de uso a posteriori. Aunque, de momento, no había que preocuparse. Se concentró en la pantalla y decidió hacer otra búsqueda. Había entrado en páginas a cargo de grupos que buscaban a personas desaparecidas. Estas muchas veces no deseaban que los padres dieran con ellas, pero sí querían hacerles saber que se encontraban bien y colgaban mensajes en estas páginas. Siobhan había redactado un texto, que revisó tres veces, para mandarlo a diversos tableros de anuncios.
«Ishbel: Mamá y papá te echan de menos; las chicas de la peluquería también. Dinos que estás bien. Que sepas que te echamos en falta y que te queremos».
Siobhan pensó que bastaba así. Ni demasiado impersonal ni demasiado sentimental. No daba a entender que hubiera nadie fuera del círculo de la joven dedicado a la búsqueda, y aunque los Jardine le hubieran mentido y hubiese habido disensiones en el hogar, la mención de las chicas del trabajo quizás hiciera que Ishbel sintiera mala conciencia por haber ocultado su decisión a una amiga como Susie. Siobhan tenía la foto junto al teclado.
«¿Es una amiga tuya?», había preguntado Tibbet con interés. Eran dos chicas guapas, pasándolo bien en una fiesta en el pub. Demasiado sonrientes... Siobhan pensó que ella nunca entendería qué motivaba aquella alegría, pero no por eso iba a abandonar la búsqueda. Envió también mensajes por correo electrónico a comisarías de Dundee y de Glasgow en las que tenía compañeros conocidos, donde resaltaba el nombre de Ishbel, acompañado de una descripción general y una nota diciendo que les agradecería como favor personal que le informasen de algo. No tardó en sonar el móvil. Era Liz Hetherington, su contacto en Dundee y también sargento en la policía de Tayside.
—Cuánto tiempo —dijo Hetherington—. ¿Qué tiene de especial este caso?
—Es que conozco a los padres —contestó Siobhan. Como no podía bajar la voz para que Tibbet no oyera, se levantó y salió al pasillo. Notó aquel olor, como si la comisaría se pudriera por dentro—. Viven en un pueblo de Lothian Oeste.
—Bien, difundiré los datos. ¿Por qué crees que anda por aquí?
—Bueno, digamos que es agarrarme a un clavo ardiendo. Les prometí a los padres hacer lo que pudiera.
—¿Y no crees que habrá recurrido a la prostitución?
—¿Por qué lo dices?
—Las chicas que se van de su pueblo marchan encandiladas a la ciudad... No te sorprenda.
—Esta es peluquera.
—De eso hay muchas ofertas de trabajo —replicó Hetherington—. Es un oficio tan deambulante como el de la prostitución callejera.
—Lo curioso —añadió Siobhan— es que salía con un tipo y una amiga de ella dice que tenía pinta de chulo.
—Pues ya está. ¿Tiene aquí alguna amiga en casa de la cual pueda dormir?
—Eso aún no lo he averiguado.
—Bien, si alguna de ellas vive por aquí, dímelo y pasaré a hacerle una visita.
—Gracias, Liz.
—A ver si vienes por aquí, Siobhan. Te enseñaré Dundee y verás que no es el gueto que tú piensas.
—Un fin de semana de estos, Liz.
—¿Lo prometes?
—Prometido —dijo Siobhan poniendo fin a la conversación.
Sí, iría a Dundee cuando no le apeteciera quedarse un fin de semana tumbada en el sofá con chocolatinas y películas antiguas, ni desayunar en la cama con un buen libro y el primer álbum de Goldfrapp sonando, ni comer fuera y quizás ir al cine en Dominion o la Filmhouse, con una botella de vino blanco frío esperándola en casa.
Se encontró de pie junto a su mesa y Tibbet la miraba.
—Tengo que salir —dijo.
Él miró el reloj como si fuera a anotar la hora de su marcha.
—¿Para mucho tiempo? —preguntó.
—Un par de horas, si no te importa, agente Tibbet.
—Es por si alguien pregunta —replicó él con desdén.
—Pues bien —añadió ella cogiendo la chaqueta y el bolso—. Ahí tienes café si quieres.
—Qué bien; gracias.
Salió sin añadir nada más, bajó la cuesta hasta el Peugeot y abrió la portezuela. Lo tenía entre dos coches aparcados muy juntos y necesitó seis maniobras para sacarlo. A pesar de ser zona reservada a residentes, el de delante era un coche intruso con una multa en el parabrisas. Frenó, escribió en una hoja de su libreta «POLICÍA INFORMADA», se bajó del coche y la dejó bajo el limpiaparabrisas del BMW. Satisfecha, se sentó al volante y arrancó.
El tráfico en el centro era intenso y no había ningún atajo camino de la M8. Tamborileó en el volante, tarareando con Jackie Leven, un regalo de cumpleaños de Rebus, quien le había dicho que aquel cantante era paisano suyo.
—¿Y eso es una recomendación? —replicó ella.
Le gustaba aquel disco, pero no podía concentrarse en la letra de la canción porque no dejaba de pensar en los esqueletos del callejón Fleshmarket. Le fastidiaba no encontrar una explicación, y más aún haber tapado con tanto cuidado un esqueleto falso con su chaqueta.
Banehall quedaba a medio camino entre Livingstone y Whitburn, al norte de la autopista. La salida estaba pasado el pueblo con un letrero que indicaba «Servicios locales» y los iconos de una gasolinera y un tenedor con cuchillo. Dudaba mucho que hubiera viajeros que se molestasen en hacer un alto, vista la panorámica del pueblo desde la autopista. Era un lugar desolado lleno de tejados de casas de principios del siglo XX, una iglesia cerrada con planchas de madera y un polígono industrial abandonado que no parecía haber conocido actividad en toda su existencia. La gasolinera —cerrada también y rodeada de malas hierbas— fue lo primero que pasó después del indicador de «Bienvenido a Banehall», que habían corregido y pintarrajeado con un «The Bane». Eran los naturales del lugar y no los jovenzuelos quienes insistían en llamarlo así. Otro indicador de «¡Cuidado: niños!» estaba tergiversado y rezaba: «¡Cuidado con los niños!». Sonrió y miró a uno y otro lado en busca de la peluquería. Había tan pocas tiendas abiertas al público que no tendría mucho que buscar. La peluquería se llamaba El Salón. Decidió seguir hasta el final de la calle principal, dar la vuelta y tomar una bocacalle que conducía a un barrio de viviendas subvencionadas.
No tardó en encontrar la casa de los Jardine, pero no había nadie. Ni tampoco en las casas contiguas. Vio algunos coches, un triciclo de niño sin las ruedas traseras y profusión de parabólicas. En las ventanas de algunos cuartos de estar había letreros hechos a mano que decían «SÍ A WHITEMIRE». Sabía que Whitemire era una antigua cárcel a unos tres kilómetros del pueblo, convertida hacía dos años en centro de internamiento de extranjeros y probablemente ahora la mayor oferta de puestos de trabajo en Banehall; una empresa en crecimiento... Al volver a la calle principal vio que el único pub del pueblo se llamaba The Bane. No había visto ningún bar, solo un puesto solitario de pescado y patatas fritas. El viajero cansado que esperase encontrar servicios de tenedor y cuchillo no tendría más remedio que recurrir al pub, contando con que sirvieran algo de comer, porque no había ningún cartel que lo indicara. Aparcó junto a la acera de enfrente y cruzó la calle hacia El Salón, que también tenía un cartel a favor de Whitemire.
Había dos mujeres sentadas tomando café y fumando, dada la ausencia de clientas, que no parecieron mostrarse muy complacidas ante la posible perspectiva de atender a una. Siobhan sacó su carné de policía y se presentó.
—Yo la conozco —dijo la más joven—. Estuvo en el funeral de Tracy; la vi en la iglesia abrazando a Ishbel. Se lo pregunté después a la madre de ella.
—Tienes buena memoria, Susie —comentó Siobhan.
Como no se habían levantado y el único asiento que vio eran las butacas para las clientas, continuó de pie.
—No me importaría tomar un café, si hay —dijo para congraciarse.
La mujer mayor se puso en pie despacio y Siobhan advirtió que llevaba las uñas pintadas con espirales multicolores.
—No queda leche —dijo.
—Lo tomo solo.
—¿Con azúcar?
—No, gracias.
La mujer se acercó sin prisas a una despensa en la trastienda.
—Por cierto, me llamo Angie —dijo a Siobhan—. Dueña de El Salón y peluquera de las estrellas.
—¿Ha venido por lo de Ishbel? —preguntó Susie.
Siobhan asintió con la cabeza y ocupó el sitio que había quedado libre en el banco almohadillado, pero Susie se levantó inmediatamente como alarmada por su proximidad y apagó el cigarrillo en un cenicero al tiempo que expulsaba humo. Se acercó a una butaca y se sentó balanceando los pies y mirándose en el espejo.
—No hemos sabido nada de ella —informó.
—¿Y no tienes idea de dónde puede haber ido?
La muchacha se encogió de hombros.
—Yo lo único que sé es que sus padres no pueden más —dijo.
—¿Y ese hombre a quien viste con Ishbel?
Volvió a encogerse de hombros jugueteando con su flequillo.
—Era un tipo bajo, fornido.
—¿Y su pelo?
—No lo recuerdo.
—¿No sería calvo?
—No creo.
—¿Cómo vestía?
—Llevaba una chaqueta de cuero... y gafas de sol.
—¿No era del pueblo?
Susie negó con la cabeza.
—Conducía un coche llamativo.
—¿Un BMW, un Mercedes?
—No entiendo mucho de coches.
—¿Era grande, pequeño, con techo?
—Mediano..., con techo, aunque a lo mejor era descapotable.
Angie volvió con una taza que tendió a Siobhan y se sentó en el sitio que había dejado Susie.
Siobhan le dio las gracias con una inclinación de cabeza.
—Susie, ¿qué edad tendría?
—Era mayor... Cuarenta o cincuenta años.
Angie lanzó un bufido.
—Viejo para ti, tal vez —dijo.
Ella tendría unos cincuenta años pero iba peinada como una mujer de veinte años menos.
—¿Qué te dijo ella cuando le preguntaste quién era?
—Que me callara.
—¿Tienes idea de dónde pudo conocerle?
—No.
—¿A qué sitios suele ir ella?
—A Livingston... y a veces a pubs y discotecas de Edimburgo y Glasgow.
—¿Va a esos sitios con alguien más aparte de ti?
Susie mencionó varios nombres y Siobhan tomó nota.
—Ya ha hablado Susie con ellas —terció Angie— y no saben nada.
—Gracias, de todos modos —dijo Siobhan mirando con exagerado interés el local—. ¿Suele estar tan tranquilo?
—Hoy tuvimos varias clientas a primera hora, pero hay más trabajo a medida que avanza la semana.
—¿Y no es un problema que no esté Ishbel?
—Nos las arreglamos.
—No sé, pero...
—¿Qué? —urgió Angie entornando los ojos.
—¿Para qué necesita dos peluqueras?
Angie miró hacia Susie.
—¿Y qué podía hacer?
Siobhan comprendió que la mujer había dado trabajo a Ishbel por lástima a raíz del suicidio de su hermana.
—¿Se le ocurre por qué puede haberse marchado de casa así de repente?
—Quizás ha encontrado un empleo mejor. Hay mucha gente que se marcha de Bane y no vuelve.
—¿Sería por ese hombre misterioso?
Angie se encogió de hombros.
—Si es lo que desea, que tenga suerte.
Siobhan se volvió hacia Susie.
—Tú comentaste a los padres de Ishbel que tenía aspecto de chulo.
—¿Ah, sí? —replicó ella como francamente sorprendida—. Bueno, tal vez. Por las gafas y la chaqueta... Era como en las películas. Taxi Driver —añadió abriendo mucho los ojos—. ¿Cómo se llamaba el chulo? La vi en la tele hace un par de meses.
—¿Tenía ese hombre el mismo aspecto?
—No... pero llevaba sombrero. ¡Por eso no me acordaba del pelo!
—¿Qué clase de sombrero?
—No lo sé..., un sombrero —repitió Susie perdiendo el entusiasmo.
—¿Gorra de béisbol, boina?
—Tenía alas —contestó Susie.
Siobhan miró a Angie en busca de ayuda.
—¿Un tirolés, uno de fieltro? —sugirió esta.
—No sé cómo son esos que dice —respondió Susie.
—¿Como los de los gánsteres en las películas antiguas? —añadió Angie.
Susie reflexionó.
—Tal vez —dijo.
Siobhan apuntó el número de su móvil.
—Estupendo, Susie. Si te acuerdas de algo más ¿me llamarás?
Susie asintió con la cabeza. Como no estaba a su lado, Siobhan entregó la nota a Angie.
—Y usted también —añadió mientras la peluquera doblaba el papel.
Se abrió la puerta y entró una mujer anciana encorvada.
—Señora Prentice —dijo Angie a guisa de saludo.
—Vengo antes de la hora, Angie, guapa. ¿Puedes atenderme?
—Tratándose de usted, señora Prentice, naturalmente que sí —contestó Angie, que se había puesto en pie mientras Susie se levantaba de la butaca para que se sentara la clienta cuando se quitara el abrigo.
—Otra cosa, Susie —dijo Siobhan poniéndose también de pie.
—¿Qué?
Siobhan se dirigió a la trastienda y Susie la siguió.
—Me han dicho los Jardine —comentó Siobhan bajando la voz— que Donald Cruikshank ha salido de la cárcel.
El rostro de Susie se ensombreció.
—¿Tú le has visto? —preguntó Siobhan.
—Un par de veces... Ese cerdo...
—¿Has hablado con él?
—¡Ni mucho menos! ¿Querrá creer que el Ayuntamiento le ha dado casa? Sus padres no querían saber nada de él.
—¿Ishbel te contó algo sobre él?
—Dijo que sentía lo mismo que yo. ¿Cree que se ha marchado por eso?
—¿Lo crees tú?
—Es él quien debería largarse del pueblo —replicó Susie entre dientes.
Siobhan asintió con la cabeza.
—Bueno, no te olvides de llamarme si recuerdas algo más —dijo colgándose el bolso del hombro.
—Claro —contestó Susie, y añadió mirándole el pelo—: ¿No podría arreglárselo?
—¿Qué le pasa? —replicó Siobhan llevándose instintivamente la mano a la cabeza.
—No lo sé... Simplemente... le hace mayor de lo que es.
—Tal vez sea la imagen que busco —contestó Siobhan a la defensiva camino de la puerta.
—¿Permanente y retoque? —preguntó Angie a la clienta en el momento en que Siobhan salía del local.
Se detuvo un momento en la acera sin saber qué hacer a continuación. Había pensado preguntar a Susie sobre el antiguo novio de Ishbel, con quien seguía teniendo amistad, pero no le apetecía volver a entrar. Ya se lo preguntaría. Había una tienda de prensa abierta y tuvo el impulso de comprarse chocolatinas, pero decidió ir al pub; así podría decirle algo a Rebus y hasta ganarse algo más su estima si resultaba que era uno de los pocos de Escocia que él no conocía.
Empujó la puerta acristalada y se vio rodeada de linóleo rojo con lunares y papel de relieve en las paredes a juego. En una tienda de decoración lo catalogarían como kitsch, y lo promocionarían como una vuelta a los setenta, pero aquel era auténticamente de los setenta. Había herraduras de latón en las paredes y dibujos enmarcados de perros orinando contra la pared, como si fueran hombres. En el televisor se veía una carrera de caballos, y entre ella y la barra se interponía una neblina de humo de cigarrillos. Había tres hombres jugando al dominó que alzaron la vista. Uno de ellos se levantó y entró en la barra.
—¿Qué va a tomar, encanto?
—Zumo de lima con soda —dijo ella sentándose en un taburete.
Sobre la diana de los dardos colgaba una bufanda de los Rangers de Glasgow, cerca de una mesa de billar con parches en el tapete. Y ni un solo signo que justificase el tenedor y el cuchillo del indicador de la salida de la autopista.
—Ochenta y cinco peniques —dijo el camarero poniéndole el vaso delante.
Siobhan comprendió que su única alternativa era preguntar: «¿Viene por aquí Ishbel Jardine?», lo que no le parecía muy acertado porque se enterarían de que era policía y, además, dudaba mucho que aquellos hombres le facilitasen algún dato de interés en el caso de que la conocieran. Se llevó el vaso a los labios y notó que era zumo concentrado muy dulzón y poco gaseoso.
—¿Está bien? —preguntó el barman más desafiante que interesado.
—Bien —contestó ella.
Satisfecho, el hombre salió de la barra para reanudar la partida de dominó. Había en la mesa un bote de calderilla con monedas de diez y veinte peniques. Los otros dos jugadores tenían aspecto de jubilados, colocaban las fichas con exagerada brusquedad y daban tres golpecitos si pasaban. Siobhan había dejado ya de interesarles. Miró a su alrededor buscando el servicio de señoras, vio que estaba a la izquierda del tablero de dardos y se dirigió hacia allí. Pensarían que había entrado solo a orinar y había pedido el refresco como pretexto. Era un servicio, pero sin espejo encima del lavabo, y el vacío lo llenaban unas pintadas hechas con bolígrafo.
«Sean tiene un polvo»
«¡Kenny Reilly chulo!»
«¡Coños uníos!»
«Las chicas reinas de Bane»
Siobhan sonrió y entró en el cubículo. El pestillo estaba roto. Se sentó y se entretuvo leyendo otras pintadas.
«Donny Cruikshank vas a morir»
«Donny pervertido»
«Muerte al violador»
«Muerte a Cruik»
«¡¡¡Juramento de sangre hermanas!!!»
«Tracy Jardine, Dios te bendiga»
Había más —muchas más— pero no todas escritas por la misma mano. Con rotulador negro grueso, con bolígrafo azul, con rotulador fino dorado. Siobhan pensó que la de tres signos de admiración era de la misma mano que había escrito las de encima del lavabo. Al entrar en los servicios iba convencida de ser un ejemplo atípico de clienta femenina; ahora veía que no. Se preguntó si alguna de aquellas expresiones espontáneas era obra de Ishbel Jardine; lo sabría comparando una muestra de escritura. Buscó en el bolso, pero había olvidado la cámara digital en la guantera del coche. Bien; iría a buscarla. Le daba igual lo que pensaran los jugadores de dominó.
Al salir del lavabo vio que había un nuevo cliente. Estaba en un taburete pegado al suyo con los codos apoyados en la barra y la cabeza gacha, y movía las caderas. Al oír la puerta de los servicios volvió la cabeza, y Siobhan vio un cráneo rapado, un rostro blanco mofletudo y barba de dos días.
En la mejilla derecha tenía tres cicatrices: Donny Cruikshank.
La última vez que le había visto fue en el juzgado de Edimburgo, durante el juicio. Él no la conocería porque ella no declaró ante el tribunal ni le había interrogado. Era un gozo verle tan ajado. El poco tiempo pasado entre rejas le había hecho perder juventud y vitalidad. Siobhan sabía que en la cárcel rige una jerarquía en la que los violadores ocupan el escalafón más bajo. Cruikshank abrió la boca con una sonrisa desmayada prescindiendo de la cerveza que acababa de ponerle delante el camarero, quien permaneció frente a él con cara de palo y la mano abierta esperando el pago. Siobhan se percató de que no le alegraba la presencia de Cruikshank y vio también que este tenía un ojo inyectado en sangre como si acabara de recibir un puñetazo.
—¿Qué tal, cielo? —dijo mientras Siobhan se acercaba al taburete.
—No me llames eso —replicó ella glacial.
—¡Oh! «No me llames eso» —repitió él en grotesco remedo, que él mismo rio—. Me gustan las muñecas con huevos.
—Si continúas vas a perder los tuyos.
Cruikshank no daba crédito a lo que oía y, tras un momento de estupefacción, echó la cabeza hacia atrás y vociferó:
—¿No has oído, Malky?
—Corta, Donny —dijo el camarero.
—¿O qué? ¿Me enseñarás otra tarjeta roja? —replicó mirando alrededor—. Figúrate cómo echo de menos esto. Aunque hay que reconocer que últimamente ha mejorado en cuestión de tías —añadió fijando la vista lascivamente en Siobhan.
La cárcel le había afectado físicamente, pero al mismo tiempo le había dado una especie de bravuconería.
Siobhan sabía que si seguía allí acabaría por estallar y podía herirle, aunque el daño que pudiera hacerle sería simplemente físico, lo cual sería una victoria para él. Así que optó por marcharse para no oírle.
—A tomar por culo, ¿sabes, Malky? Vuelve, hermosa, que tengo un paquete sorpresa para ti.
Siobhan siguió camino del coche. La adrenalina le había acelerado el pulso. Se sentó al volante y trató de dominar su sofoco. «Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta», pensó mientras hurgaba inútilmente en la guantera. Tendría que volver en otra ocasión para hacer las fotos. Sonó el móvil y lo sacó del bolso. En la pantalla vio el número de Rebus y respiró hondo para que no notara la alteración en su voz.
—¿Qué sucede, John? —preguntó.
—¿Siobhan? ¿Qué te sucede a ti?
—¿Por qué lo dices?
—Parece como si acabases de dar una vuelta a Arthur’s Seat corriendo.
—He echado una carrera hasta el coche porque se ha puesto a llover —replicó mirando el cielo azul.
—¿Lloviendo? ¿Dónde demonios estás?
—En Banehall.
—Muy conocido en su casa...
—Es un pueblo de Lothian Oeste, junto a la autopista antes de Whitburn.
—Ah, sí. ¿Con un pub que se llama The Bane?
—Eso es —contestó ella sin poder evitar una sonrisa.
—¿Y qué haces ahí?
—Es una larga historia. ¿Tú qué haces?
—Nada que no pueda dejarse aparcado si tienes una historia que contarme. ¿Vuelves a Edimburgo?
—Sí.
—Entonces, prácticamente pasas por Knoxland.
—¿Es donde estás tú?
—No te costará verme: tenemos los carros en círculo para defendernos de los indígenas.
Siobhan vio que se abría la puerta del pub dando paso a Donny Cruikshank que lanzaba maldiciones hacia el interior con un gesto obsceno seguido de un escupitajo. Por lo visto Malky se había hartado. Giró la llave de contacto.
—Nos vemos dentro de unos cuarenta minutos.
—Trae munición, por favor. Dos paquetes de Benson Gold.
—Se acabó lo de comprarte cigarrillos, John.
—Es la última voluntad de un moribundo, Siob —suplicó Rebus.
Al ver el gesto de ira y desesperación en la cara de Donny Cruikshank, Siobhan no pudo contener una sonrisa.