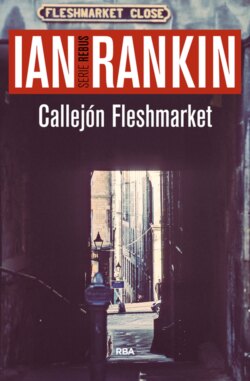Читать книгу Callejón Fleshmarket - Ian Rankin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLos carros en círculo de Rebus eran simplemente una caseta portátil verde oscuro instalada en el aparcamiento contiguo al primer bloque, con reja protectora en la ventana y una puerta reforzada. Al aparcar el coche la habitual pandilla de chiquillos le pidió dinero por vigilárselo y él alzó un dedo amenazador.
—Si encuentro una sola cagada de golondrina en el parabrisas la limpiáis con la lengua.
Fue a la puerta de la caseta a fumar un pitillo. Ellen Wylie tecleaba en un portátil que desenchufarían al final de la jornada para llevárselo, pues la otra posibilidad era dejar vigilancia nocturna. Como no les iban a instalar línea telefónica, utilizaban los móviles. Vio que de uno de los bloques altos volvía el agente Charlie Reynolds, a quien llamaban Culo de Rata. Tendría casi cincuenta años y era casi tan ancho como alto; jugador de rugby en su momento, contaba en su haber con un torneo nacional en el equipo de la policía. Como consecuencia tenía la cara llena de costurones y cicatrices y su pelo no habría desentonado con el de un golfillo de los años veinte. Reynolds gozaba de fama de bromista, pero ahora no se le veía risueño precisamente.
—Es una maldita pérdida de tiempo —gruñó.
—¿No hablan? —aventuró Rebus.
—El problema está en los que hablan.
—¿Por qué? —preguntó Rebus ofreciéndole un cigarrillo que el grueso agente aceptó sin dar las gracias.
—Pues porque no saben inglés. Son gente de cincuenta y siete países distintos —añadió señalando el bloque—. Y hay un olor... A saber qué guisan; pocos gatos he visto yo por aquí. —Reynolds captó el gesto de desaprobación de Rebus—. A ver si me entiende, John, no es que sea racista. Pero es que pienso...
—¿El qué?
—La cuestión del asilo. Quiero decir que, supongamos que uno tuviera que marcharse de Escocia, porque le torturan o por algo... Se iría al país seguro más cercano, ¿no?, por no estar lejos de donde nació. Pero esta gente... —añadió mirando al bloque y meneando la cabeza—. Me comprende, ¿verdad?
—Supongo que sí, Charlie.
—La mitad ni se preocupa de aprender el idioma, solo de recoger el dinero que les da el Estado y gracias. —Reynolds se concentró en fumar el pitillo con cierta energía, con el filtro entre los dientes aspirando con fuerza—. Usted al menos puede volver a Gayfield cuando le apetece, pero nosotros tenemos que estar aquí hasta que nos digan.
—Espera a que me ponga en situación —dijo Rebus en el momento en que llegó otro coche con Shug Davidson, que regresaba de una reunión para elaborar el presupuesto de la investigación y no parecía muy satisfecho.
—¿No va a haber intérpretes? —preguntó Rebus.
—Sí,autorizantodoslosquequeramos—respondióDavidson—, lo malo es que no podemos pagarlos. Nuestro estimado subdirector dice que veamos si el Ayuntamiento puede facilitarnos gratis un par de ellos.
—Y encima eso —murmuró Reynolds.
—¿Cómo dices? —replicó Davidson.
—Nada, Shug, nada —respondió Reynolds aplastando la colilla como quien toma impulso para chutar el balón.
—Charlie opina que los emigrados se conforman tranquilamente con las subvenciones —dijo Rebus.
—Yo no he dicho eso.
—Es que a veces leo el pensamiento, es una tradición de familia, transmitida de padres a hijos y que pasó de mi abuelo a mi padre —añadió Rebus aplastando su colilla—. Por cierto, mi abuelo era polaco. Somos una nación mestiza, Charlie; acostúmbrate.
Rebus se alejó para recibir a la recién llegada: Siobhan Clarke, que echó un vistazo al lugar.
—Mira que les gustaba el cemento en los sesenta —dijo—. Y, bueno, esos murales...
Rebus ya ni los advertía: «FUERA MORENOS», «PAKIS MIERDA», «PODER BLANCO». Él lo que pensaba era hasta qué punto se habían implantado allí los traficantes de droga. Tal vez fuese otro de los motivos del descontento general; los inmigrantes no podrían comprar droga, aun suponiendo que la quisieran. «ESCOCIA PARA LOS ESCOCESES». Una vieja pintada que decía «BASURA YONQUI» había sido transformada en «BASURA NEGRA».
—Qué sitio tan encantador —comentó Siobhan—. Gracias por invitarme.
—¿Has traído la invitación?
Ella le tendió las cajetillas. Rebus las besó y se las guardó en el bolsillo. Davidson y Reynolds habían entrado en la caseta.
—Bueno, ¿me cuentas esa historia? —dijo él.
—¿Haces tú de cicerone?
—¿Por qué no? —respondió Rebus encogiéndose de hombros.
Echaron a andar por Knoxland, que tenía cuatro torres principales de ocho pisos situadas en las esquinas de un cuadrado con vistas a la zona de juego central totalmente devastada. Todas las plantas tenían su galería exterior, y cada piso, un balcón que daba a la carretera de dos carriles.
—Mucha antena parabólica —comentó Siobhan, y Rebus asintió con la cabeza.
Había pensado en aquellas antenas y sobre las versiones del mundo que transmitirían en las distintas salas de estar y las diversas vidas. Por el día los anuncios de seguros por accidentes y compensaciones de todo tipo, y por la noche publicidad de alcohol. Una generación que crecía convencida de que la vida podía controlarse con un mando a distancia de televisor.
Unos chiquillos en bicicleta comenzaron a correr en círculo a su alrededor mientras otros se apiñaban junto a una pared compartiendo un cigarrillo y algo en una botella de gaseosa que no parecía gaseosa. Llevaban gorras de béisbol y zapatillas de deporte; moda reflejo de otra cultura.
—¡Demasiado viejo para ti! —ladró una voz, seguida de una carcajada y el característico gruñido de cerdo.
—¡Yo soy joven pero tengo un buen pito, puta! —espetó la misma voz.
Siguieron caminando. A cada extremo del escenario del crimen había un policía de uniforme a punto de perder la paciencia ante las protestas de los vecinos por impedirles utilizar el pasadizo subterráneo.
—Total... porque han matado a un chino, tío.
—No era chino... Me han dicho que llevaba turbante.
Las voces arreciaron al verlos.
—Oiga, ¿por qué a ellos les deja y a nosotros no? Eso sí que es discriminación...
Rebus hizo pasar a Siobhan por detrás del uniformado. No había mucho que ver. Quedaban manchas de sangre en el suelo y persistía un leve olor a orines. Las paredes estaban totalmente cubiertas de pintadas.
—Fuese quien fuese, alguien le echa de menos —dijo Rebus en voz baja al advertir un ramo de flores en el suelo.
No eran realmente flores, sino hierbas silvestres y unos dientes de león recogidos en algún erial.
—¿Querrá insinuar algo? —aventuró Siobhan.
Rebus se encogió de hombros.
—Tal vez no puedan comprar flores o no sabían dónde comprarlas.
—¿Tantos inmigrantes hay en Knoxland?
Rebus negó con la cabeza.
—Probablemente no más de sesenta o setenta.
—Es decir sesenta o setenta más que hace unos años.
—Espero que no te estés volviendo como Reynolds Culo de Rata.
—Solo me pongo en el lugar de los vecinos. A la gente no le gustan los forasteros, los inmigrantes, los viajeros, las personas de aspecto distinto... Incluso con un acento inglés como el mío puedes tener problemas.
—Y viceversa, claro.
Salieron por el otro extremo del pasadizo y vieron otro conjunto de bloques más bajos, de cuatro pisos, y algunas filas de adosados.
—Esas casas fueron construidas para jubilados —dijo Rebus—, para que estuvieran integrados en la comunidad.
—Bonito sueño, como diría Thom Yorke.
Sí, eso era Knoxland: un bonito sueño. Como tantos otros en el extrarradio de la urbe. Los arquitectos habrían presentado ufanos sus planos y maquetas, sin que nadie se planteara construir un gueto.
—¿Por qué se llama Knoxland? —preguntó Siobhan—. No será por el calvinista Knox.
—No creo. Knox deseaba que Escocia fuese una nueva Jerusalén. Algo que Knoxland dista mucho de ser.
—Yo lo único que sé de él es que no permitía imágenes en las iglesias y que no era un entusiasta de las mujeres.
—Ni le gustaba que la gente lo pasara bien. En su tiempo había torturas y juicios por brujería. —Rebus hizo una pausa—. No estaba mal.
No sabía hacia dónde caminaba. Siobhan avanzaba movida por una energía que tenía que quemar. Dio la vuelta y se dirigió a uno de los bloques altos.
—¿Entramos? —dijo accionando el pestillo; pero estaba cerrado.
—Es una tradición reciente —comentó Rebus—. Y junto a los ascensores han puesto cámaras de seguridad para mantener a raya a los bárbaros.
—¿Cámaras? —preguntó Siobhan mientras Rebus marcaba un código de cuatro cifras en el teclado de la puerta y contestaba su pregunta negando con la cabeza.
—Pero no están conectadas porque el Ayuntamiento no tiene presupuesto para pagar a un empleado de seguridad —comentó abriendo la puerta.
Había dos ascensores y los dos funcionaban, así que tal vez el teclado servía para algo.
—Al último piso —dijo Siobhan entrando en el de la izquierda.
Rebus apretó el botón y las puertas se cerraron.
—Bueno, ¿y esa historia? —preguntó Rebus.
Siobhan le explicó el caso en breves palabras y cuando terminó estaban ya en la galería exterior apoyados en la balaustrada. El viento soplaba con fuerza. Se veía el paisaje del norte y a lo lejos, al este, Corstorphine Hill y Craiglockhart.
—Fíjate cuánto espacio —dijo ella—. ¿Por qué no harían casas individuales?
—¡Qué dices! ¿Y destruir el espíritu comunitario? —Rebus volvió el cuerpo hacia Siobhan para darle a entender que centraba toda su atención en ella. Ni siquiera fumaba en aquel momento—. ¿Quieres interrogar a Cruikshank en la comisaría? —preguntó—. Puedo sujetarle mientras tú le das una tunda.
—Al estilo antiguo, ¿no?
—Es una idea que siempre he considerado refrescante.
—Bueno, no es necesario. Ya le he dado un repaso... aquí —añadió tocándose la cabeza—. Pero gracias por tu propuesta.
Rebus se encogió de hombros y se volvió a mirar el paisaje.
—¿Sabes que esa chica aparecerá si ella quiere?
—Lo sé.
—Técnicamente no es una persona desaparecida.
—¿Tú nunca has hecho un favor a alguien?
—Tienes razón —contestó Rebus—. Pero no esperes resultados.
—No importa. Oye, ¿no ves ahí algo raro? —dijo ella señalando la torre del otro extremo en diagonal a su puesto de observación.
—Nada que no viera borracho de una pinta de cerveza.
—No hay casi pintadas en comparación con los otros bloques.
Rebus miró a la altura del suelo, y era cierto: las paredes enlucidas al estilo rústico de aquel bloque estaban más limpias.
—Es Stevenson House. Tal vez alguien del Ayuntamiento guarda buenos recuerdos de La isla del tesoro. La próxima vez que nos carguen una multa de aparcamiento la invertirán en limpieza de fachadas.
En aquel momento se abrieron las puertas del ascensor dando paso a dos uniformados con carpetas y aire de no estar muy por la labor.
—Menos mal que es el último piso —farfulló uno de ellos—. ¿Viven aquí? —preguntó al ver a Rebus y a Siobhan, haciendo ademán de apuntar sus nombres en la lista.
—Debemos de tener mayor aspecto de necesitados de lo que creemos —dijo Rebus mirando a Siobhan—. Somos del DIC, hijo —añadió para el agente.
El otro agente dio un resoplido por el patinazo de su compañero al tiempo que llamaba a la primera puerta. Rebus oyó un vocerío, que llegaba a lo largo del pasillo, hasta que abrieron.
Era un hombre enfurecido y, detrás de él, estaba su mujer con los puños cerrados. Él, al ver a los policías, puso los ojos en blanco.
—Esto es lo último que me faltaba —exclamó.
—Cálmese, señor...
A Rebus le habría gustado decir al joven agente que cuando hablase con una persona enfurecida aludir a su excitación no era lo más adecuado.
—¿Que me calme? Sí, claro, se dice fácilmente, joven. Vienen por ese cabrón que han matado, ¿verdad? Aquí la gente puede desgañitarse como loca porque le queman el coche o protestando porque esto está lleno de drogadictos, pero ustedes acuden únicamente cuando se queja alguno de esos. ¿Le parece justo?
—Se lo tienen bien merecido —espetó la mujer.
Vestía un chándal gris con capucha a pesar de que no tenía aspecto de deportista precisamente; era más bien un uniforme, como el de los agentes.
—Me permito recordarles que han asesinado a una persona —replicó el agente abochornado y sonrojado.
Le habían sulfurado y no lo ocultaba. Rebus decidió intervenir.
—Soy el inspector Rebus —dijo mostrando su identificación—. Tenemos una tarea que hacer aquí y les agradeceríamos su colaboración. Así de simple.
—¿Y a nosotros qué nos va en ello? —replicó la mujer, que se había situado al lado del marido cerrando el paso en la puerta.
Ya no parecía que acabaran de pelearse; ahora formaban un equipo codo con codo.
—Sentido cívico de responsabilidad —replicó Rebus—. Es su aportación al barrio. O ¿es que quizá les tiene sin cuidado que ande por ahí un asesino suelto?
—Sea quien sea, a nosotros no nos va a hacer nada.
—Que se cargue a cuantos quiera de esos..., a ver si se asustan —añadió el marido en apoyo de sus palabras.
—No puedo creer lo que oigo —musitó Siobhan, sin lograr impedir que la oyeran.
—¿Y usted quién coño es? —preguntó el hombre.
—Es policía también —replicó Rebus—. Escuche —añadió como creciéndose, ante lo cual la pareja prestó atención—, lo hacemos por las buenas o por las malas. Ustedes deciden.
El hombre calibró a Rebus tensando un poco los hombros.
—Nosotros no sabemos nada —dijo—. ¿Está satisfecho con eso?
—¿Es que no lamentan la muerte de un inocente?
La mujer lanzó un bufido.
—Para lo que hacía, milagro es que no le sucediera antes... —comentó con voz apagada ante la mirada de su enfurecido marido.
—Perra idiota. Ahora nos traerán al retortero toda la noche —dijo en voz baja antes de volver a mirar a Rebus.
—Ustedes eligen —comentó este—. En su cuarto de estar o en la comisaría.
—En el cuarto de estar —dijeron al unísono marido y mujer.
Al final, en el piso no cabían más. Despidieron a los agentes de uniforme diciéndoles que continuaran con el puerta a puerta y que no dijeran nada de lo ocurrido.
—Seguro que toda la comisaría se entera antes de que regresemos —dijo Shug Davidson, quien después de un aparte con Rebus se disponía a hacerse cargo del interrogatorio secundado por Wylie y Reynolds.
—Deja que pregunte Culo de Rata —dijo Rebus, para sorpresa de Davidson—. Creo que con él se explayarán porque social y políticamente son de la misma cuerda. Con Reynolds la situación cambia y ya no es «ellos» y «nosotros».
Davidson había asentido, y de momento daba buen resultado. Reynolds decía que sí con la cabeza a casi todo lo que decía el matrimonio.
—Es un conflicto de culturas. Sí, claro, lo entendemos.
La atmósfera del cuarto era agobiante. Rebus pensó que aquellas ventanas de doble cristal no debían de abrirse nunca: el vaho se había filtrado entre las dos láminas y formaba como lágrimas. Había un calentador eléctrico, pero las bombillas que imitaban brasas estaban fundidas, lo que hacía más sombría la pieza amueblada con un gran sofá marrón flanqueado por sus correspondientes sillones, en los que se habían acomodado marido y mujer. No les habían ofrecido té ni café, y cuando Siobhan hizo gesto de beber un vaso de agua, Rebus negó con la cabeza para prevenirle del riesgo a que se exponía. Durante la mayor parte del interrogatorio, él permaneció junto a la librería mirando las estanterías llenas de vídeos: comedias románticas para la señora e historias vulgares y partidos de fútbol para el marido. Algunos eran copias pirata. Había algún libro en rústica de biografías de actores y otro sobre cómo adelgazar, cuya portada reivindicaba haber «cambiado cinco millones de vidas». Cinco millones: la población de Escocia. Bueno, bueno... Rebus no veía el menor indicio de que hubiese cambiado la vida de los inquilinos de aquel piso.
Resumiendo los hechos: la víctima vivía en el piso de al lado. No habían hablado con él nunca, salvo para decirle que se callase. ¿Por qué? Porque había noches que daba gritos y deambulaba por la vivienda metiendo ruido. No tenía familia ni amigos, que ellos supieran; ni habían visto u oído visitas entrando o saliendo.
—Pero no crean, por el ruido que hacía, era como si hubiera un equipo de gente bailando con zuecos.
—Los vecinos ruidosos son un horror —dijo Reynolds sin ironía.
Era más o menos todo cuanto sabían: era un piso que había estado vacío y no recordaban bien cuándo había llegado él; haría cinco o seis meses y no sabían cómo se llamaba ni si tenía trabajo.
—Seguro que no... Son todos unos parásitos.
Momento en que Rebus salió fuera a fumarse un pitillo por no preguntar: «¿Y qué hacen ustedes exactamente? ¿Qué añaden al acervo del afán humano?». Mirando aquel barrio, pensó que en realidad no había visto ninguna de aquellas gentes que tanto les enfurecían. Seguramente se aislarían en sus pisos con la puerta bien cerrada, a salvo del odio que suscitaban, uniéndose solo entre ellos y formando una comunidad aparte. Si lo conseguían el odio aumentaría, pero daba igual, porque si lo lograban quizá podrían marcharse de Knoxland. Y entonces los vecinos volverían a ser felices tras sus barricadas y persianas.
—En ocasiones como esta me gustaría fumar —dijo Siobhan acercándose a él.
—Nunca es tarde —dijo él sacando la cajetilla del bolsillo, pero ella rehusó.
—Aunque no vendría mal un trago —comentó.
—¿El que no tomaste anoche?
Ella asintió con la cabeza.
—Sí, pero me refiero a mi casa, en el baño..., tal vez con unas velas.
—¿Crees que eso te sirve para olvidarlo todo fácilmente? —preguntó Rebus haciendo un gesto en dirección al piso.
—No es necesario que me lo digas.
—Todo forma parte del rico mosaico de la vida, Siob.
—Un mosaico precioso, ¿no es cierto?
Se abrieron las puertas del ascensor y aparecieron más agentes de uniforme, pero estos llevaban chaleco antibalas y casco. Eran cuatro, entrenados para ser malos, de la dotación del Departamento de Delitos Graves adscrito a la brigada antidroga y provistos del instrumento necesario: la «llave», una barra de hierro que usaban de ariete. Su cometido era entrar en el domicilio de los traficantes con la mayor rapidez posible para no darles tiempo de retirar las pruebas del delito.
—Probablemente bastaría con una patada —les dijo Rebus.
El que iba al mando le miró sin pestañear.
—¿Qué puerta es?
Rebus la señaló con el dedo. El hombre se volvió hacia los otros tres y les hizo una señal con la cabeza. Colocaron el hierro e hicieron palanca.
Saltaron astillas y la puerta se abrió.
—Acabo de recordar una cosa —dijo Siobhan—. La víctima no llevaba llaves.
Rebus miró el marco astillado e hizo girar el pomo.
—No estaba cerrada —dijo confirmando lo que ella había dicho.
El ruido había atraído, además de a otros vecinos, a Davidson y a Wylie.
—Vamos a echar un vistazo —sugirió Rebus, y Davidson asintió con la cabeza.
—Un momento —dijo Wylie—. Siob no trabaja en este caso.
—Ellen, es digno de encomio tu espíritu de equipo —espetó Rebus.
Davidson ladeó la cabeza para dar a entender a Wylie que volviera para continuar el interrogatorio. Entraron en el piso y Rebus miró al que mandaba en el grupo, que ya salía del piso de la víctima. Estaba a oscuras, pero los del grupo llevaban linternas.
—Terreno despejado —dijo el hombre.
Rebus avanzó por el vestíbulo y pulsó inútilmente el interruptor.
—¿Me prestan una linterna? —Advirtió que al capitán no le hacía mucha gracia—. Prometo devolverla —añadió tendiendo la mano.
—Alan, dale tu linterna —dijo el capitán.
—Sí, señor —contestó el hombre, tendiéndosela a Rebus.
—Mañana por la mañana —puntualizó el oficial.
—A primera hora —contestó Rebus.
El capitán le miraba con mala cara. Luego dijo a sus hombres que habían terminado y se dirigieron al ascensor. Nada más cerrarse las puertas, Siobhan lanzó un bufido.
—¿Tú has visto eso?
Rebus probó la linterna y vio que daba buena luz.
—Ten en cuenta que su trabajo consiste en irrumpir en casas llenas de armas y jeringuillas. Es normal que actúen así.
—No he dicho nada —se disculpó Siobhan.
Entraron. No solo estaba oscuro, sino que hacía frío. En el cuarto de estar encontraron periódicos que parecían recogidos del cubo de la basura, latas de comida vacías y cartones de leche. No había muebles y la cocina era diminuta, pero estaba limpia. Siobhan señaló en lo alto de la pared un contador de monedas; sacó una del bolsillo, la introdujo en la ranura, giró la llave y las luces se encendieron.
—Mejor así —dijo Rebus dejando la linterna en la encimera—. Aunque no hay mucho que ver.
—No parece que cocinara gran cosa —dijo Siobhan abriendo los armaritos con escasos platos y tazones, paquetes de arroz y condimentos, más dos tazas de té desconchadas y una cajita de té medio vacía. Junto al fregadero, en la encimera, había un paquete de azúcar con una cuchara. Rebus miró el fregadero con peladuras de zanahoria. Arroz y verduras: la última comida del difunto.
En el cuarto de baño se encontraron con un intento rudimentario de colada: una camisa y unos calzoncillos estirados sobre el borde de la bañera junto a una pastilla de jabón; y en el lavabo había un cepillo de dientes, pero no dentífrico.
Quedaba el dormitorio. Rebus dio la luz y vieron que allí tampoco había muebles; solo un saco de dormir desplegado en el suelo. La moqueta era como la del cuarto de estar, parda, y a Rebus se le pegaron las suelas de los zapatos al aproximarse al saco. No había visillos; la ventana daba a otro bloque alto a unos treinta metros.
—No hay nada que explique el ruido que dicen que hacía —comentó Rebus.
—No sé qué decirte... Si yo viviera aquí, creo que me daría hasta un ataque de nervios.
—Tienes razón.
En vez de cómoda, el hombre usaba una bolsa de basura. Rebus la levantó y vio unas prendas andrajosas cuidadosamente dobladas.
—Debió de comprarlas en una tienda de ropa usada —dijo.
—O serán de alguna organización caritativa. Hay muchas dedicadas a atender a los solicitantes de asilo.
—¿Tú crees que era un refugiado?
—Bueno, desde luego no parece muy afincado en el país. Yo diría que llegó con un mínimo bastante exiguo de pertenencias.
Rebus cogió el saco de dormir y lo sacudió. Era un saco anticuado, ancho y poco grueso. Del interior cayeron media docena de fotos. Al recogerlas vio que eran instantáneas con los bordes manoseados. Una mujer con un niño y una niña.
—¿La esposa y los hijos?
—¿Dónde dirías que están hechas?
—En Escocia no.
En efecto, el fondo eran las paredes blancas de yeso de un apartamento cuya ventana daba a los tejados de una ciudad. A Rebus le pareció de un país cálido por el cielo azul intenso. Los niños miraban risueños y uno tenía los dedos metidos en la boca. La mujer y la niña se abrazaban y sonreían.
—Me imagino que habrá alguien que podrá reconocerlos —dijo Siobhan.
—No hará falta —replicó Rebus—. Ten en cuenta que es un piso del Ayuntamiento.
—¿Quieres decir que el Ayuntamiento lo sabrá?
Rebus asintió con la cabeza.
—Lo primero que hay que hacer es recoger huellas dactilares y no apresurar conclusiones. Después, el Ayuntamiento nos facilitará el nombre.
—¿Y eso nos llevará más cerca del asesino?
Rebus se encogió de hombros.
—Quienes lo mataron tuvieron que regresar a casa manchados de sangre. Es imposible que cruzaran Knoxland sin que nadie los viera. —Hizo una pausa—. Lo que no quiere decir que vayan a denunciarlo.
—Porque aunque sea un asesino, es «su» asesino —aventuró Siobhan.
—O porque tienen miedo. En esta barriada son frecuentes los casos de violencia.
—Entonces, nos veremos en vía muerta.
Rebus le tendió una de las fotos.
—¿Qué ves? —preguntó.
—Una familia.
Rebus negó con la cabeza.
—Una viuda y dos niños que no volverán a ver nunca más al padre. Debemos pensar en ellos, no en nosotros.
Siobhan asintió con la cabeza.
—Podemos divulgar las fotos.
—Eso mismo estaba yo pensando. Creo que conozco al periodista adecuado.
—¿Steve Holly?
—Su periódico es una basura, pero lo lee mucha gente —dijo mirando a su alrededor—. ¿Está todo visto? —Siobhan asintió—. Pues vamos a decirle a Shug Davidson lo que hemos encontrado.
Davidson llamó por teléfono al departamento de huellas dactilares y Rebus le convenció para que le entregara una foto para difundirla en la prensa.
—Está bien —dijo Davidson sin gran entusiasmo, pero pensando en la posibilidad de que en el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento constara el nombre del inquilino.
—Por cierto —añadió Rebus—, hay que descontar una libra del presupuesto porque Siobhan gastó una moneda en el contador.
Davidson sonrió, metió la mano en el bolsillo y sacó dos monedas.
—Ten, Siobhan; tómate algo con el cambio.
—¿Y yo? —protestó Rebus—. Esto es discriminación de género...
—Tú, John, vas a darle una exclusiva a Steve Holly, y si no te invita a un par de cervezas merecerá que le expulsen de la profesión.
Cuando Rebus se alejaba en coche de la barriada recordó de pronto algo y llamó con el móvil a Siobhan, que también regresaba a Edimburgo.
—Es muy probable que me reúna con Holly en el pub, únete a nosotros si quieres —dijo.
—Parece tentador, pero tengo que ir a otro sitio. Gracias de todos modos.
—No te llamo por eso... ¿No podrías regresar al piso de la víctima?
—No. ¡Se te olvidó la linterna! —exclamó ella tras un silencio.
—Me la dejé en la encimera de la cocina.
—Pues llama a Davidson o a Wylie.
Rebus arrugó la nariz.
—Bah, no hay prisa. Nadie va a entrar a robarla en un piso vacío con la puerta rota. Seguro que en ese barrio son todos unos benditos temerosos de Dios.
—Lo que tú esperas es que se la lleven para ver qué pasa con los de la unidad especial, ¿a que sí?
Rebus la imaginó sonriendo.
—¿Tú qué crees, que van a forzar mi piso para hacerse con algo en compensación?
—Eres el demonio, John Rebus.
—Naturalmente; no tengo por qué ser distinto.
Puso fin a la comunicación y se dirigió al bar Oxford, donde se tomó despacio una pinta de Deuchar’s para deglutir el último panecillo de carne de vaca en conserva con remolacha que quedaba en el expositor. Harry, el camarero, le preguntó si sabía algo del ritual satánico.
—¿Qué ritual satánico?
—El del callejón Fleshmarket. Ese aquelarre...
—Por Dios, Harry, ¿te crees todas las historias que escuchas en la barra?
Harry procuró disimular su decepción.
—Pero ese esqueleto de niño...
—Es de imitación... Lo pusieron allí.
—¿Por qué iba alguien a hacer una cosa así?
Rebus reflexionó un instante.
—Tal vez tengas razón, Harry, lo haría el camarero para vender su alma al diablo.
Harry torció la comisura de los labios.
—¿Cree que la mía serviría para un trato con él?
—No tienes la menor posibilidad —respondió Rebus llevándose la cerveza a los labios y pensando en Siobhan: «Tengo que ir a otro sitio».
Probablemente iba a tratar de localizar al doctor Curt. Sacó el teléfono y comprobó si había suficiente cobertura. Llevaba en la cartera el número del periodista. Holly respondió de inmediato.
—Inspector Rebus, qué inesperado placer...
Lo que significaba que tenía identificador de llamadas y estaba con alguien a quien le hacía saber quién le llamaba, para impresionar.
—Lamento interrumpirle cuando está reunido con su editor —dijo Rebus.
Se hizo un silencio y Rebus sonrió con ganas. Oyó que Holly se disculpaba para salir de donde estuviera.
—Me está vigilando, ¿no? —farfulló.
—Sí, claro, Steve, por andar con esos periodistas del Watergate. —Rebus calló un instante—. Lo he dicho al azar, sin pensar.
—¿Ah, sí? —replicó Holly no muy convencido.
—Escuche. Tengo una noticia, pero podemos dejarlo para más tarde hasta que se le pase la paranoia.
—Guau. Un momento... ¿de qué se trata?
—De la víctima de Knoxland. Encontramos una foto y creemos que es de su mujer con los niños.
—¿Y piensan divulgarla a través de la prensa?
—De momento solo se la ofrecemos a usted. Si quiere puede publicarla en cuanto los especialistas en huellas confirmen que pertenecía a la víctima.
—¿Por qué a mí?
—¿Quiere que le diga la verdad? Porque una exclusiva supone mayor cobertura, mayor impacto, tal vez en primera página...
—No le prometo nada —replicó Holly al quite—. ¿Y cuándo tendrán la foto los demás?
—Un día después.
El periodista no decía nada, como si se lo estuviera pensando.
—Insisto, ¿por qué a mí?
«No es por ti —deseó decir Rebus—, sino por tu periódico, o más exactamente por la circulación de tu periódico». Pero guardó silencio y oyó que Holly lanzaba un profundo suspiro.
—Muy bien; de acuerdo. Estoy en Glasgow. ¿Puede enviármela?
—La dejo en la barra del Ox. Venga a recogerla. Ah, y se la dejo con una cuenta por liquidar.
—Por supuesto.
—Adiós —añadió Rebus cerrando el móvil y encendiendo un pitillo.
Claro que la recogería, porque si no lo hacía y caía en manos de la competencia, el jefe le pediría explicaciones.
—¿Otra? —preguntó Harry, que ya tenía el vaso reluciente en la mano dispuesto a llenarlo.
Rebus no podía hacerle ese desprecio.