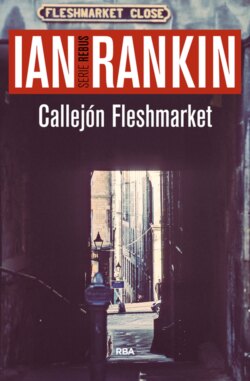Читать книгу Callejón Fleshmarket - Ian Rankin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление—No debería estar aquí —dijo el inspector Rebus hablando solo.
Knoxland era una barriada de pisos subvencionados en el extrarradio oeste de Edimburgo, lejos de la demarcación de Rebus. Había ido allí porque los compañeros del West End se encontraban en cuadro y, además, porque sus jefes no sabían qué hacer con él. Era la tarde de un lunes lluvioso y la meteorología no auguraba nada bueno para el resto de la semana.
La antigua comisaría de Rebus, feliz sede de sus andanzas en los últimos siete u ocho años, estaba en fase de reorganización y como consecuencia de ello habían suprimido el Departamento de Investigación Criminal, lo que significaba que a Rebus y a sus compañeros los tenían a la deriva dispersos por varias comisarías. A él le había caído en suerte la de Gayfield Square, junto al Leith Walk, un chollo, según algunos.
Gayfield Square estaba cerca de la elegante Ciudad Nueva, barrio residencial en el que tras las puertas de sus mansiones de los siglos XVIII y XIX podía suceder cualquier cosa sin que se enteraran los peatones. Pero cinco buenos kilómetros lo separaban de Knoxland, otro mundo y otra cultura.
Knoxland era un barrio de los años sesenta, como de cartón piedra y madera de balsa, con tabiques tan finos que, prácticamente, los vecinos se oían cuando se cortaban las uñas de los pies y olían lo que guisaban unos y otros. Adornaban sus muros grises de hormigón manchas de humedad, pintadas proclamando que aquello era «Hard Knox» y otras instando a largarse a los paquistaníes, entre las que destacaba una realizada apenas una hora antes y que decía: «Uno menos».
Las pocas tiendas existentes lucían en puertas y escaparates cierres metálicos, que sus propietarios ni se molestaban en quitar durante el horario de apertura al público. Las casas de aquel barrio quedaban aisladas entre las vías de dos carriles que lo bordeaban al norte y al oeste. Los sagaces constructores habían trazado entre las calles túneles que probablemente en los planos originales figuraban como espacios abiertos y luminosos con posibilidad de que los vecinos se detuvieran a hablar del tiempo o de las nuevas cortinas que una vecina había puesto en su ventana. Eran túneles que incluso de día se habían convertido en zonas de paso solo para temerarios y suicidas. Rebus estaba condenado a no ver más que atestados de atracos y tirones de bolso.
Probablemente había sido idea de los sagaces constructores haber asignado a los bloques altos de la barriada nombres de escritores escoceses rematados por el sufijo «House», para aumentar el escarnio de que no eran auténticas casas.
Barrie House.
Stevenson House.
Scott House.
Burns House.
Aquellos bloques apuntaban al cielo como un reclamo vertical de alquileres baratos. Miró a su alrededor buscando dónde tirar el vaso de café casi vacío; había parado delante de una panadería de Gorgie Road, pensando que cuanto más se alejara del centro de Edimburgo menos posibilidades tendría de encontrar donde tomar un café remotamente decente, pero había sido un error porque aunque se lo sirvieron casi hirviendo, apenas se enfrió un poco aumentó exponencialmente la insipidez. No vio ninguna papelera: porque no había. La suciedad de la calzada y los arcenes llenos de hierbajos incitaban a la dejadez, y Rebus añadió sus sobras a aquel mosaico, se irguió y metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. El frío congelaba su hálito en el aire.
—Los periodistas se van a frotar las manos —musitó alguien.
Había una docena de personas yendo de un lado para otro en el pasaje subterráneo entre dos de aquellos bloques altos. Olía ligeramente a orines, sudor y otras sustancias, y en la entrada merodeaban varios perros olisqueando, un par de ellos con collar, hasta que un agente de uniforme los espantó. Como la policía ya había clausurado las salidas del pasaje con cinta de homicidios, unos niños en bicicleta estiraban el cuello para curiosear. Los fotógrafos de la policía se disputaban el espacio con los agentes de la científica, con mono blanco y cabeza cubierta, que recogían pruebas. Había una furgoneta gris anodina junto a los coches de la policía en el barrizal de una zona de juego cercana, cuyo conductor se quejó a Rebus de que unos críos se habían ofrecido a cuidar del vehículo a cambio de dinero.
—Malditos buitres.
No faltaría mucho para que el hombre se llevara el cadáver al depósito para la pertinente autopsia, aunque estuviera claro que era un homicidio a la vista de las numerosas puñaladas, una de ellas en la garganta. Por el reguero de sangre se adivinaba que la víctima había sido agredida a unos tres o cuatro metros de la entrada del pasadizo y que probablemente intentó escapar arrastrándose hacia la luz mientras el agresor le asestaba más puñaladas, que acabaron con su vida.
—No lleva nada en los bolsillos salvo calderilla —dijo otro agente—. Esperemos que alguien lo identifique...
Rebus no sabía quién era, pero sí lo que era: un caso más para las estadísticas. Aunque por encima de ello era un suceso que los periodistas de la ciudad darían a olfatear a sus lectores como a una manada de lobos a la espera de una presa. Knoxland no era un barrio que gozara del favor público, y solo atraía a desesperados y a quienes no tenían otra opción. En el pasado, había sido una especie de vertedero de inquilinos problemáticos para el Ayuntamiento —drogadictos y trastornados—, y en época más reciente la inmigración había invadido sus rincones más sórdidos e inhóspitos. Los solicitantes de asilo y refugiados, gente con la que nadie quería tener trato y de la que nadie quería saber nada. Rebus miró a su alrededor y comprendió que los pobres desgraciados debían de sentirse como ratones en un laberinto, con la diferencia de que en un laboratorio no había depredadores y allí abundaban.
Depredadores con navaja que campaban a su antojo por la calle. Y ahora habían matado.
Llegó otro coche del que se bajó un hombre. Un rostro conocido de Rebus: Steve Holly, gacetillero local de un tabloide de Glasgow. Rechoncho, dinámico como nadie y pelo tieso con brillantina. Antes de cerrar el coche, Holly metió bajo su brazo el portátil del que nunca se separaba. Por si acaso; ese era Steve Holly, un experto en reportajes de calle. Saludó a Rebus con una inclinación de cabeza.
—¿Tiene algo para mí?
Rebus negó con la cabeza y Holly miró a su alrededor en busca de otra fuente de información menos reacia.
—He oído que le han echado de St Leonard’s —comentó para entablar conversación mirando a todos lados menos a Rebus—. No me diga que le han exilado en estos pagos.
Rebus no quiso entrar al trapo, pero Holly insistió.
—Esto es un auténtico basurero. Una escuela de mala vida, ¿no es cierto? —añadió encendiendo un cigarrillo.
Rebus sabía que Holly pensaba ya en el artículo que escribiría después, perfilando frases ingeniosas y retazos de filosofía barata.
—Me han dicho que era asiático —espetó finalmente el periodista, expulsando humo y tendiendo la cajetilla a Rebus.
—Aún no lo sabemos —dijo Rebus como en pago por el cigarrillo—. Por su piel oscura... podría ser de muchos sitios.
—De cualquier parte menos de Escocia —replicó Holly sonriente—. Seguro que es un crimen racista. Algún día tenía que llegarnos.
Rebus sabía por qué resaltaba el «llegarnos»; se refería a Edimburgo, porque Glasgow tenía en su haber cuando menos el asesinato racista de un refugiado de los que intentaban vivir en uno de aquellos barrios marginales de bloques. Le habían apuñalado, igual que al del pasadizo subterráneo a quien, una vez registrado, examinado y fotografiado, introducían ahora en una bolsa de plástico sin que nadie pronunciara palabra: muestra de respeto de unos profesionales que a continuación proseguirían su trabajo para descubrir al asesino. Subieron la bolsa a una camilla con ruedas que pasaron por debajo de la cinta junto a Rebus y Holly.
—¿Lleva usted el caso? —preguntó Holly en voz baja.
Rebus negó con la cabeza otra vez, mirando cómo metían el cadáver en la furgoneta.
—Pues, dígame al menos con quién tengo que hablar.
—Yo no debería ni estar aquí —contestó Rebus, volviéndole la espalda camino de la relativa seguridad de su coche.
«Yo soy de los que no pueden quejarse», pensó la sargento Siobhan Clarke, razonando que a ella al menos le habían asignado una mesa. John Rebus, superior en la jerarquía, no había sido tan afortunado. Aunque la fortuna, ni buena ni mala, nada tenía que ver con ello. Sabía que Rebus lo consideraba una señal de aviso: no tenemos sitio para ti y ha llegado la hora de que lo dejes. Podría acogerse a la pensión; muchos policías más jóvenes que él y con menos años de servicio tiraban la placa resignándose a morir, y él había comprendido perfectamente el mensaje que querían transmitirle los jefes. Ella le había ofrecido su mesa, pero Rebus, claro, no lo había aceptado alegando que él se acomodaba en cualquier sitio, para los efectos en aquella mesita junto a la fotocopiadora donde ponían las tazas, el café y el azúcar. La tetera ocupaba el antepecho de la ventana; bajo la mesa había una caja de papel de copia y disponía de una silla de respaldo roto que crujía al sentarse. No había teléfono ni enchufe para adaptarlo. Y menos, ordenador.
—Es provisional, naturalmente —dijo el inspector jefe James Macrae—. Es difícil hacer sitio a los nuevos...
A lo que Rebus respondió con una sonrisita, encogiéndose de hombros, gestos silenciosos que Siobhan sabía que era su modo particular de dominar la ira. Se la guardaba para más tarde. Por aquella falta de espacio, también la mesa que a ella le habían asignado estaba en la sección de los uniformados. Había una oficina aparte para los sargentos, que compartían con los administrativos, pero allí no tenían sitio para Rebus y ella. El inspector de la comisaría disponía de su propio despacho entre ambas dependencias; y eso era lo peor: que en Gayfield ya había un inspector y no tenían necesidad de otro. Se llamaba Derek Starr y era alto, rubio y guapo. Y lo malo era que lo sabía. Había invitado un día a Siobhan a almorzar en su club, The Hallion, cinco minutos a pie desde la comisaría. Ella no había osado preguntarle cuánto le había costado hacerse socio. Resultó que también había invitado a Rebus.
—Porque tiene dinero —fue el razonamiento de Rebus.
Starr estaba en su fase ascendente y quería que los dos nuevos se enteraran.
Ella no podía quejarse de su mesa. Tenía un ordenador, que había brindado a Rebus para usarlo cuando quisiera, y había teléfono. Al otro lado, enfrente de ella, se sentaba la agente Phyllida Hawes, con la que había trabajado en un par de casos, a pesar de que eran de distintas comisarías y ella cinco años más joven que Hawes aunque superior en la jerarquía, lo que hasta el momento no había constituido ningún problema y Siobhan esperaba que no se lo planteara. En la sala había otro agente llamado Colin Tibbet; Siobhan sabía que tenía veintitantos años, era más joven que ella y de sonrisa agradable que dejaba al descubierto una hilera de dientes pequeños y redondos. Hawes ya le había acusado de que le gustaba, en guasa pero sin pasarse.
—No soy una comeniños —contestó Siobhan.
—Ah, ¿te gusta el hombre más maduro? —bromeó Hawes, mirando de reojo hacia la fotocopiadora.
—No seas tonta —replicó ella consciente de que se refería a Rebus.
Hacía unos meses, al final de un caso, se había encontrado en sus brazos y él la había besado. No lo sabía nadie y ninguno de los dos había vuelto a hablar de ello, pero flotaba en el aire siempre que se encontraban a solas. Bueno..., flotaba sobre ella, porque con John Rebus nunca se sabía.
Phyllida Hawes preguntó, mirando a la fotocopiadora, dónde se había metido el inspector Rebus.
—Recibió una llamada —respondió Siobhan.
Era cuanto sabía, pero la mirada de Hawes daba a entender que le ocultaba algo. Tibbet se aclaró la garganta.
—Ha aparecido un muerto en Knoxland. Acaba de salir en pantalla —dijo dando unos golpecitos sobre ella a título de confirmación—. Esperemos que no sea una guerra entre mafias.
Siobhan asintió despacio con la cabeza. Hacía menos de un año una banda de narcotraficantes había intentado apoderarse del barrio y ello había dado lugar a una serie de apuñalamientos, secuestros y represalias. Eran mafias procedentes del norte de Irlanda, con conexiones paramilitares, según se rumoreó. La mayoría de sus miembros habían acabado en la cárcel.
—No es cosa nuestra —dijo Hawes—. Aquí, una de las ventajas es que no tenemos cerca barrios como Knoxland.
Era bastante cierto. Gayfield Square era una comisaría que prácticamente atendía casos del centro de la ciudad: carteristas y trifulcas en Princes Street, borracheras del sábado y robos en las casas de la Ciudad Nueva.
—Para ti, casi unas vacaciones, ¿eh, Siobhan? —añadió Hawes con una sonrisa.
—St Leonard’s tuvo muy buenos momentos —se vio obligada a admitir Siobhan.
Cuando anunciaron la reestructuración se dijo que ella acabaría en la central, un rumor que no sabía de dónde había surgido y que al cabo de una semana tuvo visos de hacerse realidad, pero la comisaria Gill Templer la llamó al despacho y le dijo sin rodeos que ella iba a Gayfield Square. Trató de no tomárselo como un golpe bajo, pero en realidad fue eso. Templer, por el contrario, sí que iba al cuartel general. Otros fueron a parar a destinos tan apartados como Balerno y Lothian Este, y unos cuantos optaron por jubilarse. Solo a Rebus y a ella los destinaron a Gayfield Square.
—Justo ahora que empezábamos a coger el tranquillo al trabajo —comentó Rebus vaciando los cajones de su mesa en una caja grande de cartón—. Bueno, hay que considerarlo en su aspecto positivo: tú podrás dormir más por la mañana.
Era cierto; su piso quedaba a cinco minutos andando. Se acabó lo de ir en coche en horas punta al centro de la ciudad. Era una de las pocas ventajas que se le ocurrían..., tal vez la única. En St Leonard’s habían formado equipo y el edificio estaba en mejores condiciones que aquella comisaría tan monótona. El DIC era más espacioso y con más luz, mientras que allí había... Aspiró con fuerza. Sí, había un olor que no acababa de identificar, pero no era a humanidad ni al bocadillo de queso y pepinillos que traía Tibbet todos los días. Parecía emanar del propio edificio. Una mañana en que estaba sola había incluso pegado la nariz a las paredes y al suelo sin descubrir el origen concreto del olor. En ciertos momentos desaparecía para volver poco a poco. ¿Serían los radiadores? ¿El material de aislamiento? Ya no se lo planteaba y no había dicho nada a nadie, ni siquiera a Rebus.
Sonó su teléfono y contestó.
—Departamento de Investigación Criminal, diga.
—Aquí recepción. Sargento Clarke, una pareja quiere verla.
—¿Han preguntado por mí? —replicó Siobhan frunciendo el ceño.
—Eso es.
—¿Cómo se llaman? —preguntó cogiendo libreta y bolígrafo.
—Señor y señora Jardine. Dicen que son de Banehall.
Siobhan dejó de escribir. Los conocía.
—Dígales que ahora mismo voy —añadió mientras colgaba y cogía la chaqueta del respaldo de la silla.
—¿Otro que nos deja? Parece que nuestra compañía no agrada a nadie, Col —dijo Hawes dirigiéndose a Tibbet con un guiño.
—Tengo una visita —replicó Siobhan.
—Recíbela aquí —propuso Hawes abriendo los brazos—. Cuantos más seamos más nos divertiremos.
—Ya veremos —dijo Siobhan.
Al salir vio que Hawes pulsaba otra vez el botón de la fotocopiadora y Tibbet leía algo en la pantalla del ordenador moviendo los labios. No pensaba recibir allí a los Jardine, con aquel olor, la humedad y la vista al aparcamiento... Los Jardine se merecían algo mejor.
«Y yo», pensó sin poder evitarlo.
Hacía tres años que no los veía. Habían envejecido mal. John Jardine estaba casi calvo y el poco pelo que le quedaba eran canas. Su esposa Alice también tenía algunas; llevaba el pelo recogido hacia atrás y eso le hacía el rostro más grande y severo. Había engordado y vestía como si hubiera elegido las prendas al azar: una falda larga de pana marrón con leotardos azul marino y zapatos verdes, y blusa a cuadros con chaqueta roja a cuadros. John Jardine se había esforzado algo más, llevaba traje y corbata y una camisa pasable.
—Señor Jardine, siguen teniendo gatos —dijo Siobhan quitándole unos pelos de la solapa.
Él lanzó una breve risita nerviosa, apartándose para que su esposa diera la mano a Siobhan, pero ella en vez de estrechársela se la cogió entre las suyas reteniéndola. La miraba con ojos enrojecidos y Siobhan pensó que la mujer esperaba que ella leyera algo en ellos.
—Nos han dicho que es sargento —comentó John Jardine.
—Sargento de investigación, sí —contestó Siobhan sin dejar de mirar a Alice Jardine a los ojos.
—Enhorabuena. Fuimos a su antigua comisaría y nos dijeron que la habían trasladado aquí, porque estaban reorganizando el DIC... —Se restregaba las manos como lavándoselas.
Siobhan sabía que era cuarentón, pero parecía diez años mayor, igual que su mujer. Tres años atrás Siobhan les sugirió terapia de ayuda psicológica, y de no haber seguido su consejo no lo habrían superado, porque aún se notaba que estaban afectados y desconcertados por el duelo.
—Hemos perdido a una hija —dijo finalmente Alice Jardine con voz queda soltándole la mano— y no queremos perder otra. Por eso venimos a pedirle ayuda.
Siobhan miró a uno y a otro sucesivamente, consciente de que el sargento de recepción también les observaba sin dejar de mirar la pintura desconchada de las paredes, las pintadas borradas y las fotos de «Se busca».
—¿Quieren tomar un café? —dijo sonriente—. Podemos ir aquí cerca, a la vuelta de la esquina.
Allí fueron. Era un café, que a la hora del almuerzo hacía de restaurante. En una mesa con vistas a la calle, un hombre de negocios terminaba de almorzar hablando por el móvil y rebuscando papeles en la cartera. Siobhan llevó al matrimonio a un compartimento apartado de los altavoces de la pared. Sonaba una música ambiental anodina que rompía el silencio, una melodía vagamente italiana. El camarero, sin embargo, era cien por cien escocés.
—¿Quieren comer algo también? —preguntó con vocales cerradas y nasales; en la pechera de su camisa blanca de manga corta lucía una mancha de salsa de tomate de cierta antigüedad y exhibía unos brazos fuertes con tatuajes descoloridos de cardos y aspas.
—No, solo café —dijo Siobhan—. Yo, al menos... —añadió mirando al matrimonio sentado frente a ella, pero ellos dijeron también que no con la cabeza.
El camarero se dirigió a la cafetera exprés, pero le llamó el del móvil para encargarle algo que obviamente merecía más atención que el servicio de tres simples cafés. Bueno, Siobhan no tenía mucha prisa por volver a la comisaría, aunque no estaba segura de que allí fuera a tener una conversación muy agradable.
—Bien, ¿qué tal van las cosas? —se sintió obligada a decir.
Se miraron uno a otro antes de contestar.
—No muy bien —repuso el señor Jardine—. Las cosas no han ido... muy bien.
—Sí, lo comprendo.
Alice Jardine se inclinó sobre la mesa.
—No es por Tracy —comentó—. Bueno, claro que la echamos de menos... —añadió bajando la mirada—. Quien ahora nos preocupa es Ishbel.
—Estamos muy preocupados —añadió el marido.
—Porque se ha ido de casa, ¿sabe? Y ni sabemos por qué ni dónde anda —añadió la señora Jardine rompiendo a llorar.
Siobhan miró hacia el hombre de negocios, pero él no prestaba atención más que a su propia existencia. El camarero sí que se había quedado parado ante la cafetera, y Siobhan le dirigió una mirada como conminándole a que se apresurara a servirles los cafés. John Jardine pasó el brazo por los hombros de su esposa y el gesto le hizo recordar a Siobhan una escena casi idéntica ocurrida tres años atrás: el porche de una casita del pueblo de Banehall del Lothian Oeste y John Jardine tratando de consolar a su esposa. Era una casa limpia y ordenada, orgullo de sus propietarios, adquirida acogiéndose al derecho de compra del programa municipal. Alrededor había calles de casas casi idénticas, entre las que destacaban las de propiedad privada por las puertas y ventanas nuevas, cuidados jardines con vallas renovadas y cancela de entrada. En otro tiempo Banehall había conocido la prosperidad por sus minas de carbón, industria tradicional ya desaparecida, y con ella gran parte del espíritu local. En aquella ocasión, la primera vez que cruzaba la calle principal en coche, Siobhan vio tiendas cerradas con el cartel de «Se vende», gente caminando despacio cargada con bolsas de compra y unos niños junto al monumento a los caídos en la guerra jugando a lanzarse golpes de kárate con las piernas.
John Jardine era repartidor y Alice trabajaba en la cadena de montaje de una fábrica de componentes electrónicos de las afueras de Livingstone; un matrimonio trabajador para que no les faltase nada a ellos ni a sus dos hijas. Pero una de las hijas había sufrido una agresión una noche que salió a Edimburgo. Se llamaba Tracy. Había estado tomando copas y bailando con un grupo de amigos y hacia el final de la tarde cogieron todos un taxi para ir a una fiesta. Pero Tracy quedó rezagada y mientras esperaba otro taxi olvidó la dirección. Como su móvil no tenía batería, volvió a entrar en la discoteca a pedirle a un chico con quien había estado bailando que le prestase el suyo. El chico la acompañó afuera, caminando pegado a ella diciéndole que la fiesta podían tenerla allí mismo; comenzó a besarla a pesar de sus protestas, la abofeteó, la golpeó, la arrastró a un callejón y la violó.
Todo esto le constaba ya a Siobhan cuando acudió a la casa de Banehall porque había intervenido en el caso y había oído la declaración de la víctima y de los padres. No tardaron en dar con el agresor porque era también de Banehall, vivía tres o cuatro calles más allá de High Street y conocía a Tracy del colegio. Su defensa fue la habitual: había bebido mucho y no recordaba... y además, ella se había mostrado muy predispuesta. Siempre resultaba difícil condenar a un violador, pero, para satisfacción de Siobhan, a Donald Cruikshank, Donny como le llamaban sus amigos, con la cara marcada para siempre por las uñas de su víctima, le habían declarado culpable con una condena de cinco años.
Aquello habría debido ser el final de la relación de Siobhan con los padres, pero unas semanas después del juicio llegó la noticia de que Tracy había puesto fin a sus diecinueve años con una sobredosis de pastillas. Fue su hermana Ishbel, cuatro años más joven, quien la encontró en su dormitorio.
Siobhan volvió a visitar a los padres, plenamente consciente de que nada de lo que dijera cambiaría las cosas, pero sintiéndose obligada a ello. Los encontró frustrados, no por el sistema, sino por el trato de la vida. Lo que Siobhan no hizo —y tuvo que apretar con ganas los dientespara contenerse— fue ir a la cárcel a ver a Cruikshank para cubrirle de injurias. Recordaba la declaración de Tracy ante el tribunal, con voz quebrada y tartamudeante, sin mirar a nadie, casi avergonzada y casi sin atreverse a tocar la bolsa de las pruebas —su vestido roto y la ropa interior—, y llorando en silencio. El juez sintió lástima y el acusado había recibido la condena meneando la cabeza, incrédulo, con aquella gasa que le cubría la mejilla, y haciéndose la víctima con los ojos en blanco con toda desvergüenza.
Poco después de emitir el veredicto leyeron al jurado anteriores condenas del acusado: dos por agresión y una por intento de violación. Donald Cruikshank acababa de cumplir diecinueve años.
—Ese cabrón tiene toda la vida por delante —espetó John Jardine a Siobhan al salir del cementerio.
Ishbel lloraba sobre el hombro de su madre, abrazada a ella, que miraba al frente, dejando atrás una parte de su vida...
La llegada de los cafés forzó a Siobhan a volver al presente, pero aguardó a que el camarero se alejase a recoger la cuenta del hombre de negocios.
—Bien, cuéntenme qué ocurrió —dijo.
John Jardine vació un sobrecito de azúcar en su taza y empezó a remover el café.
—El año pasado Ishbel terminó sus estudios y nosotros queríamos que fuese a la universidad para que tuviera un título, pero a ella le hacía ilusión ser peluquera.
—Naturalmente, para eso hace falta también un título —interrumpió su esposa—. Está haciendo unos cursos en Livingstone aparte del trabajo.
Siobhan asintió con la cabeza.
—Hasta que desapareció —añadió John Jardine sin alterarse.
—¿Cuándo?
—Hoy hace una semana.
—¿Se levantó y desapareció?
—Pensamos que había acudido al trabajo como de costumbre, a la peluquería de High Street, pero nos llamaron de allí preguntando si estaba enferma y entonces comprobamos que faltaba algo de ropa, lo justo para llenar una mochila, dinero, las tarjetas y el móvil...
—Hemos marcado el número no sé cuántas veces —añadió su esposa—, pero lo tiene siempre desconectado.
—¿Han hablado de ello con alguien más? —preguntó Siobhan llevándose la taza a los labios.
—A todas las personas que se nos ha ocurrido: sus amigas, antiguas compañeras de colegio y las chicas con quienes trabaja.
—¿Han preguntado en la escuela?
Alice Jardine asintió con la cabeza.
—Tampoco ha ido por allí.
—Fuimos a la comisaría de Livingstone —dijo John Jardine, que seguía removiendo el azúcar sin ninguna intención de tomarse el café—, pero nos dijeron que como tiene dieciocho años no vulnera la ley, y que dado que hizo el equipaje, no puede colegirse que la raptaron.
—Así es, desde luego —Siobhan omitió decir que eran muchas las chicas que se iban de casa y que si ella hubiera vivido en Banehall también se habría marchado...—. ¿Han tenido alguna discusión con ella?
La señora Jardine negó con la cabeza.
—Estaba ahorrando para comprarse un piso... y había hecho una lista de las cosas que quería comprarse.
—¿Tenía novio?
—Tuvo uno hasta hace dos meses. Pero lo dejaron... —añadió él sin encontrar la palabra—. Continuaban siendo amigos.
—¿Lo dejaron amigablemente? —preguntó Siobhan.
El señor Jardine sonrió y asintió con la cabeza como diciendo: «Eso es».
—Quisiéramos saber qué ha podido suceder —explicó Alice Jardine.
—Sí, claro; hay sitios donde recurrir..., agencias que buscan a personas que, como Ishbel, se han marchado de casa por algún motivo.
Siobhan se percató de que le salían las palabras con excesiva facilidad porque las había dicho más de una vez a padres angustiados. Alice miró a su esposo.
—Dile lo que te contó Susie —dijo.
Él asintió con la cabeza y dejó finalmente la cucharilla en el plato.
—Susie, que trabaja en la peluquería con Ishbel, me contó que la había visto subir a un coche vistoso..., un BMW o algo así.
—¿Cuándo?
—Un par de veces... El coche aparcaba a cierta distancia de la peluquería y el conductor era mayor. —Hizo una pausa—. De mi edad como poco.
—¿Le preguntó Susie a Ishbel quién era?
El señor Jardine asintió con la cabeza.
—Pero ella no quiso decírselo.
—A lo mejor se ha ido a vivir con él —dijo Siobhan, que había terminado el café y no quería tomar otro.
—Pero ¿por qué se marchó sin más? —inquirió Alice con voz lastimera.
—Pues no sé qué decirle.
—Susie mencionó otra cosa —añadió el señor Jardine bajando más la voz—. Dijo que ese hombre... Nos contó que le pareció un poco dudoso.
—¿Dudoso?
—Bueno, dijo que parecía un chulo —respondió mirando a Siobhan—. Como los que se ven en la tele, con gafas oscuras y chaqueta de cuero... y con un coche llamativo.
—No creo que eso nos lleve muy lejos —replicó Siobhan, y acto seguido se arrepintió de haber dicho «nos».
—Ishbel es muy guapa —explicó Alice—. Usted la conoce. ¿Por qué iba a marcharse sin decirnos nada? ¿Por qué nos ocultaba lo de ese hombre? No —añadió meneando la cabeza—, tiene que ser otra cosa.
Se hizo un silencio. Sonó otra vez el teléfono del hombre de negocios cuando cruzaba la puerta sostenida por el camarero, quien incluso le dirigió una inclinación de cabeza; debía de ser cliente habitual o había mediado una buena propina. Ahora solo le quedaban tres clientes: una perspectiva poco prometedora.
—No sé en qué puedo ayudarles —dijo Siobhan—. Saben que si de mí dependiera...
John Jardine cogió la mano a su esposa.
—Siobhan, usted se portó muy bien con nosotros. Fue muy amable y se lo agradecimos mucho; Ishbel también... Por eso pensamos en usted —dijo mirándola con sus ojos acuosos—. Perdimos a Tracy y solo nos queda Ishbel.
—Escuchen... —propuso Siobhan respirando hondo—. Podría poner su nombre en circulación a ver si aparece por alguna parte.
—Magnífico —comentó él más animado.
—Magnífico es mucho decir, pero haré lo que pueda.
Vio que Alice Jardine iba a cogerle otra vez la mano y se levantó mirando el reloj como si tuviese una cita urgente en la comisaría. Llegó el camarero y John Jardine insistió en pagar. Cuando ya salían, el camarero había desaparecido y fue Siobhan quien sujetó la puerta.
—La gente a veces necesita pasar un tiempo a solas. ¿Están seguros de que no ha tenido ningún problema?
Marido y mujer se miraron y fue Alice quien contestó.
—Está libre, ¿sabe? Y ha vuelto a Banehall más fresco que una lechuga. Tal vez tenga algo que ver con él.
—¿Con quién?
—Con Cruikshank. No ha estado en la cárcel más que tres años. Le vi un día cuando iba a la compra, y tuve que meterme en un callejón a vomitar.
—¿Habló con él?
—No se merece ni que le escupan.
Siobhan miró a John Jardine, que movía insistentemente la cabeza.
—Voy a matarlo —exclamó—. Si me tropiezo con él, lo mato.
—Tenga cuidado a quién dice esas cosas, señor Jardine —repuso Siobhan pensativa—. ¿Lo sabía Ishbel? ¿Sabía que estaba libre?
—Todo el pueblo. Y ya sabe usted que las peluqueras son las primeras en enterarse de todo.
Siobhan asintió despacio con la cabeza.
—Bien... Como les he dicho, haré unas llamadas telefónicas, pero una foto de Ishbel no estaría de más.
La señora Jardine buscó en su bolso y sacó una hoja doblada. Era una foto de tamaño A4 impresa en el ordenador. Ishbel estaba en un sofá con una copa en la mano y las mejillas arreboladas por el alcohol.
—La que está a su lado es Susie, su compañera de la peluquería —dijo Alice Jardine—. La hizo John en una fiesta que tuvimos hace tres semanas por mi cumpleaños.
Siobhan asintió con la cabeza. Ishbel estaba cambiada desde la época en que ella la había conocido; se había dejado el pelo largo y lo llevaba teñido de rubio; también más maquillaje, se notaba cierta dureza en torno a los ojos a pesar de la sonrisa y una ligera papada. Lucía peinado con raya en el medio. Siobhan tardó un instante en saber a quién le recordaba: a Tracy, por el pelo largo rubio, la raya y el delineador azul de los ojos. Sí, el mismo aspecto que su hermana muerta.
—Gracias —dijo guardándose la foto en el bolsillo.
Siobhan preguntó si seguían teniendo el mismo número de teléfono y John Jardine asintió con la cabeza.
—Nos trasladamos a una calle cercana, pero no hubo que cambiar el número.
Claro que se habían cambiado de casa. ¿Cómo iban a seguir viviendo allí donde se había suicidado Tracy? ¿Donde la hija de quince años había encontrado el cadáver de la hermana a quien admiraba e idolatraba, su modelo?
—Ya les llamaré —dijo Siobhan volviendo la espalda y alejándose.