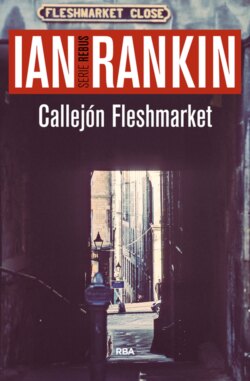Читать книгу Callejón Fleshmarket - Ian Rankin - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеAl llegar el agente Colin Tibbet por la mañana al departamento, se encontró con una locomotora de juguete en la solitaria alfombrilla del ratón. El ratón estaba desconectado y dentro de un cajón... Un cajón que él cerraba con llave al marcharse por la tarde y que acababa de abrir. Aun así, el ratón había ido a parar allí de algún modo. Miró a Siobhan Clarke y, cuando estaba a punto de hablar, ella le disuadió negando rotundamente con la cabeza.
—Dímelo más tarde porque ahora tengo que irme —advirtió.
Así era. Acababa de salir del despacho del inspector cuando entró Colin, a tiempo de oír lo último que decía Derek Starr: «Un par de días como máximo, Siobhan». Tibbet se imaginaba que sería algo relacionado con el callejón Fleshmarket, pero no sabía qué exactamente. Lo que sí sabía era que a Siobhan le constaba que él había estado estudiando horarios de trenes, lo que la convertía en la principal sospechosa. Pero había otras posibilidades, porque Phyllida Hawes también gastaba bromas, y lo mismo podía decirse de los agentes Paddy Connolly y Tommy Daniels. ¿O sería el inspector jefe Macrae el autor de aquella broma infantil? ¿Y aquel que tomaba un café en la mesita plegable del rincón? Tibbet realmente solo conocía a Rebus por su fama, y su fama era de campeonato. Hawes le había prevenido para que no le tuviera miedo.
—La regla número uno con Rebus es no prestarle dinero ni invitarle a copas —había dicho.
—¿No son dos reglas?
—No necesariamente, porque las dos cosas pueden suceder en un pub.
Aquella mañana Rebus parecía bastante inocente, como adormilado y con unos pelos grises en el cuello que habían escapado a la acción de la maquinilla. Llevaba la corbata como muchos colegiales: porque no tenía más remedio. Entraba siempre silbando alguna irritante y pegadiza melodía pop, y a media mañana, cuando paraba, ya se la había contagiado perniciosamente y era él quien comenzaba a silbarla.
Rebus oyó a Tibbet tararear la melodía inicial de «Wichita Lineman» y trató de disimular una sonrisa. Lo había logrado. Se levantó de la mesa y se puso la chaqueta.
—Tengo que ir a un sitio —dijo.
—Ah.
—Qué bonito —añadió Rebus señalando la locomotora verde—. ¿Es tu hobby?
—Es un regalo de mi sobrino —contestó Tibbet.
Rebus asintió con la cabeza, admirado. Tibbet le miraba sin pestañear. Aquel muchacho sabía pensar y responder rápido, virtudes útiles en un policía.
—Bueno, hasta luego —dijo Rebus.
—¿Y si alguien pregunta por usted? —insistió Tibbet para ver si decía algo más.
—No preguntará nadie, ya verás —respondió él con un guiño al tiempo que salía.
El inspector jefe Macrae salió al pasillo con un montón de papeles camino de alguna reunión.
—¿Adónde va, John?
—Es por el caso de Knoxland, señor. De alguna manera, resulto útil.
—Pese a sus esfuerzos, estoy seguro.
—Ya lo creo.
—Bien, vaya, pero no olvide que usted es nuestro, no de ellos. Si hay trabajo aquí le recuperamos inmediatamente.
—Mejor que no, señor —replicó Rebus buscando la llave del coche en el bolsillo y cruzando la puerta.
Estaba en el aparcamiento cuando sonó el móvil. Era Shug Davidson.
—John, ¿has leído el periódico?
—¿Hay algo que pueda interesarme?
—Te interesará saber lo que tu amigo Steve Holly dice de nosotros.
El rostro de Rebus se ensombreció.
—Ahora voy para allá.
Cinco minutos más tarde aparcaba junto al bordillo e irrumpía en una tienda de prensa. En el coche, miró el periódico y vio que Holly había publicado la foto dentro de un artículo que describía las astucias de los falsos solicitantes de asilo. Mencionaba a unos supuestos terroristas que llegaban a Gran Bretaña haciéndose pasar por refugiados. Aportaba pruebas anecdóticas de aprovechados y embaucadores junto con manifestaciones de vecinos de Knoxland. El mensaje que encerraba era doble: Gran Bretaña era un objetivo fácil y aquella situación no podía continuar.
En el centro del artículo, la foto no era más que un falso adorno.
Rebus llamó a Holly al número del móvil sin obtener contestación y, tras unas discretas maldiciones, colgó.
Se dirigió con el coche al Departamento de Vivienda del Ayuntamiento en Waterloo Place, donde tenía cita con la señora Mackenzie. Era una mujer de cincuenta años, pequeña y activa, a quien Shug Davidson había comunicado por fax la petición de información, pero ella mostraba cierta reserva.
—Se trata de datos privados —dijo—. En la actualidad hay una serie de reglas y restricciones —añadió mientras cruzaban una oficina de planta diáfana.
—Nocreoqueeldifuntoplantearaobjeciones,señoraMackenzie, sobre todo si capturamos al asesino.
—Sí, pero de todos modos... —habían entrado en un cubículo acristalado, que Rebus imaginó sería su despacho.
—Y yo que pensaba que los tabiques de Knoxland eran delgados —comentó tocando el cristal.
Ella quitó unos papeles de una silla y le indicó que se sentara, tras lo cual pasó por el reducido espacio a ocupar su asiento tras la mesa, se caló unas gafas de media luna y rebuscó entre los papeles.
Rebus pensó que con ella no iba a servir de nada un abordaje simpático. Tanto mejor, ya que no era precisamente su punto fuerte. Optó por motivar su ego profesional.
—Mire, señora Mackenzie, tanto a usted como a mí nos interesa hacer nuestro trabajo como es debido —ella le miró a través de las gafas— y resulta que mi trabajo en este caso es la investigación de un homicidio. Una investigación que no podemos iniciar bien sin conocer la identidad de la víctima. Esta mañana recibimos a primera hora un informe de huellas y no hay duda de que la víctima vivía en ese piso.
—Bien, inspector, ese es precisamente el problema. Ese pobre hombre no era el inquilino.
Rebus frunció el ceño.
—No lo comprendo —dijo al tiempo que ella le tendía una hoja.
—Ahí tiene los datos del inquilino, y según yo tengo entendido la víctima era de origen asiático o algo así. ¿Es lógico que se llamase Robert Baird?
Rebus clavó la mirada en aquel nombre. El número de la vivienda era correcto y el del bloque también. Y allí figuraba como inquilino Robert Baird.
—Se habrá mudado de casa.
Mackenzie negó con la cabeza.
—La ficha está al día. Cobramos el alquiler la semana pasada y lo abonó el señor Baird.
—¿No será que lo subarrienda?
Una amplia sonrisa cruzó el rostro de la señora Mackenzie.
—Eso está estrictamente prohibido en el contrato de arrendamiento —comentó.
—Pero ¿la gente lo hace?
—Sí, claro. El caso es que yo misma he hecho indagaciones... —añadió ella con evidente satisfacción, y Rebus se inclinó sobre la mesa para estimularla.
—Cuénteme —dijo.
—He comprobado otros barrios de casas subvencionadas y hay varios Robert Baird en los registros. Además de otros nombres con el apellido de Baird.
—Algunos serán auténticos —dijo Rebus haciendo de abogado del diablo.
—Y algunos no.
—¿Cree que ese Baird ha solicitado pisos subvencionados a gran escala?
La mujer se encogió de hombros.
—Sólo hay un modo de averiguarlo...
La primera dirección que comprobaron correspondía a un bloque de Dumbiedykes, cerca de la antigua comisaría de Rebus. La mujer que les abrió la puerta parecía africana. Detrás de ella vieron a dos niños pequeños correteando.
—Queremos ver al señor Baird —dijo Mackenzie.
Pero la mujer negó con la cabeza y Mackenzie repitió el apellido.
—El hombre a quien pagan el alquiler —añadió Rebus.
La mujer siguió negando con la cabeza y les cerró la puerta despacio pero decidida.
—Creo que no vamos a averiguar nada —comentó Mackenzie—. Vámonos.
Fuera del coche estuvo enérgica y directa, pero una vez sentada se relajó y le preguntó a Rebus por su trabajo, dónde vivía y si estaba casado.
—Separado hace tiempo —contestó él—. ¿Y usted?
Ella alzó la mano mostrando el anillo.
—Hay mujeres que se lo ponen simplemente para que no las molesten —comentó él.
Ella lanzó un bufido.
—Y yo que me creía desconfiada...
—Bueno, es connatural a nuestro trabajo.
Mackenzie suspiró.
—El mío sería muchísimo más fácil sin ellos.
—¿Se refiere a los inmigrantes?
Ella asintió con la cabeza.
—A veces les miro a los ojos y me imagino lo que habrán pasado para llegar aquí. —Hizo una pausa—. Y yo lo único que puedo ofrecerles es un piso como los de Knoxland.
—Mejor eso que nada —comentó Rebus.
—Sí, eso espero.
La siguiente dirección era en un bloque de Leith. Los ascensores estaban estropeados y tuvieron que subir a pie cuatro pisos; Mackenzie en cabeza con sus ruidosos zapatos. En el rellano, Rebus recuperó aliento un instante antes de hacerle una seña con la cabeza para que llamase a la puerta. Les abrió un hombre moreno y sin afeitar con túnica blanca y pantalones de chándal, que se pasó los dedos por la pelambrera.
—¿Quién coño son ustedes? —prreuntó en inglés con un acento muy marcado.
—¿Aprendió a hablar así en el colegio? —replicó Rebus alzando la voz igual que el hombre.
El otro se quedó mirándole sin entender.
Mackenzie se volvió hacia Rebus.
—¿Qué cree que será, eslavo, de Europa del Este? ¿De dónde es? —añadió volviéndose hacia el hombre.
—Que le den por saco —contestó el hombre sin gran inquina farfullando las palabras como para ver su efecto o porque le habían dado buen resultado otras veces.
—¿Conoce a Robert Baird?
El hombre entornó los ojos y Rebus repitió el nombre.
—Le paga dinero —añadió restregando índice y pulgar para que entendiera.
El hombre se enfureció.
—¡A tomar por saco!
—No le estamos pidiendo dinero —dijo Rebus—. Buscamos a Robert Baird, el que tiene el piso —añadió Rebus señalando al interior.
—El dueño —dijo Mackenzie, sin resultado.
El hombre estaba nervioso y su frente comenzaba a perlarse de sudor.
—No es ningún problema —añadió Rebus alzando las manos con la palma hacia él, con la esperanza de que el gesto les franqueara la entrada, cuando vio otra figura en la sombra del pasillo—. ¿Habla inglés? —preguntó alzando la voz.
El hombre volvió la cabeza y vociferó algo gutural, pero la figura continuó acercándose a la puerta y Rebus advirtió en ese momento que era un jovencito.
—¿Hablas inglés? —repitió.
—Un poco —contestó el muchacho.
Era delgado y guapo y vestía camisa azul de manga corta y vaqueros.
—¿Sois inmigrantes? —preguntó Rebus.
—Este es nuestro país —contestó al fin el chico.
—No temas, hijo, no somos de inmigración. Pagáis dinero por vivir aquí, ¿verdad?
—Sí, pagamos.
—Con quien queremos hablar es con el hombre al que dais el dinero.
El chico tradujo la frase a su padre y este miró a Rebus y negó con la cabeza.
—Dile a tu padre que podemos solicitar una visita de inmigración si prefiere hablar con ellos.
El muchacho abrió ojos de temor y su traducción fue más elaborada. El hombre miró a Rebus de nuevo, esta vez con cara de resignación, como si estuviese acostumbrado a ser tratado a patadas por la autoridad con alternancia de treguas. Musitó unas palabras y el chico cruzó el pasillo hacia el interior y volvió con un papel doblado.
—El que viene a por el dinero; si tenemos problemas, aquí...
Rebus desdobló el papel y vio un número de móvil y un nombre: Gareth. Se lo mostró a Mackenzie.
—Gareth Baird es uno de los nombres de la lista —dijo ella.
—No puede haber muchos en Edimburgo. Es muy posible que sea el mismo —dijo Rebus recogiendo la nota y pensando qué resultado daría una llamada.
Vio que el hombre le ofrecía algo: un puñado de billetes.
—¿Trata de sobornarme? —preguntó al muchacho, quien negó con la cabeza.
—Él no lo entiende —respondió el chico.
Habló de nuevo con su padre. El hombre murmuró algo y miró a Rebus, quien comprendió inmediatamente lo que Mackenzie había dicho en el coche. Efectivamente: aquellos ojos denotaban dolor.
—Hoy —añadió el muchacho—. Hoy..., el dinero.
—¿Gareth viene hoy a cobrar el alquiler? —preguntó Rebus entrecerrando los ojos.
El chico habló con su padre y luego asintió con la cabeza.
—¿A qué hora? —preguntó Rebus.
Hubo otro diálogo entre padre e hijo.
—Tal vez ahora... Pronto —tradujo el muchacho.
Rebus se volvió hacia Mackenzie.
—Puedo pedir un coche para que le lleve a su oficina —dijo.
—¿Va a esperarle?
—Eso es.
—Si incumple el contrato, debería estar presente.
—A lo mejor tarda. Yo le informaré. A menos que quiera esperar conmigo todo el día —añadió Rebus encogiéndose de hombros, instándola a que decidiese.
—¿Me llamará? —preguntó ella.
Él asintió con la cabeza.
—Entretanto, puede verificar alguna otra dirección.
Mackenzie pensó que tenía razón.
—De acuerdo —contestó.
—Pediré un coche patrulla —dijo Rebus sacando el móvil.
—¿Y si le asusta?
—Tiene razón. Pediré un taxi.
Rebus hizo una llamada y ella bajó las escaleras dejándole a solas con padre e hijo.
—Voy a esperar a Gareth —les dijo mirando al interior del piso—. ¿Puedo pasar?
—Por favor —respondió el muchacho.
Era un piso sin pintar con las rendijas de las ventanas tapadas con toallas y trozos de tela, pero había muebles y estaba limpio. En el cuarto de estar había una estufa de gas con un quemador encendido.
—¿Quiere un café? —preguntó el muchacho.
—Sí, gracias —contestó Rebus, señalando el sofá, pidiendo permiso para sentarse.
El padre asintió con la cabeza y Rebus tomó asiento. Pero se levantó para mirar las fotos de la repisa de la chimenea. Tres o cuatro generaciones de la familia. Se volvió hacia el padre sonriendo y asintiendo con la cabeza. El rostro del hombre se suavizó un poco. No había nada más en el cuarto que atrajese la atención de Rebus; ni objetos de adorno, ni libros, ni televisor ni tocadiscos. En el suelo, junto a la silla del padre, había una radio portátil pequeña sujeta con cinta adhesiva, seguramente para que no se desmontara. Como no había cenicero no sacó el tabaco. El muchacho regresó de la cocina y le tendió una tacita de café solo sin leche; con el primer sorbo, Rebus sintió una sacudida que no sabía si era por el azúcar o por la cafeína. Asintió con la cabeza para dar a entender su aprobación y vio que le observaban como un ejemplar raro; optó por preguntar al muchacho su nombre y cosas de la familia, pero en ese momento sonó el móvil. Musitó unas palabras y contestó.
Era Siobhan.
—¿Algo sensacional de lo que informar? —preguntó ella.
Estaba sentada en una sala de espera donde no contaba con ver de inmediato a los médicos, aunque ella había imaginado que la harían esperar en un despacho o una antesala y no entre pacientes y acompañantes, niños pequeños ruidosos y personal hospitalario que ignoraba a aquellas visitas que compraban cosas de comer en las dos máquinas. Hacía rato que Siobhan examinaba lo que ofrecían. Una de ellas, una serie limitada de sándwiches —triangulitos de pan con una mezcla de lechuga, tomate, atún, jamón y queso—, y la otra guardaba las patatas fritas y las chocolatinas. Había también una tercera con bebidas y un cartel de «No funciona».
Una vez superado el efecto señuelo de las máquinas, había hojeado el material de lectura de la mesita de centro: revistas femeninas viejas, casi desencuadernadas, con anuncios de ofertas de trabajo arrancados. Un par de cómics infantiles que quedaban, los dejaba para más tarde. Optó por limpiar el teléfono, eliminando mensajes no deseados y llamadas atrasadas de la memoria; luego, mandó un par de mensajes a amigos y finalmente decidió llamar a Rebus.
—No puedo quejarme —contestó él—. ¿Dónde estás?
—En el Royal Infirmary. ¿Y tú?
—En Leith.
—Y habrá quien diga que no nos gusta Gayfield.
—Bien sabemos que no es cierto, ¿verdad?
Siobhan sonrió. Acababa de entrar un niño apenas capaz de empujar la puerta y, poniéndose de puntillas, introducía monedas en la máquina de las chocolatinas sin acabar de decidirse por el producto, con la nariz y las manos pegadas al cristal.
—¿Sigue en firme la cita para más tarde? —preguntó Siobhan.
—Si hay cambios te llamaré.
—No me digas que esperas una oferta mejor.
—Nunca se sabe. ¿Viste esa basura de Steve Holly en el periódico?
—Yo solo leo periódicos para adultos. ¿Publicó la foto?
—Oh, sí... y se despachó a gusto con los solicitantes de asilo.
—Mierda.
—Así que si otro de esos desgraciados acaba en el depósito ya sabemos de quién es la culpa.
Se abrió de nuevo la puerta de la sala de espera y Siobhan pensó que sería la madre de la criatura de la máquina, pero era la recepcionista, que le hizo una seña para que la siguiera.
—John, ya hablaremos después.
—Tú eres quien ha llamado.
—Lo siento, pero ahora me reclaman.
—¿Y a mí ya no? Adiós, Siobhan.
—Nos vemos por la tarde...
Pero Rebus ya había colgado. Siobhan siguió a la recepcionista primero por un pasillo y a continuación por otro; la mujer caminaba aprisa, por lo que no había posibilidad de entablar conversación con ella. Finalmente le señaló una puerta. Siobhan le dio las gracias con una inclinación de cabeza, llamó con los nudillos y entró.
Era una especie de despacho con estanterías, una mesa y un ordenador. Había un médico con bata blanca sentado en la única silla, que hizo girar al entrar ella; el otro se apoyaba en la mesa con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Los dos eran guapos y lo sabían.
—Soy la sargento Clarke —dijo ella estrechando la mano al primero.
—Alf McAteer —respondió él forzando el contacto de las manos y volviéndose hacia su colega, que se levantó—. ¿No es señal de que nos hacemos viejos? —añadió.
—¿El qué?
—Que los policías sean cada vez más encantadores.
El otro sonrió mientras estrechaba la mano de Siobhan.
—Soy Alexis Cater. No se preocupe por él; el Viagra ya ha dejado de hacerle efecto.
—¿Ah, sí? —replicó McAteer fingiendo terror—. Pues habrá que hacer otra receta.
—Mire —dijo Cater—, si es por lo de la pornografía infantil en el ordenador de Alf...
Siobhan endureció el rostro y ladeó la cabeza mirándole.
—Es una broma —dijo él.
—Bueno —replicó ella—, podría hacer que me acompañasen a la comisaría para interrogarles e incautarles los ordenadores y los programas y eso llevaría algunos días, desde luego. —Hizo una pausa—. Por cierto, puede que la policía vaya ganando en aspecto físico, pero también nos dan manga ancha para el sentido del humor desde el primer día.
Los dos la miraron, codo con codo apoyados en el borde de la mesa.
—Está claro —comentó Cater a su amigo.
—Ya lo creo —dijo McAteer.
Eran altos, esbeltos y anchos de hombros. Colegios de pago y rugby, pensó Siobhan. Y también deportes de invierno a juzgar por el bronceado. McAteer era el más moreno y tenía unas cejas espesas que casi se juntaban, pelo negro rebelde, y necesitaba un afeitado. Cater era rubio como su padre, aunque a Siobhan le pareció teñido y advirtió una alopecia precoz. También los mismos ojos verdes del padre, pero, aparte de eso, no se parecía mucho a él. El encanto natural de Gordon Cater había dejado paso a algo menos atractivo: la suficiencia de quien está absolutamente convencido de que todo le va a ir bien en la vida, no por méritos propios, sino por ser hijo de su padre.
McAteer se volvió hacia su amigo.
—Debe de ser por esos vídeos de nuestras criadas filipinas.
Cater le palmeó en el hombro mirando a Siobhan.
—Somos curiosos —dijo.
—A mí no me mezcles, cariño —dijo McAteer con gesto amanerado.
En ese momento Siobhan captó cómo funcionaba la relación entre ellos dos. McAteer la estimulaba constantemente casi como un bufón real que necesitara el beneplácito de Cater, porque tenía poder y todos querían ser amigos suyos. Cater era como un imán para todo lo que McAteer ansiaba: las invitaciones y las mujeres. Como para reforzar la tesis, Cater miró a su amigo y McAteer esbozó un gesto aparatoso de hacer mutis.
—¿En qué podemos servirle? —preguntó Cater con una pizca de exagerada cortesía—. No disponemos más que de unos minutos entre consulta y consulta.
Era otra muestra de su perspicacia: reforzar su posición, dando a entender que aunque fuese hijo de una estrella, su profesión era ayudar a la gente, salvar vidas. Era alguien necesario y eso era intocable.
—Mag Lennox —dijo Siobhan.
—No sabemos de qué habla —contestó Cater, dejando de mirarla a la cara y cruzando las piernas.
—Sí que lo saben —replicó ella—. Robaron su esqueleto en la facultad.
—¿Ah, sí?
—Y ahora ha aparecido... enterrado en el callejón Fleshmarket.
—Lo he leído —dijo Cater con gesto indiferente—. Un hallazgo horripilante. Creo que el artículo decía que guardaba relación con ritos satánicos.
Siobhan negó con la cabeza.
—Hay muchos demonios en Edimburgo, ¿verdad, Lex? —preguntó McAteer.
Cater no le hizo caso.
—¿Cree, entonces, que robamos un esqueleto de la facultad para enterrarlo en un sótano? —Tras un silencio, continuó—: ¿Lo denunciaron a la policía en su momento? No, no recuerdo ninguna denuncia. Aunque las autoridades universitarias alertarían a las otras autoridades.
McAteer asintió con la cabeza.
—Sabe perfectamente lo que sucedió —replicó Siobhan sin levantar la voz—, y que aún padecían las consecuencias de no haberle sancionado por robar del laboratorio de patología miembros humanos.
—Eso es una alegación grave —dijo Cater con una sonrisa—. ¿Debo llamar a mi abogado?
—Lo único que quiero saber es qué hizo con el esqueleto.
Él la miró, probablemente con la misma caída de ojos que ponía nerviosas a tantas mujeres, pero Siobhan no se inmutó. Cater lanzó un bufido y suspiró.
—¿Tan grave delito es enterrar una pieza de museo en un sótano? —insistió con otra sonrisa ladeando la cabeza—. ¿Es que no hay traficantes de droga o violadores que requieran su atención?
Siobhan recordó a Donny Cruikshank con la cara marcada como premio a su delito.
—No tiene por qué preocuparse. Lo que me explique quedará entre nosotros dos —dijo al fin.
—¿Como en las conversaciones de alcoba? —replicó McAteer sin poderlo evitar y cortando de raíz su risita ante una mirada de Cater.
—Eso significa que le haremos un favor, agente Clarke. Un favor que tendrá que pagar.
McAteer sonrió por el comentario, pero no dijo nada.
—Eso depende —replicó Siobhan.
Cater se inclinó levemente hacia ella.
—Venga a tomar una copa conmigo esta tarde y se lo explicaré —dijo.
—Explíquemelo ahora.
Él negó con la cabeza sin dejar de mirarla a la cara.
—Esta tarde —insistió.
McAteer no parecía muy interesado en la propuesta, probablemente por tener que renunciar a algún plan previo.
—No —dijo Siobhan.
Cater consultó el reloj.
—Tenemos que volver al pabellón —dijo tendiéndole la mano—. Ha sido todo un placer. Seguro que habríamos podido charlar bastante... —añadió.
Y al ver que ella no se movía ni le estrechaba la mano, enarcó una ceja. Era el gesto peculiar del padre que Siobhan conocía de algunas películas: ligeramente decepcionado por no haber triunfado.
—Bien. Una copa —dijo.
—Con dos pajitas —añadió Cater, recuperando el dominio perdido.
Al final no le había rechazado y se apuntaba otra victoria.
—¿En el Opal Lounge a las ocho? —preguntó.
Siobhan negó con la cabeza.
—En el bar Oxford a las siete y media —replicó.
—No lo... ¿Es nuevo?
—Todo lo contrario. Búsquelo en la guía telefónica —contestó abriendo la puerta para salir, pero se detuvo un instante y añadió mirando a Alf McAteer—: Y deje aquí a su bufón.
Alexis Cater se echó a reír.