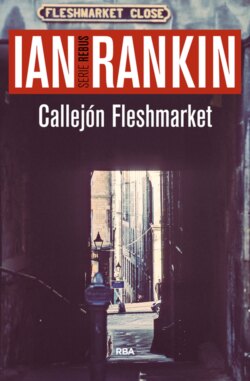Читать книгу Callejón Fleshmarket - Ian Rankin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Оглавление—¿Dónde has estado toda la tarde? —preguntó Siobhan poniendo la pinta de IPA delante de Rebus y sentándose enfrente de él.
Rebus expulsó humo hacia el techo, su singular criterio de respeto hacia los no fumadores. Estaban en el salón de atrás del bar Oxford, cuyas mesas llenaban oficinistas recargando pilas antes de regresar a casa. Siobhan no había permanecido mucho rato en la comisaría después de recibir el mensaje en el móvil: «qué tal una copa estoy en el ox».
Rebus había aprendido por fin a enviar y recibir mensajes pero aún no dominaba la puntuación ni las mayúsculas.
—En Knoxland —contestó.
—Col me dijo que ha aparecido un cadáver.
—Es un homicidio —añadió Rebus dando un trago a la cerveza y mirando con el ceño fruncido el vaso de lima con soda de Siobhan.
—¿Cómo es que fuiste allí? —preguntó ella.
—Me llamaron. Alguien de la central comentó a los de la comisaría del West End que yo soy excedente en Gayfield Square.
—¿Dijeron eso? —preguntó Siobhan dejando el refresco.
—No hace falta una lupa para leer entre líneas, Siob.
Siobhan había dejado hacía tiempo de reprender a la gente para que la llamase por el nombre completo y no con un diminutivo. Phyllida Hawes era Phyl y Colin Tibbet, Col, por lo visto a Derek Starr a veces le llamaban Deek, pero ella nunca lo había oído. Hasta el inspector jefe James Macrae le había dicho que le llamase Jim si no estaban en una reunión oficial. Mientras que John Rebus... desde que ella le conocía era John, no Jock o Johnny. Parecía que la gente supiera con solo mirarle que no era la clase de persona que aguanta diminutivos. Los diminutivos hacen a la gente más amigable, más abordable, más fácil de seguirle el juego. Cuando el inspector jefe Macrae decía: «Siob, ¿tiene un minuto?», era que quería pedirle algo, pero si decía «Siobhan, por favor, venga a mi despacho», ya no era para congraciarse sino para reconvenirla por algo.
—¿Qué estás pensando? —preguntó Rebus, que ya había dado cuenta de casi toda la cerveza a que le había invitado ella.
—Pensaba en la víctima —respondió Siobhan negando con la cabeza.
—Era de aspecto asiático o como se diga ahora de forma políticamente correcta —dijo Rebus encogiéndose de hombros y apagando la colilla—. Podría ser mediterráneo o árabe... no lo vi desde muy cerca. Por lo de excedente —añadió moviendo la cajetilla vacía que aplastó antes de acabarse la cerveza—. ¿Tomas otra copa de eso? —preguntó levantándose.
—Si apenas lo he tocado.
—Pues déjalo y bebe algo de verdad. Por hoy ya has acabado, ¿no?
—Lo que no significa que esté dispuesta a pasar la velada ayudándote a emborracharte.
Rebus permaneció quieto para incitarla a cambiar de idea.
—Bien, de acuerdo: ginebra y tónica —dijo ella.
Él, satisfecho, salió del salón camino de la barra y Siobhan oyó voces saludando su presencia al llegar.
—¿Qué haces escondido arriba? —preguntó uno.
Ella no llegó a oír la respuesta, pero la conocía muy bien. La barra era el campo de competencia de Rebus, el lugar donde alternaba con los suyos, varones todos. Pero aquella parte de su vida era coto privado y Siobhan no se explicaba el motivo. El salón de atrás era para citas e «invitados». Se reclinó en el respaldo y pensó en los Jardine y en si realmente tenía ganas de implicarse en la búsqueda de la hija. Eran personas de su pasado y los casos pasados rara vez daban la sensación de algo tangible, aunque eran gajes del oficio verse involucrados en las vidas íntimas de los demás —más íntimamente de lo que a muchos de ellos les gustaba—, ni que fuera temporalmente. A Rebus se le escapó en cierta ocasión que se sentía rodeado de fantasmas, amigos y conocidos muertos, aparte de las víctimas cuyas vidas habían acabado antes de que él tuviera que interesarse por ellas.
«Eso puede hacer estragos en uno, Siob...».
Nunca había olvidado aquellas palabras; in vino veritas y todo lo demás. Al oír sonar un móvil en el salón del piso de la barra se apresuró a sacar el suyo para ver si tenía mensajes, pero vio que no había cobertura. Se le había olvidado que en el bar Oxford, que estaba a un minuto de las tiendas del centro, no había cobertura en el salón de atrás. Era un local escondido en una callecita de oficinas y pisos con gruesos muros de piedra sólida pensada para aguantar siglos. Movió el aparato en diversas posiciones, pero en la pantalla solo se leía: «Sin señal». Rebus apareció en la puerta, sin bebidas y con su móvil en la mano.
—Tenemos que irnos —dijo.
—¿Adónde?
—¿Tienes el coche? —añadió sin hacer caso de su pregunta.
Ella asintió con la cabeza.
—Es mejor que conduzcas tú. Es una suerte que no bebieses alcohol.
Siobhan se puso la chaqueta y cogió el bolso. Rebus fue a comprar cigarrillos y caramelos de menta a la máquina de detrás de la barra y se echó uno en la boca.
—¿Se trata del viaje misterioso o qué? —preguntó Siobhan.
Él negó con la cabeza masticando el caramelo.
—Vamos al callejón Fleshmarket —dijo—. Hay un par de muertos que pueden interesarnos, pero no tan recientes como el de Knoxland —añadió abriendo la puerta hacia la noche.
El callejón Fleshmarket era una zona peatonal que conectaba High Street con Cockburn Street. Flanqueaban el extremo de High Street un bar y una tienda de fotografía. Como no había sitio para aparcar, Siobhan dio la vuelta hasta Cockburn Street y dejó el coche junto a los soportales. Cruzaron la calle y entraron al callejón, que en aquella punta alojaba un corredor de apuestas a un lado y una tienda de cristales y «atrapa sueños» al otro. El viejo y el nuevo Edimburgo, pensó Rebus. El extremo del callejón que daba a Cockburn Street estaba a merced de los elementos, mientras que al otro lo resguardaba un edificio de cinco alturas, que Rebus imaginó que sería de pisos de alquiler. Las ventanas sin luz reflejaban sombras siniestras del movimiento en la calle.
Había varias puertas de entrada, una de ellas era de la casa de pisos y exactamente la de enfrente, la de los muertos. Algunas de las caras que vio Rebus eran las mismas del escenario del crimen de Knoxland, miembros de la científica vestidos de blanco y fotógrafos de la policía. Era una puerta estrecha y baja, de siglos atrás, cuando los edimburguenses eran de mucha menor estatura. Rebus se agachó y entró seguido de Siobhan. La luz, una bombilla huérfana en el techo, iba a mejorar gracias a una lámpara de arco voltaico en cuanto lograran encontrar un alargador hasta el enchufe más cercano.
Rebus permaneció apartado hasta que uno de los miembros de la científica le dijo que no había problema.
—No son de ayer y hay pocas posibilidades de destruir pruebas.
Rebus asintió con la cabeza y se acercó al estrecho círculo que formaban los hombres de blanco sobre el suelo de hormigón roto, al lado de un pico. Notó que se le pegaba a la garganta el polvo suspendido en el aire.
—Aparecieron cuando levantaban el hormigón —dijo alguien—. No parece que sea un suelo muy viejo, pero querrían rebajarlo por algún motivo.
—¿Qué local es este? —preguntó Rebus mirando de un lado a otro los montones de cajas y las estanterías con más cajas, unos barriles viejos y carteles de cerveza y licores.
—Sirve de almacén al pub de encima, que tiene el sótano pared de por medio —dijo uno con guantes señalando hacia las estanterías.
Rebus oyó crujir las planchas de madera sobre sus cabezas y el sonido amortiguado de una máquina de discos o de un televisor.
—El obrero comenzó a romper el cemento y apareció esto...
Rebus se volvió, miró al suelo y vio una calavera. Había más huesos y estaba seguro de que completarían un esqueleto en cuanto levantaran todo el cemento.
—Deben de llevar ahí bastante tiempo —dijo el oficial encargado del escenario del crimen—. Menudo trabajito a quien le toque.
Rebus y Siobhan intercambiaron una mirada. En el coche, ella había comentado que por qué les había llegado a ellos la llamada y no a Hawes o a Tibbet. Rebus levantó una ceja como diciéndole que ahora sabía el motivo.
—Un trabajito de asco —insistió el de la científica.
—Por eso estamos aquí —dijo Rebus en voz baja, que recibió una sonrisa irónica de Siobhan por el doble sentido—. ¿Dónde está el obrero del pico?
—Arriba. Dijo que iba a recuperarse con un trago —contestó el de la científica arrugando la nariz, como si hubiera sentido en ese momento el olor a menta en aquel espacio cerrado.
—Lo mejor será hablar con él —dijo Rebus.
El agente de la científica señaló con la cabeza una bolsa de basura de plástico blanco que había en el suelo junto a los trozos de hormigón. Uno de sus colegas la levantó unos centímetros; y Siobhan contuvo la respiración al ver otro esqueleto pequeñito y lanzó un silbido.
—Era lo único que teníamos a mano —dijo el agente como excusándose por la bolsa de basura.
Rebus miró también los huesecillos.
—¿Serán madre e hijo? —comentó.
—Eso tendrán que resolverlo los profesionales —respondió otra voz.
Rebus se volvió y estrechó la mano al patólogo, el doctor Curt.
—Dios, John, ¿todavía en la brecha? Me dijeron que le habían puesto fuera de juego.
—No hago más que emularle, doctor. Voy a donde usted va.
—Lo que nos alegra sinceramente. Buenas noches, Siobhan —añadió Curt con una ligera inclinación de cabeza.
Rebus pensó que, de haber llevado sombrero, se lo habría quitado ante una dama. Era un hombre de otra época, con un traje oscuro impecable, zapatos de cuero reluciente, camisa, y corbata a rayas, que probablemente le definía como miembro de alguna venerable institución de Edimburgo. Su pelo era gris, lo que añadía distinción a su figura, y lo llevaba perfectamente peinado hacia atrás. Miró los esqueletos.
—El Profe lo va a pasar en grande —musitó—. A él le gustan estos rompecabezas —añadió irguiéndose y examinando el lugar—. Y la historia que evoquen.
—¿Cree que son antiguos? —preguntó Siobhan, pecando de ingenua.
A Curt le brillaron los ojos.
—Desde luego estaban ahí antes de echar el cemento... pero probablemente no mucho antes. No suele echarse hormigón sobre un cadáver así por las buenas.
—Sí, claro —añadió Siobhan, cuyo sonrojo habría pasado inadvertido si la lámpara de arco voltaico no hubiera iluminado brutalmente la escena, arrojando enormes sombras sobre las paredes y el techo.
—Así, mucho mejor —dijo el agente de la científica.
Siobhan miró a Rebus y vio que se frotaba las mejillas, como si ella necesitara saber que se había ruborizado.
—Mejor será que llame al Profe para que venga —dijo Curt como para sus adentros—. Creo que querrá ver esto in situ —añadió sacando el móvil del bolsillo—. Lástima molestarle ahora que irá camino de la ópera, pero el deber es el deber, ¿no? —apostilló con un guiño dirigido a Rebus.
Éste lo acogió con una sonrisa.
—Por supuesto, doctor.
El «Profe» era el profesor Sandy Gates, colega y jefe de Curt. Ambos profesores de patología en la universidad, su presencia era frecuentemente requerida en escenarios de crímenes.
—¿Se ha enterado de que han apuñalado a un hombre en Knoxland? —preguntó Rebus mientras el doctor pulsaba los botones del teléfono.
—Eso he oído —contestó Curt—. Seguramente lo examinaremos mañana por la mañana, pero no creo que estos nuevos clientes requieran tanta urgencia —añadió mirando otra vez el esqueleto adulto.
El del niño estaba ahora tapado, no con una bolsa sino con la chaqueta de Siobhan, que ella misma había colocado respetuosamente sobre él.
—No debería haber hecho eso —musitó Curt arrimando el teléfono al oído—, porque ahora tendremos que quedarnos su chaqueta para contrastarla con las fibras del análisis.
Rebus no pudo aguantar ver a Siobhan ruborizarse otra vez y señaló hacia la puerta. Cuando salían oyeron que Curt hablaba con el profesor Gates.
—Sandy, ¿se ha vestido ya de frac y fajín? Porque si no lo ha hecho, o aunque se lo haya puesto, creo que tengo otro espectáculo para usted ce soir.
En lugar de dirigirse hacia el pub, Siobhan se encaminó a la salida del callejón.
—¿Adónde vas? —preguntó Rebus.
—Tengo una cazadora en el coche —respondió ella.
Cuando volvió, Rebus fumaba un pitillo.
—Es una alegría ver color en tus mejillas —dijo.
—Muy gracioso —replicó ella con un chasquido de la lengua y apoyándose en la pared—. No sé por qué es tan...
—¿Tan qué? —dijo Rebus observando la punta roja del cigarrillo.
—No sé... —contestó ella mirando a su alrededor como buscando inspiración.
Comenzaban a deambular juerguistas haciendo la ronda de los mesones y había turistas tomándose fotos en Starbucks con la subida al Castillo como telón de fondo. Lo viejo y lo nuevo, volvió a pensar Rebus.
—Para él es como si fuera un juego —dijo al fin Siobhan—. Bueno, no es exactamente lo que quiero decir.
—Curt es uno de los hombres más serios que conozco —repuso Rebus—, pero hace el trabajo a su manera. Todos tenemos nuestra manera, ¿no?
—Todos, ¿no? —replicó ella mirándole—. Me imagino que la tuya implica cantidades de nicotina y alcohol.
—No hay que abandonar una buena combinación.
—¿Aunque sea una combinación mortal?
—¿Recuerdas la historia de aquel rey de la Antigüedad que tomaba a diario una dosis de veneno para inmunizarse? —dijo él expulsando humo hacia el cielo cárdeno del atardecer—. Piénsalo, y mientras lo piensas voy a invitar a un trago a ese obrero y es posible que yo me tome otro —añadió empujando la puerta del bar y dejando que se cerrara a sus espaldas.
Siobhan permaneció afuera un instante y luego siguió sus pasos.
—A ese rey, ¿no acabaron matándolo? —preguntó mientras caminaban hacia la barra.
El local se llamaba The Warlock y parecía un negocio orientado hacia los turistas cansados de caminar. Había en una de sus paredes un mural con la historia del mayor Weir, confeso en el siglo XVII de brujería y delator de su hermana como cómplice, lo que les valió a ambos la ejecución en Calton Hill.
—Precioso —fue el comentario de Siobhan.
Rebus señaló hacia una máquina tragaperras en la que jugaba un hombre fornido con mono azul polvoriento. Sobre la máquina había una copa de coñac vacía.
—¿Quiere tomar otro? —preguntó Rebus al hombre, que volvió hacia él un rostro tan espectral como el del mayor Weir en cuestión, rematado por un cabello salpicado de yeso—. Soy el inspector Rebus y quisiera que contestara a unas preguntas. Ésta es mi colega, la sargento Clarke. Bien, ¿qué hay de ese trago? Coñac, si no me equivoco...
El hombre asintió con la cabeza.
—Pero tengo ahí la camioneta... y habrá que llevarla al almacén.
—No se preocupe, le llevaremos en coche —dijo Rebus volviéndose hacia Siobhan—. Para mí lo de siempre y un coñac para el señor...
—Evans. Joe Evans.
Siobhan se dirigió a la barra sin protestar.
—¿Ha habido suerte? —preguntó Rebus.
Evans miró los implacables cilindros de la máquina.
—Ya se me ha tragado tres libras.
—Hoy no es su día.
El hombre sonrió.
—Ha sido el peor susto de mi vida. Lo primero que pensé fue que eran restos romanos o algo así. O que picaba en un antiguo cementerio.
—Pero luego pensó que no.
—Quien echó el hormigón tenía que saber que estaban ahí.
—Sería un buen policía, señor Evans —comentó Rebus mirando cómo servían a Siobhan en la barra—. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando ahí abajo?
—Empecé esta semana.
—¿Con pico en vez de una perforadora?
—En un sitio como ese no se puede trabajar con perforadora.
Rebus asintió con la cabeza como si lo entendiera perfectamente.
—¿Hace el trabajo usted solo?
—Dijeron que bastaba con un operario.
—¿Había estado antes en ese sótano?
Evans negó con la cabeza y casi sin pensarlo echó otra moneda a la máquina y pulsó el botón. Se encendieron una serie de luces con diversos efectos sonoros, pero no salió nada. El hombre volvió a golpear el botón.
—¿Sabe quién echó el hormigón?
El hombre volvió a negar con la cabeza y metió otra moneda.
—El dueño tendrá alguna ficha. —Hizo una pausa—. No me refiero a una ficha policial. Alguna nota de quién hizo el trabajo o una factura.
—Tiene razón —dijo Rebus.
Siobhan volvió con las bebidas y se las tendió. Ella bebía lima con soda.
—He hablado con el camarero, el pub es un local en franquicia con una marca de cerveza —dijo—. El dueño ha ido al autoservicio de mayoristas, pero no tardará.
—¿Sabe lo de los esqueletos?
Siobhan asintió con la cabeza.
—Le llamó el camarero y viene de camino.
—¿Tiene algo más que decirnos, señor Evans?
—Que llamen a la brigada antifraude. Esta máquina me está robando descaradamente.
—Hay delitos ante los que no podemos hacer nada. —Rebus se calló un momento—. ¿Sabe por qué quería el dueño levantar el piso?
—Él mismo se lo dirá —respondió Evans apurando el coñac—. Ahí lo tiene.
El propietario les había visto y se dirigía hacia la máquina con las manos en los bolsillos de un abrigo de cuero negro. Lucía un jersey color crema de cuello en V que dejaba al descubierto el pecho y un medallón con cadenita de oro, y llevaba el pelo corto con puntas engominadas sobre la frente. Cubría sus ojos con gafas de cristales rectangulares color naranja.
—¿Te encuentras bien, Joe? —preguntó dando a Evans un apretón en el brazo.
—Aquí estamos, señor Mangold. Estos dos son policías.
—Soy el propietario y me llamo Ray Mangold.
Rebus y Siobhan se presentaron también.
—De momento, estoy algo extrañado, señores. Esto de los esqueletos en el sótano, no sé muy bien si es bueno o no para el negocio —añadió con una sonrisa que dejaba ver una dentadura impecable.
—Estoy seguro de que a las víctimas les conmovería su preocupación, señor.
Rebus no sabía por qué se había predispuesto tan rápido en contra del hombre. Quizá fuesen las gafas color naranja. Le disgustaba no ver los ojos a la gente. Como si leyera sus pensamientos, Mangold se las quitó y se puso a limpiarlas con un pañuelo blanco.
—Siento haber hecho ese comentario, inspector. No es muy adecuado.
—Desde luego que no, señor. ¿Hace mucho tiempo que es el propietario?
—Falta poco para el primer aniversario —dijo entornando los ojos.
—¿Recuerda cuándo se hizo el suelo de hormigón?
Mangold reflexionó un instante y asintió con la cabeza.
—Creo que estaba en marcha cuando me traspasaron el local.
—¿Qué negocio tenía antes?
—Un club en Falkirk.
—¿No le iba bien?
El hombre negó con la cabeza.
—Me harté de los problemas: el personal, las pandillas que lo destrozan todo...
—¿Demasiadas responsabilidades? —insinuó Rebus.
Mangold volvió a calarse las gafas.
—Pues, sí; creo que fue eso. Por cierto, las gafas no son por dar la nota —dijo, y Rebus volvió a pensar que era como si le leyese el pensamiento—. Tengo hipersensibilidad en la retina y no aguanto la luz fuerte.
—¿Abrió por eso un club en Falkirk?
Mangold amplió la sonrisa esta vez mostrando más dientes mientras Rebus se planteaba hacerse con unas gafas naranja como aquellas, diciéndose al mismo tiempo que si el dueño le leía el pensamiento era el momento preciso de que le invitase a un trago.
Pero el camarero llamó al jefe para que atendiera algo. Evans miró el reloj y dijo que se iba si no tenían más preguntas que hacerle, y Rebus se ofreció a llevarle en coche, pero el hombre rehusó.
—La sargento Clarke tomará nota de su dirección por si necesitamos volver a hablar con usted.
Mientras Siobhan sacaba la libreta del bolsillo, Rebus se dirigió a la parte de la barra donde Mangold estaba inclinado para escuchar al camarero sin que alzara la voz. Los únicos clientes eran cuatro turistas —Rebus pensó que serían norteamericanos— que sonreían beatíficos en el centro del local. Mangold terminó de hablar antes de que él llegara a la barra. Tal vez tenía ojos en la nuca como complemento de su telepatía.
—No hemos acabado —dijo Rebus apoyando los codos en el mostrador.
—Pensaba que sí.
—Lamento que se lo haya parecido. Quiero que me explique lo de la obra del sótano. ¿Para qué es exactamente?
—Tengo en proyecto ampliar el local.
—Lo de abajo es pequeño.
—Por eso. Mi idea es ofrecer al público el ambiente de las antiguas tabernuchas de Edimburgo. Será un espacio acogedor con asientos cómodos, sin música y con la menor luz posible. Pensé en poner velas, pero la inspección de Sanidad y Seguridad me hizo descartar la idea —dijo sonriendo por la tontería—. Un espacio que se pueda alquilar para fiestas, imitando las viviendas antiguas del centro de la Ciudad Vieja.
—¿Fue idea suya o de la empresa cervecera?
—Totalmente mía —respondió Mangold casi con una reverencia.
—¿Y contrató al señor Evans para la obra?
—Trabaja muy bien. Lo sé por experiencia.
—¿Y tiene idea de quién hizo el suelo de hormigón?
—Ya le he dicho que estaba en marcha antes de que yo me hiciera cargo del local.
—Pero la obra concluyó estando ya usted, según me ha dicho, ¿no? Lo que significa que tendrá papeles o algo, una factura cuando menos —dijo Rebus sonriente también—. ¿O lo pagó dinero en mano sin más?
Mangold le miró mosqueado.
—Sí, tiene que haber algún papel. —Realizó una pausa—. Aunque, claro, a lo mejor lo han tirado, o lo archivaron en la cervecera a saber dónde.
—¿Quién gestionaba el local antes de que se encargara usted, señor Mangold?
—No lo recuerdo.
—¿No le puso nadie al corriente del negocio? Generalmente hay una fase de transición.
—Sí que habría alguien... pero no me acuerdo de su nombre.
—Seguro que si hace un esfuerzo lo recordará —añadió Rebus sacando una tarjeta del bolsillo superior de la chaqueta—. Cuando lo recuerde, me llama.
—Muy bien —dijo Mangold cogiendo la tarjeta y haciendo como que la leía detenidamente.
Rebus vio que Evans se marchaba.
—Una última cosa de momento, señor Mangold...
—Diga, inspector.
—¿Cómo se llamaba ese club? —preguntó.
Siobhan se había acercado a ellos.
—¿El club?
—El de Falkirk. Si es que solo tenía uno.
—Tenía el nombre de Albatross. Por la canción de Fleetwood Mac.
—¿No conocía entonces el poema? —añadió Siobhan.
—No, me enteré después —contestó Mangold sonriendo forzadamente.
Rebus le dio las gracias sin ofrecerle la mano. Una vez en la calle, miró a un lado y a otro como sin saber dónde tomarse la próxima copa.
—¿Qué poema? —preguntó.
—«Rime of the Ancient Mariner». Un marinero que dispara a los albatros y hace que recaiga una maldición sobre el barco.
Rebus asintió despacio con la cabeza.
—¿Como un albatros encima de ti?
—Algo así... —respondió ella sin mucho entusiasmo—. ¿Qué te ha parecido el hombre?
—Un poco estrambótico.
—¿Crees que busca parecerse al protagonista de Matrix con ese abrigo?
—Dios sabe. Tenemos que seguir acosándole. Quiero saber quién hizo ese suelo y cuándo.
—Podría ser un truco publicitario para el local, ¿no?
—Planeado con mucha anticipación.
—Quizás el hormigón no lleva ahí tanto tiempo como dicen.
Rebus la miró.
—¿Has estado leyendo últimamente novelas de conspiraciones? ¿Los monárquicos cargándose a la princesa Diana, o la mafia a Kennedy?
—Vaya, pareces el gruñón señor Grumpy de la tele.
El rostro de Rebus comenzaba a relajarse cuando oyó protestas en el extremo del callejón. Habían apostado allí a un policía de uniforme para impedir el acceso al sótano, pero como a ellos les conocía les dio paso. Cuando Rebus se disponía a cruzar la puerta, alguien bien trajeado estuvo a punto de chocar con él.
—Buenas noches, profesor Gates —dijo Rebus esquivándolo.
El patólogo se paró en seco y le clavó una mirada capaz de fulminar a un estudiante a cinco metros, pero Rebus era hueso duro de roer.
—Ah, John —dijo Gates reconociéndole—. ¿Participa también en esta puñetera broma?
—Participaré en cuanto usted me diga de qué se trata.
—¡Este cabrito me ha hecho perder el primer acto de La bohème! —dijo Gates refiriéndose a su colega el doctor Curt, que trataba de escurrirse discretamente hacia la salida—. ¡Y todo por una maldita travesura de estudiantes!
Rebus miró sorprendido a Curt.
—¿Son falsos? —aventuró Siobhan.
—Claro que lo son —respondió Gates más calmado—. Mi estimado amigo aquí presente les dará los pormenores... aunque eso tampoco creo que pueda hacerlo. Bien, si me disculpan... —añadió dirigiéndose hacia la salida del callejón, donde el policía de uniforme le abrió paso ceremoniosamente.
Curt hizo señas a Rebus y a Siobhan para que le siguieran adentro. Había aún dos agentes de la científica abochornados tratando de disimularlo.
—Podríamos pretextar —comenzó a decir Curt— la falta de luz o el hecho de que se trata de dos simples esqueletos, más que de carne y sangre, materia sin duda mucho más interesante...
—¿Por qué dice «podríamos»? —preguntó Rebus irónico—. Bueno, ¿es que son de plástico? —añadió agachándose junto a los esqueletos.
El profesor Gates había apartado a un lado la chaqueta de Siobhan, y Rebus se la tendió a ella.
—El del niño, sí; de plástico o de un material compuesto. Lo noté nada más tocarlo.
—Naturalmente —dijo Rebus, advirtiendo que Siobhan trataba de no dejar traslucir el menor indicio de regocijo por el fallo de Curt.
—Pero el de adulto es un esqueleto auténtico —prosiguió el patólogo—, seguramente muy antiguo, de los que utilizábamos en las clases de anatomía —precisó agachándose junto a Rebus, al tiempo que Siobhan se agachaba también.
—¿Ah, sí?
—Lo delatan esas pequeñas perforaciones en los huesos. ¿Las ven?
—Cuesta un poco; aun con esta luz.
—Cierto.
—¿Para qué son?
—Para la inserción y unión de elementos articulatorios como tornillos o alambres —explicó cogiendo un fémur y señalando dos pequeños agujeros—. Tal como se ve en los museos.
—¿O en las facultades de medicina? —aventuró Siobhan.
—Exactamente, sargento Clarke. En la actualidad es una técnica en desuso, obra antaño de unos especialistas llamados articuladores —dijo Curt poniéndose de pie y restregándose las manos como queriendo borrar todo rastro de su previo error—. Antes los usábamos mucho en las clases, pero ahora no tanto. Y, desde luego, no se emplean esqueletos auténticos, porque los ficticios son de gran realismo.
—Como bien acaba de demostrarse —dijo Rebus sin poder evitarlo—. Bien, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es una especie de broma de mal gusto como dice el profesor Gates?
—Si se trata de eso, alguien ha dedicado una ingente tarea de varias horas a eliminar tornillos y alambres.
—¿Ha habido alguna denuncia por robo de esqueletos en la universidad? —preguntó Siobhan.
Curt vaciló un instante.
—No, que yo sepa.
—Pero es un artículo para especialistas, ¿cierto? No se pueden comprar en cualquier supermercado.
—Eso diría yo... Hace tiempo que no voy a ningún supermercado.
—Es algo muy enrevesado, de todos modos —masculló Rebus irguiéndose también, mientras que Siobhan seguía en cuclillas contemplando el esqueleto infantil.
—Qué cosa tan siniestra —comentó.
—Quizás es lo que tú dices, Siob. Hace cinco minutos dijo que a lo mejor era un truco publicitario —añadió Rebus volviéndose hacia Curt.
—Pero como acaba usted de explicar —dijo Siobhan negando con la cabeza—, es tomarse demasiada molestia. Tiene que haber algo más —añadió apretando la chaqueta contra el pecho como quien acuna a un niño—. ¿No podrían examinar el esqueleto adulto? —preguntó mirando a Curt, quien se encogió de hombros.
—¿Para buscar qué, exactamente?
—Cualquier cosa que nos dé una pista sobre de quién es y de dónde procede... y cuántos años tiene.
—¿Para qué? —inquirió Curt entornando los ojos para manifestar su intriga.
Siobhan se puso en pie.
—Quizá no sea el profesor Gates el único aficionado a los rompecabezas con algo de historia.
—Más le valdrá ceder, doctor —dijo Rebus sonriente—. Es la única manera de quitársela de encima.
—Eso me recuerda a alguien —dijo Curt mirándole.
Rebus abrió los brazos y hundió los hombros.