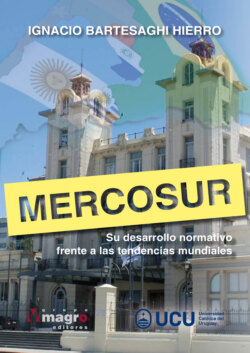Читать книгу MERCOSUR - Ignacio Bartesaghi Hierro - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.
Estado de situación
Los procesos de integración de América Latina tomaron como referencia el modelo de Unión Europea (UE), lo que es muy claro en los objetivos originarios definidos por los procesos de integración más característicos de la región, caso del Mercado Común Centroamericano, la Comunidad Andina y el Mercosur, pero también de otros como la ALADI y hasta la más reciente Alianza del Pacífico.
El Mercosur es uno de los procesos de integración de mayor importancia en América Latina, mostrando un interesante desarrollo institucional, con la creación de órganos con capacidad decisoria que aprueban normas vinculantes. Si bien posee algunos mecanismos supranacionales, la mayor parte de la legislación emanada de los tres órganos con capacidad decisoria, debe ser incorporada al ordenamiento jurídico de cada miembro para que entre en vigor, debido a que es el derecho intergubernamental el que caracteriza al bloque.
Desde su constitución en 1991, el Mercosur atravesó por diferentes etapas. Una primera con cierto desarrollo normativo e institucional, con la aprobación y puesta en vigencia de sus tratados fundamentales: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y el Protocolo de Olivos. A su vez, se cumplió con el establecimiento de una zona de libre comercio y se definió un arancel externo común (aunque presenta múltiples excepciones), lo que al menos en una primera instancia, permitió el crecimiento del comercio intrarregional por la baja de los aranceles y el desmantelamiento de las restricciones no arancelarias.
Una segunda etapa del Mercosur comienza con los efectos de la crisis asiática en Brasil, que derivó en la conocida devaluación de su moneda en 1999 y arrastró a Argentina y Uruguay a una de las mayores crisis de la historia entre los años 2001 y 2002. Como resultado de la devaluación y de la aplicación de medidas proteccionistas e incrementos del arancel externo común, el comercio intrarregional se vio fuertemente resentido. A su vez, desde el punto de vista del desarrollo y consolidación de metas y objetivos, el Mercosur descartó seguir profundizándose y aceptó desvíos cada vez mayores en sus cumplimientos.
Una tercera etapa de la historia del proceso de integración comienza con los nuevos gobiernos de izquierda que asumen en todos los países miembros del Mercosur, luego de la crisis señalada en el año 2003. Debido a la afinidad política de los presidentes de la región, inicialmente se pensó que el bloque transitaría por una senda de profundización y superaría las importantes trabas que aún afectaban al comercio intrarregional. Parte de esta especulación, se centraba en los discursos pro-Mercosur realizados por los primeros mandatarios en cada reunión del bloque.
Lo cierto es que en esta etapa no se registraron avances sustantivos en el desarrollo del Mercosur, el que fue fundamentalmente transformado en un foro político y debilitado por la creación de otras organizaciones, como por ejemplo la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), hoy totalmente paralizada en sus funciones y con el riesgo de desaparecer. Las diferencias entre los socios no solo no fueron superadas, sino que incluso se agravaron con presidentes pertenecientes a la misma ala política, en algunos casos con disputas más allá de lo razonable como lo ocurrido entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa en territorio uruguayo sobre el Río Uruguay (al limitar con Argentina se cuestionó el impacto ambiental).
La tercera etapa estuvo marcada por un avance político del Mercosur, pero sin registrarse logros sustantivos en las metas económicas y comerciales, las cuales incluso mostraron ciertos retrocesos. A su vez, es en este período, que el proceso de integración decide ampliarse con nuevos miembros, aprobando un polémico ingreso de Venezuela debido a su incorporación sin contar con el aval de Paraguay e iniciando la incorporación de Bolivia aún en curso. Concomitantemente, la presente instancia estuvo marcada por las diferencias políticas, la suspensión de Paraguay y un bajísimo nivel de cohesión regional, de un proceso cada vez menos valorado por los operadores económicos y la ciudadanía.
Podría identificarse una cuarta etapa con los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, con presidentes con nuevos perfiles que visualizan a un Mercosur mucho más económico - comercial y menos político. Si bien el nuevo impulso fue confirmado con el accionar de los gobiernos mayores del bloque y también acompañado por las nuevas administraciones en Uruguay y Paraguay, el Mercosur ingresó en una crisis política e institucional inédita por la situación política de Venezuela, que desató la parálisis del proceso debido a las diferencias presentadas por la presidencia pro tempore a cargo de este último país y la posterior suspensión del socio por parte de los cuatro Estados originarios.
Más allá de la crisis y luego de superado el estancamiento de seis meses registrado durante la presidencia pro tempore de Venezuela, Argentina lidera la transformación del Mercosur hacia un bloque con un mayor énfasis comercial, lo que incluso confirma desmantelando algunas de las medidas proteccionistas aplicadas por su gobierno, que contradecían tanto normas multilaterales como regionales. Este nuevo impulso también se observa en las negociaciones externas, como por ejemplo el relanzamiento de las negociaciones con la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), finalmente cerradas en 2019, y la apertura de nuevas negociaciones como las lanzadas con Canadá, Corea del Sur y Singapur.
Mientras que el Mercosur iniciaba la tercera etapa que podría ubicarse desde el año 2003 en adelante, a nivel internacional se confirmaban algunas de las tendencias observadas en la década del noventa, como por ejemplo la explosión en la firma de acuerdos comerciales. De hecho, desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, se registra un aumento exponencial de la suscripción de acuerdos comerciales en bienes y servicios, pero también en inversiones. Los conocidos como tratados de libre comercio (TLC), otorgaron un dinamismo propio al comercio mundial en momentos en que la Ronda de Doha de la OMC lanzada en 2001, mostraba pocos años después signos de agotamiento que aún perduran.
De forma paralela a la apertura comercial, los saltos disruptivos en las tecnologías permitieron cambios en la forma de producir (cadenas globales de valor en bienes y servicios) y comercializar (comercio electrónico), que imponen nuevas lógicas de relacionamiento entre los Estados en términos de comercio, inversiones pero también en las conocidas como nuevas disciplinas del comercio internacional (propiedad intelectual, medio ambiente, normas laborales, certificaciones y normas técnicas, entre otras).
El fenómeno comentado fue de tal magnitud, que afectó a las economías de forma individual pero también a los procesos de integración en su conjunto, algunos de los cuales vivieron quiebres de significación por diferencias en cuanto a cómo reaccionar frente a dichas tendencias. Actualmente, los conocidos como mega bloques comerciales intentan expandir aún más los impactos de la articulación y convergencia normativa para formar lo que se conoce como plataformas productivas y comerciales, lo que ya es una realidad en América del Norte, Asia Pacífico y Europa.
Respecto a estas tendencias, muy visibles desde la primera década del siglo XXI en adelante, el Mercosur muestra dificultades de reacción, al menos si la misma es calibrada a partir de su desarrollo normativo en áreas relacionadas con los nuevos temas o en la dinámica que muestra su agenda externa.