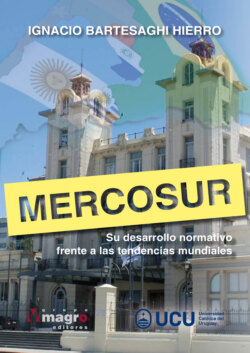Читать книгу MERCOSUR - Ignacio Bartesaghi Hierro - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Un análisis clínico
En nuestro país se sabe que Ignacio Bartesaghi Hierro es uno de los expertos de más alto nivel en lo que tiene que ver con integración, comercio exterior y Mercosur. Aporta al análisis de tan importantes temas su formación académica y la visión de los intereses nacionales que corresponde a su tradición política familiar, que logra el siempre difícil pero necesario equilibrio entre el saber científico y la realidad a la que el mismo debe aplicarse. Esta obra que hoy nos honra presentar es una fehaciente prueba de esa poca frecuente virtud.
Al leer esta obra nos encontramos ante un verdadero análisis clínico de este empeño nacional cuando estamos próximos a transitar la trigésima década de este. Inclinado sobre este largo proceso, el Dr. Bartesaghi Hierro actúa con los contemporáneos valores del saber y del querer. Burke sostenía que cuando se ejercía la clínica sobre la propia patria había que actuar como quien considera las heridas en el cuerpo paterno, con amor filial, pero sin esconder el diagnóstico por ser la verdad, el primer paso previo a las sugerencias terapéuticas.
Para ello se sumergió en la paciente labor de analizar “las normas aprobadas por los órganos con capacidad decisoria que le permitió ser más concluyente respecto del nivel de cumplimiento de los objetivos originarios que ha alcanzado el proceso de integración “. Labor de paciencia y constancia que permite, dejando de lado la hojarasca, ir a la carnadura inapelable de lo efectivamente decidido y hecho en la conducción del proceso de integración regional.
Todo lo que luego entra en el capítulo de las probanzas esta sintetizado en la Hipótesis Principal. “Las normas aprobadas fueron transformando al bloque en un proceso de integración con énfasis en el área política. Este hecho determinó el distanciamiento de sus miembros de las tendencias comerciales internacionales, lo que tuvo efectos en la inserción del bloque en la economía internacional”. Agregamos, de nuestra cosecha, pero en consonancia con las conclusiones del trabajo, consecuencias negativas, diríamos que paralizantes de la eficacia de la organización regional en cuanto al cumplimiento de sus fines específicos.
Como todo hecho histórico el proceso de integración nace de diversas causas eficientes y suficientes. Las jurídicas de completo dominio de las naciones signatarias pero las ajenas a las voluntades gubernativas, lo obrado por los demás, los sucesos de carácter mundial de los que somos meros receptores, los adelantos técnicos de vertiginoso avance, es decir la realidad “que nos anega” al gráfico decir de Herrera y que nos condiciona sin pedirnos permiso.
Con esa tarea por delante Bartesaghi se dedica a la cuasi monástica labor de estudiar - una a una - las decisiones tanto del CMC (Consejo del Mercado Común) como las resoluciones del GMC (Grupo Mercado Común) y las directivas de la CCM (Comisión de Comercio del Mercosur). Esta forma de encarar el análisis crítico - hemos precisado “clínico” - del organismo regional, más allá de lo engorroso, proporciona la garantía de ir a la carne viva del proceso de integración, alejándose de la hojarasca de las declaraciones políticas, de los comentaristas más o menos versados en la materia para ir a la fuente del poder institucional que, al concretar sus decisiones en negro sobre blanco, no puede eludir el hecho formal e indubitable de que dicen lo que dicen. Otro asunto es qué dicen y a dónde conducen estos actos regla. Ese es el momento de las conclusiones de este trabajo.
La labor se puede cuantificar. Son 981 decisiones, 1.803 resoluciones y 693 directivas las que pasan por la lente del investigador, son la materia prima pura, la expresión legítima y sin adjetivos de lo que quisieron los órganos actuantes. Es la pura voluntad del Mercosur real, el que tenemos ante nuestros ojos en estas páginas, en la clínica del estudio histórico.
Para guiar al lector Bartesaghi proporciona un sistema de clasificación de esa montaña de actos jurídicos, previo al análisis. La sola lectura de las categorías y subcategorías realza la magnitud de la tarea emprendida y, a la vez, ayuda a valorar las conclusiones, dando a cada una de ellas - todas formalmente válidas - la verdadera importancia en cuanto su eficacia para transformar la realidad, para seguir un rumbo claro y de fondo o lo liviano y muchas veces inconducente de su contenido. Porque el gran valor de este trabajo en cuanto al interés nacional que nos debe guiar en todo, pero sobre todo en materia internacional es advertir, poder pesar, valorar hasta qué punto se perdieron el rumbo, el tiempo y las oportunidades.
Los cerca de treinta años de vida del Mercosur pueden segmentarse en etapas claramente diferenciadas. Los primeros años, hasta 1997/99 avanzando según la voluntad de 1991 en Asunción; luego la crisis desatada por la devaluación de Brasil y sus catastróficas consecuencias de 2001 y 2002; finalmente, en el momento de la coincidencia izquierdista, el tiempo del Mercosur “político”. Una cuarta etapa, aún sin ponerse claramente en marcha es la de los cambios políticos en los gobiernos el Brasil, la Argentina y el Uruguay. Cambios dispares que abarcan desde un retorno kirchnerista en la Argentina a una coincidencia bastante marcada en materia de integración entre los otros tres socios. Sobre este proceso también la pandemia ha ejercido su poder paralizante por lo que queda para otra oportunidad el calibrar cual será el resultado para el Mercosur ... si es que sobrevive a estos vaivenes.
Hemos recordado que la organización regional ya está por cumplir los treinta años, edad de madurez, por lo menos. Ocurre que mientras se vivían esos años, el mundo cambió de una manera inimaginable. Siempre nos gusta recordar que cuando ejercimos la Presidencia de la República, no se conocía Internet y no se usaban teléfonos celulares, válida demostración de que los tiempos cronológicos son una cosa y los tiempos históricos muy otra. Mientras el paso cansino de Mercosur avanzaba lentamente se gestaban las cadenas productivas internacionales que se ríen de los aranceles; el comercio electrónico ganaba importancia; los servicios aumentaban su peso porcentual en el comercio mundial; el medio ambiente y su custodia ingresaban en las miras del comercio mundial y las normas laborales pasaban a ser tenidas muy en cuenta. Ello valida el interrogante, ¿es posible encarar ese nuevo mundo con un proyecto cuyas bases fueron acordadas en la “prehistoria” de 1991? ¿Como encaja lo nuestro en el mundo en que hay una guerra comercial entre Trump y China?, mientras esta se apura a llenar los vacíos dejados por aquel, ¿cómo se acopla nuestro proyecto con una OMC a la que se integra China, pero de la que se va EEUU? ¿Y la Alianza del Pacífico, más joven que el maduro Mercosur, pero más eficaz y adaptada a la realidad? ¿Y la post pandemia?
Un cambio cualitativo de gran importancia ha afectado la organización del comercio mundial. Se trata de la proliferación de los TLCs, los tratados de libre comercio que tejen su densa red a través de todo el globo. La posibilidad de que los miembros del Mercosur puedan negociar bilateralmente este tipo de convenios, es de la esencia del futuro viable para nuestra región, para nuestro país.
Si una imagen es válida para expresar el resultado de este análisis exhaustivo, sería la de una frondosa ramazón en un árbol que pierde la fuerza, porque la que le da su impulso vital se multiplica en pequeños brotes que quitan fuerza a las ramas principales. Frondosidad que va en perjuicio de la fortaleza.
Cuantificar sin apelar a la clasificación puede ser excesivamente simple, pero en el caso habla de centenares de senderos laterales sin una o dos rutas principales acordes con la voluntad primigenia que dio lugar al nacimiento del ente. Ni que decir del “Parlamento”, incrustado en el organigrama que solo lo es de nombre pues no puede aprobar normas de cumplimiento imperativo ni ejercer controles sobre la conducción colectiva.
Algunos aspectos. De las decisiones del CMC con avances en materia económica y comercial, solo el 53% fueron incorporadas a las legislaciones nacionales, vale decir que se suelen incorporar las normas “no sustanciales en cuanto al desarrollo del proceso de integración”. El autor es concluyente. “Ocurre que, en el Mercosur, la politización del bloque a través de normas que no tenían que ver con el área económica y comercial, permitió por períodos largos de tiempo, dar la sensación de éxito el proceso de integración con avances en áreas que no tenían costos reales en la cesión de soberanía por parte de los miembros, en especial de aquellos con mayor liderazgo como Brasil y Argentina”.
Desde el punto de vista personal hemos insistido en que el punto de quiebre de la línea original de la organización se produjo cuando se transformó la misma en un acuerdo de carácter político-ideológico de gobiernos que más o menos coincidían en determinadas visiones del mundo. Se trató de un momento y coincidencia de gobiernos, por naturaleza pasibles de cambiar y no de intereses de países, de una mayor permanencia en el tiempo.
El verdadero valor de este trabajo es que sus conclusiones son inapelables, sea cual fuere el punto de vista de quien lo lea. Lo que surge del estudio es el rumbo verdadero del Mercosur, no el rumbo correcto, el que fijaron los fundadores. Ante esta situación, teniendo en cuenta las nuevas - novísimas - circunstancias que vive el mundo es hora de plantear decisiones de fondo, hondas.
Descender un escalón en las metas puede ser un camino. Dejar de lado el Parlamento, la unión aduanera, los constreñimientos a los acuerdos bilaterales, centrar los objetivos en la mejora económica a través de más y mejor comercio. Es mucho más fácil acordar teniendo en cuenta metas de prosperidad que buscando identidades ideológicas. Vaya un ejemplo. Cuando Chile estaba negociando el TLC con los EEUU votó contra la política yankee en las NNUU, es decir que separó los campos y se movió con soltura en ambos.
Un obstáculo va a ser la distinta forma de ver el desarrollo económico por parte del nuevo gobierno argentino que parece encaminado hacia viejas fórmulas de cierre y de desarrollo hacia adentro, ya repetidamente ensayadas. Si así es, se debe respetar la decisión soberana de cada país, pero no es obligatorio atarse al que quiere ir más lento o seguir el camino que no se comparte. Será hora de decisiones fuertes y francas, pero no de esperas y dilatorias.
Para esta nueva singladura, buena carta de navegación es la obra que comentamos. Debe de estar entre los libros de cabecera de los cancilleres de la región.
Luis Alberto Lacalle Herrera
Presidente de Uruguay, 1990-1995
Montevideo, 12 de mayo de 2020