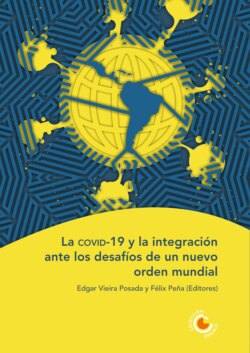Читать книгу La covid-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial - Isabel Clemente Batalla - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Impacto en el modelo económico y en la globalización
ОглавлениеCon la pandemia, el capitalismo enfrentó tres grandes crisis: sanitaria, económica y climática, que obligan a plantear soluciones integrales en el modelo, con medidas que van más allá de la dotación de liquidez al sistema financiero, tal como ocurrió en la crisis del 2008: “Los programas de rescate permitieron a las corporaciones aumentar todavía más sus ganancias, pero no se sentaron las bases para una recuperación sólida e inclusiva”. Ahora que el Estado vuelve a desempeñar un papel protagónico, “necesitamos con urgencia de Estados emprendedores que inviertan más en áreas como la inteligencia artificial, la salud pública, las energías renovables, etcétera” (Mazzucato, 2020), y que exista una revalorización del Estado de bienestar.
El actual proceso de globalización, iniciado a finales de los años ochenta del siglo pasado, llevó a la transición de un modelo económico de Estado de bienestar keynesiano vigente durante décadas —aplicado incluso en Estados Unidos con la política de Welfare State del presidente Franklin Delano Rossevelt para salir de la Gran Depresión de los años treinta— a un modelo neoliberal de economía de mercado, proveniente del pensamiento neoclásico de las escuelas de Cambridge, Lausana y de la Escuela Austriaca de Economía de los siglos xix y xx. Fue propugnado por Friedrich August Von Hayek desde los años treinta y promovido por Milton Friedman en los años setenta, ambos de la escuela monetarista de Chicago. Este modelo sostenía que una apertura generalizada de la economía mundial, basada en el libre juego de la oferta y la demanda, con mínima intervención del Estado, permitiría que el mundo avanzara en su desarrollo5.
Lamentablemente, el desarrollo de una globalización financiera cortoplacista y especulativa, en lugar de una globalización productiva, generó mayor concentración de la riqueza y el aumento de la inequidad en la distribución de los beneficios del proceso de globalización (Friedman, 2012; Vieira, 2016).
Como observa Stiglitz (2019):
Los recursos —incluida una parte de la gente joven y más talentosa— se destinaron a las finanzas en lugar de a fortalecer la economía real. Un sector que debería haber operado como un medio para un fin, la producción más eficaz de bienes y servicios, se ha convertido en un fin en sí mismo. (p. 128)
En la pospandemia, el mundo tendrá dos alternativas para su recuperación económica: profundizar el capitalismo salvaje o ajustar el modelo hacia una economía más solidaria. La alternativa resultante será crucial. Como anota Morin, “la pospandemia será una aventura incierta donde se desarrollarán las fuerzas de lo peor y las de lo mejor, estas últimas siendo todavía débiles y dispersas” (citado por Truong, 2020).
De reforzarse el capitalismo salvaje, el mundo vería una “balcanización” neoproteccionista, característica del modelo liderado por Estados Unidos en el Gobierno del presidente Trump, que podría ser aplicado por otros países actuando de manera egoísta en función solo de sus propios intereses.
La otra alternativa es orientarse hacia formas de economía más colaborativas, más solidarias, de tejido de intereses empresariales en red, de mayor interacción social y productiva, de mayor estabilidad laboral, de metas a largo plazo. Estas son más próximas a las formas de capitalismo renano o japonés, también asimilables al capitalismo de los países nórdicos o escandinavos, y al de algunos países de Asia-Pacífico.
De esta economía de intereses empresariales en red y de mayor interacción social y productiva, destaca el antecedente de economía social de mercado desarrollada por Alemania en la posguerra. Se trata de un orden económico “vinculado a valores, normas y objetivos éticos fundamentales […] que incluye el predicado social como deber ético”. Para fines del siglo xx, se convierte en una “economía ecológico-social de mercado con fundamento ético” y, en el siglo xxi, en una “economía global de mercado que exige una ética global” (Küng, 1999, pp. 207-218), bajo “el postulado de un ordenamiento global de la competencia, de la sociedad y del medio ambiente, que garantice que también los mercados globales se integran en el marco ético-político de una biopolítica global” (Ulrich, citado por Küng, 1999, p. 225). Hace veinte años, el teólogo suizo Hans Küng premonitoriamente se preguntaba si no sería necesaria una nueva crisis económica mundial para ocuparse seriamente de un ordenamiento global de la economía, con las siguientes medidas:
1) La creación de un ordenamiento internacional de la competencia.
2) Una mayor vinculación de los flujos financieros internacionales a objetivos económicos reales de crecimiento y ocupación.
3) Garantía social contra las crecientes deficiencias estructurales agudizadas por la economía globalizada.
4) Equilibrio del drástico desnivel económico y social entre las regiones del mundo.
5) La internacionalización de los crecientes costes sociales y ecológicos que surgen de la globalización económica.
6) Un ordenamiento internacional que frene el excesivo consumo de recursos no regenerables. (Küng, 1999, pp. 226-227)
Es un plan de acción que sigue siendo válido para el planeta, pues la enorme recesión económica mundial generada por la pandemia de la covid-19 hace aplicables esas medidas, “en tanto no aparezca la nueva vía política-
ecológica-económica-social guiada por una humanidad regenerada” (Morin, citado por Truong, 2020). Los responsables de llevarlas a cabo son los Estados nacionales; las múltiples organizaciones y estructuras mundiales aportadas por el proceso globalizador; las empresas transnacionales; los medios de comunicación, y las organizaciones no gubernamentales (ong), embrión de una sociedad civil internacional (Küng, 1999, p. 237).
El individualismo, característico del modelo neoliberal de obtención de ganancias, sería reemplazado por una concepción más integral del papel del ser humano en la economía. Küng (1999) se pregunta:
¿No se necesita también en la ciencia económica una nueva conciencia de que la economía no sólo tiene que ver con dinero y mercancías, sino también con el hombre real que, en su pensamiento y actuación, en modo alguno puede reducirse al Homo economicus de intereses individuales? (p. 207)
Stiglitz (2019), por su parte, anota: “Un sistema sin valores en una globalización sin restricciones no puede funcionar” (p. 123). Y Borrell (2020) se refiere al Estado en la pospandemia como actor fundamental en un nuevo orden económico mundial:
La globalización va a cambiar de cara. También el Estado, ya que su retroceso es el núcleo de la ideología neoliberal. En esta crisis se aprecia claramente que la demanda espontánea de Estado crece y que los países con una alta protección social están mejor preparados para hacerle frente que los que dejan a sus ciudadanos solos ante el mercado.
A finales de marzo del 2020, cuando apenas se estaba expandiendo la pandemia de la covid-19, el economista turco Kemal Dervis, exjefe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, escribía en Project Syndicate:
El mundo está a punto de descubrir si décadas de globalización económica y financiera pueden conducir a una comprensión más profunda de los lazos, sociales, morales y personales, que unen a todas las personas. Solo reconociendo y fortaleciendo esos lazos podemos reemplazar nuestro sistema frágil y conflictivo, construido al servicio de la hipereficiencia y la ganancia a corto plazo, con acuerdos más sostenibles basados en la solidaridad económica, generacional e internacional. (Dervis, 2020)
La pospandemia muestra entonces una tendencia a recuperar el Estado de bienestar o Estado benefactor, en que políticas como las de la salud sean responsabilidad gubernamental, pues el Estado es responsable de asegurar una cobertura suficiente y eficiente de estos servicios para las distintas capas sociales. En el caso del modelo neoliberal, ocurre lo contrario: uno de los principios del Consenso de Washington, la austeridad fiscal, limitó inversiones en los sistemas públicos de salud, y otro puso a la salud a ser eficiente y competitiva como cualquier otra actividad productiva o comercial, sin considerar que así quedaban desamparadas las capas sociales menos favorecidas. No se remuneraba adecuadamente al cuerpo médico ni se incentivaba la investigación científica en áreas médicas no rentables en el corto plazo, como las investigaciones sobre virus y epidemias. Así se puso en peligro el desarrollo sanitario del planeta.
Ya es tiempo de reconocer que eliminar la intervención del Estado hasta donde sea posible y dejar que las fuerzas del mercado equilibren los intereses y las necesidades de los actores económicos participantes “arriesgaría provocar la pérdida de servicios indispensables, pero no rentables, que los ciudadanos estiman tener el derecho de obtener de un Estado contemporáneo” (Cabanes, 2004, p. 38).
También es el momento de poner en práctica recomendaciones formuladas por un grupo de economistas poskeynesianos antes de la pandemia. Entre estos destaca Stiglitz (2006), quien propulsó reformas en la representación en organismos multilaterales, para que los países en desarrollo tengan mayor capacidad decisoria, formas de comercio más justo en los intercambios internacionales, reformas al sistema financiero global y responsabilidades concretas en materia de calentamiento global. En el 2019, estableció como reto para su país un capitalismo progresista, con transición de la economía industrializada del siglo xx a la del xxi, una economía verde de servicios e innovación que sostenga el empleo, mayor protección social, mayores cuidados a los adultos mayores, enfermos y discapacitados, y mejor sanidad, educación, vivienda y seguridad financiera para los ciudadanos (Stiglitz, 2019, p. 206). Este es un modelo aplicable en la pospandemia.
Por su parte, Rodrik (2006) presenta propuestas de cambio en el Consenso de Washington: reducción de la pobreza, regulaciones financieras, políticas anticorrupción, acuerdos en la omc y redes de seguridad social. Paul Krugman sobresale por su postura respecto al comercio internacional de competencia imperfecta correspondiente a la realidad de los intercambios mundiales, así como por sus críticas a los Gobiernos de George W. Bush y Donald Trump. Así también, desde el Instituto de la Tierra y su óptica ambientalista, Sachs (2008) ha formulado recomendaciones en torno a desarrollo sostenible, medio ambiente, pobreza y demografía.
Más recientemente, el francés Thomas Piketty, quien propuso un impuesto a las empresas y patrimonios de los más ricos, considera que la pandemia podría acelerar la transición a otro modelo económico más equitativo y sustentable (Alconada Mon, 2020). Sugiere aumentar la inversión en los sistemas públicos de salud; apoyar más ingresos de los que lo necesitan con programas de ingresos básicos; intercambiar información entre organismos tributarios; organizar tributación por emisión de dióxido de carbono, como parte del comercio internacional, y constituir un fondo. Estas medidas dependerán de balances de poder y de construcciones ideológicas variadas según países y regiones.
Otro cambio importante en el campo económico se producirá en las inversiones extranjeras y en el funcionamiento de las cadenas globales de valor (cgv), símbolo del proceso de globalización, buscando reducir los costes de producción y mejorar la eficiencia productiva y la competitividad (un 70% del comercio internacional), mediante la deslocalización productiva, con aprovechamiento de las diferencias salariales en países muy poblados o de menor desarrollo. Sin embargo, el aumento gradual en los salarios generados del retorno (reshoring) de algunas multinacionales a sus países de origen; los cambios tecnológicos de la automatización; las tendencias neoproteccionistas; la profundización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; la dependencia en la provisión de insumos y partes de proveedores externos, que ocasionan situaciones de vulnerabilidad, como en el campo sanitario con la covid-19; o la búsqueda de equilibrio entre seguridad y menor coste para el consumidor tendrá como resultado el acortamiento en las cgv. Se establecerán cadenas más cercanas a las casas matrices y al consumidor, generando el “reforzamiento de la regionalización o producción en proximidad” (Fanjul, 2020). El contexto de la pospandemia “apunta una continuidad de las cgv, si bien con una arquitectura distinta que se adapte al nuevo marco” (Gandoy y Díaz-Mora, 2020, p. 9).
Los cambios generados por la covid-19 no suponen la desaparición, pero sí el ajuste de las cgv:
Los análisis empíricos apoyan la persistencia en el tiempo de las cgv, poniendo de manifiesto que los flujos comerciales asociados a las
cgv son más estables que el resto. El adecuado funcionamiento de las cadenas de suministro exige una coordinación y confianza extrema entre los eslabones que la conforman. El producto final depende de que todos y cada uno de los participantes respondan a tiempo, con la calidad y los requerimientos técnicos precisos. La selección adecuada de los proveedores es, por tanto, un elemento esencial y, una vez que se ha encontrado al proveedor más conveniente y se han establecido los lazos de cooperación, son muchas las reticencias a cambiarlo o a ampliar la cartera de proveedores con objeto de reducir el riesgo ante posibles perturbaciones. (Gandoy y Díaz-Mora, 2020, p. 6)
En la pospandemia, los procesos latinoamericanos de integración, que en general han desarrollado escasos encadenamientos productivos, podrían estimular una mayor utilización de las cadenas globales de valor. Así se aprovecha la relocalización de las cgv en áreas cercanas a las casas matrices, para contribuir a la reindustrialización de los mercados subregionales, en respuesta a la recesión motivada por la covid-19.
Josep Borrell de la ue considera que habrá una diversificación de las fuentes de abastecimiento en el sector sanitario, para atender calamidades como las pandemias, con recursos propios y no centralizados en China. Esto permitirá protegerse de la situación de vulnerabilidad ante los proveedores extranjeros; además, la reubicación de actividades cerca de lugares de consumo implicará cadenas de valor más cortas, lo cual coincide en algunos casos con la lucha contra el cambio climático (Borrell, 2020).
Para Enrique Fanjul, del Real Instituto Elcano, el impacto consistirá en una reducción de las inversiones extranjeras, acompañada por “desarrollos tecnológicos como la digitalización, robotización, automatización, inteligencia artificial, impresión en 3D” en el mediano plazo. Estos cambios provocarán “que pierda relevancia el factor trabajo en los procesos productivos” (Fanjul, 2020), con las respectivas consecuencias en los salarios:
Para protegerse de futuras perturbaciones en las cadenas de suministro, las empresas en las economías avanzadas repatriarán producción de regiones de bajo costo a mercados locales más costosos. Pero en vez de favorecer a los trabajadores locales, esta tendencia acelerará la automatización, lo que generará presiones bajistas sobre los salarios y dará más sustento al populismo, el nacionalismo y la xenofobia. (Roubini, 2020b)
A diferencia de la crisis financiera del 2008, cuando el rescate se enfocó en el sistema financiero, ahora hay la oportunidad de reaccionar a las consecuencias de la pandemia con medidas globales orientadas a las personas, en montos que neutralicen la contracción y recesión mundial. La oxfam, por ejemplo, desde comienzos de la covid-19, sugería impuestos solidarios de emergencia, que permitieran la obtención de “la mayor cantidad posible de ingresos gravando beneficios extraordinarios, la riqueza de las personas más ricas, productos financieros de carácter especulativo y actividades que generen un impacto negativo en el medio ambiente” (oxfam, 2020, p. 4). Las estimaciones sobre las cantidades de dinero a obtener eran los siguientes:
Como mínimo serían necesarios 2,5 billones de dólares. La unctad ha solicitado 2,5 billones de dólares para rescatar a las economías de los países en desarrollo. Esta suma podría estar constituida por un billón de dólares en concepto de cancelación de la deuda externa, otro billón de dólares en liquidez adicional movilizada a través de derechos especiales de giro, y 500 000 millones de dólares en ayuda para apoyar los sistemas de salud de los países en desarrollo. oxfam ha instado que la ayuda se destine a duplicar el gasto en salud de los 85 países más pobres del mundo, lo que supondría un coste de 160 000 millones de dólares. Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del fmi, ha afirmado también que los mercados emergentes requerirán un apoyo de 2,5 billones de dólares. Un total de 20 expertos, entre los que destacan cuatro ganadores del premio Nobel, incluyendo a Joseph Stiglitz, Nicholas Stern y siete economistas del Banco Mundial y otros bancos de desarrollo, han escrito a los líderes del G20 para advertirles de los “inimaginables impactos sociales y para la salud” de esta crisis, y han instado a la “movilización de billones de dólares”. (oxfam, 2020, p. 6)