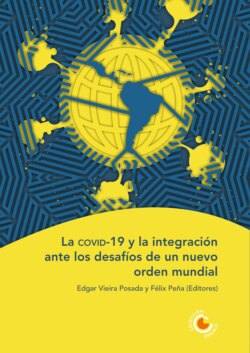Читать книгу La covid-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial - Isabel Clemente Batalla - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Impacto en las políticas de salud pública y de transición energética y ecológica
ОглавлениеExisten varios temas en los cuales la humanidad podrá hacer cambios significativos en la pospandemia, y muchos corren el riesgo de no ser tratados. Sin embargo, dos en particular merecen ser atendidos por los distintos actores de la sociedad para introducir cambios de fondo: la salud pública y la transición energética y ecológica.
En la reciente campaña electoral en los Estados Unidos, el candidato de la izquierda del Partido Demócrata, Bernie Sanders, tuvo entre sus principales propuestas dotar al país de un sistema de atención médica universal, sorprendentemente inexistente en la primera potencia del planeta. Una parte de la opinión pública consideraba que era una propuesta comunista, cuando en realidad corresponde a uno de los pilares principales de un Estado de bienestar. Como afirma Stiglitz (2019), “hasta que el programa Obamacare se promulgó, el país no reconocía el derecho de cada estadounidense a la atención médica, un derecho reconocido prácticamente por todos los países avanzados” (p. 66). Es de esperar que las enormes cifras de muertes alcanzadas por la covid-19 en los Estados Unidos y los efectos trágicos de la pandemia en el mundo lleven a pensar que una de las medidas prioritarias de la pospandemia sería asegurar una atención médica universal. Esta medida puede concretarse mediante la estructuración de redes globales de salud pública y una reforma de la actual oms hacia un Sistema Global de Salud, tal como sostiene Andrés Ortega (2000), investigador del Real Instituto Elcano de España.
Es recomendable examinar los errores cometidos en estos años de proceso globalizador, pues los presupuestos de salud raramente cubrieron las necesidades del personal médico, las inversiones hospitalarias, los ancianatos, el número de camas públicas y las unidades de cuidados intensivos. La prioridad no fue la vida, sino la rentabilidad y la eficiencia de los sistemas privatizados de salud; se proletarizaron los ingresos del cuerpo médico, limitado en su atención a los pacientes para evitar el aumento de los costos. En la pospandemia, la revisión de las políticas públicas de salud es necesaria para frenar la inequidad social, pues los más desprotegidos no tienen acceso por insuficiencia en los recursos públicos, además, están imposibilitados de someterse indefinidamente a medidas de confinamiento porque deben buscar el sustento diario. Por tanto, según Piketty, es importante asegurar una adecuada distribución de la vacuna entre las distintas clases sociales, para no agravar los efectos de la recesión mundial y se consoliden nuevas relaciones sociales basadas en la solidaridad (Alconada Mon, 2020).
Para atender la extensión de los sistemas de salud pública, se necesitará de financiamiento de las instituciones financieras y de medidas de condonación y/o moratoria de la deuda pública de los países, complementadas con reestructuraciones del servicio de la deuda. Por otro lado, los recortes de austeridad no deben socavar los sistemas de salud pública. La integración de sanidad y servicios sociales es clave en el modelo de bienestar futuro. Con el cambio del modelo asistencial pasivo a uno proactivo y preventivo, es vital aprovechar los avances tecnológicos de la biogenética, la nanomedicina y la bioinformática, para prevenir y controlar nuevas pandemias, previsibles en el futuro inmediato.
La capacidad del planeta para afrontar nuevas pandemias debe ser abordada desde ahora, para que se desarrolle de manera multilateral, coordinada y responsable, a fin de no repetir los problemas presentados en el manejo de la covid-19. Al respecto, la recién creada Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación6 señala que dichos problemas resultaron de la falta de cooperación multilateral. Por tanto, el debilitamiento de la actividad multilateral tendrá graves consecuencias para la seguridad sanitaria mundial. Para evitar la próxima epidemia, habrá que ejercer un liderazgo responsable, tener una ciudadanía comprometida, contar con sistemas sólidos y ágiles que garanticen la seguridad sanitaria, y gozar de una inversión constante y una gobernanza mundial sólida en materia de preparación (Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, 2020).
Las epidemias han estado aumentando con mayor frecuencia y corresponden, en gran medida, a enfermedades producidas por transmisiones de agentes patógenos entre animales y humanos. La deforestación ha ejercido una presión tremenda sobre los animales, que son expulsados de sus hábitats naturales, lo cual ha facilitado el encuentro con humanos en ecosistemas desequilibrados. A su vez, los humanos están cada vez más hacinados en los grandes centros urbanos y disponen de facilidades de desplazamiento aéreo masivo, que moviliza los virus a distintos lugares del planeta. La Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación confirma que, junto a la movilidad de la población y la alteración del clima, la destrucción de las pluviselvas tropicales ha hecho posible que virus de animales silvestres se propaguen a los seres humanos (Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, 2020).
Los efectos desastrosos de migraciones causadas por la desertificación de tierras agrícolas, sumados a problemas de aumento de los mares por derretimiento de los polos, han sido igualmente advertidos por los analistas:
En las próximas décadas, las pérdidas de cosechas provocadas por el aumento de temperaturas y la desertificación expulsarán a cientos de millones de personas desde las zonas tropicales cálidas hacia ee. uu., Europa y otras regiones templadas. Y otros estudios recientes advierten sobre la posibilidad de “puntos de inflexión” climáticos, por ejemplo, un derretimiento de grandes placas de hielo en la Antártida o Groenlandia que provoque un aumento repentino y catastrófico del nivel de los mares. (Roubini, 2020a)
El mundo tiene la oportunidad histórica de no continuar en la depredación del planeta y de reorientarse hacia una transición energética y ecológica, adoptando medidas, a corto y mediano plazo, que permitan a la humanidad la convivencia con la Tierra; estabilizando los cambios climáticos; desarrollando recursos naturales limpios y sostenibles, con energías y transportes bajos en carbono; y preservando y conservando las especies. Para lograrlo, se requerirá del trabajo coordinado entre los Estados, los organismos intergubernamentales internacionales, las ong y la sociedad civil, que asegure la reactivación y cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales sobre estas temáticas.
Es fundamental, como plantea el director de la Agencia Internacional de Energía (aie) Fatih Birol, “que los Gobiernos no piensen únicamente en términos de relanzamiento de la economía y se vinculen a la construcción de un mejor futuro” (citado por Garric, Wakim y Mouterde, 2020). Esto implica necesariamente lo energético y lo ecológico, bajo dos alternativas: “[o] nos engañan todavía por varios decenios en un modelo de desarrollo contaminante, ineficaz, carbonizado y no sostenible; [o aprovechan] para acelerar el movimiento hacia una energía y transportes bajos en carbono que aportarán beneficios a largo plazo” (Mountford, citado por Garric et al., 2020).
Afortunadamente, desde mediados del 2020, en algunos lugares del mundo, la pandemia suscitó el estudio de propuestas para enfrentar los problemas del cambio climático en la pospandemia. Así, por ejemplo, en Francia, en junio del 2020, una convención ciudadana le presentó al Gobierno del presidente Macron un listado de 150 proposiciones, entre las cuales estaban: modificar la constitución para garantizar la preservación de la biodiversidad, el medioambiente y la lucha contra el cambio climático; aplicar profundos cambios en el parque automotor para reducir las emisiones e incrementar el uso del tren; limitar los efectos “nefastos” del transporte aéreo en los vuelos internos y la construcción de nuevos aeropuertos; hacer obligatoria la renovación energética global de las construcciones al 2040; limitar grandes superficies comerciales en las afueras de las ciudades; aumentar la longevidad de productos reparables y el reciclaje obligatorio de todos los productos de plástico para el 2023; orientar inversiones hacia proyectos “verdes” y publicitar el impacto del carbono en bienes y servicios; y generalizar los temas medioambientales y de desarrollo durable en la educación. Existen también diversas proposiciones relacionadas con la alimentación: mayor consumo vegetariano y reducción del consumo de carne y de productos lecheros, eliminación de la sobrexplotación pesquera, y la prohibición de pesticidas dañinos del medioambiente para el 2035. Además, se plantea reformar la Organización Mundial del Comercio, para incluir la obligación de considerar los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático en las negociaciones de acuerdos comerciales (Garric y Barroux, 2020).
Los problemas no tratados hasta ahora con la suficiente atención deberían ser asumidos en esta década con mayor responsabilidad. Es el caso del calentamiento global generado por la actividad humana, asunto ratificado por informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, del cual se habla hace más de cuarenta años, con pocos resultados y tardía puesta en práctica de los compromisos del Acuerdo de París de 2015. El grave peligro de desatenderlo es que la recesión económica impacte tan negativamente que, mientras el mundo se recupera de la crisis, no existan fondos para los recursos que implica una transición a una economía descarbonizada, de energías limpias sustitutivas. Habrá que contar también con los precios del petróleo en los mercados mundiales pues, de mantenerse muy bajos, la transición energética se complicaría.
La transición energética no se puede dejar al azar y a la buena voluntad; debe responder a planes de acción concertados a nivel mundial, para todo tipo de proyectos que involucren cambio climático, así como la recuperación de la recesión mundial, las políticas de salud pública e incluso de la convivencia racial. La directora de Políticas Climáticas del Instituto Roosevelt (Estados Unidos), y una de las artífices del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde)7, Rhiana Gunn-Wright, considera que todos estos problemas están interrelacionados:
No es posible comprender el daño real del sector de los combustibles fósiles si no se lo analiza a través del prisma de la justicia racial, la desigualdad económica y la sanidad pública […], los sucesos de 2020 […] subrayan la urgencia de que los distintos movimientos sociales por el clima, la justicia social y la equidad se unan para exigir cambios estructurales desde una perspectiva ambiental. (Temple, 2020)
Lo anterior procura ecologizar la economía a través de un nuevo contrato social entre el Gobierno, las empresas y los ciudadanos. Se debería entonces contar con compromisos a corto, mediano y largo plazo, para no repetir lo acontecido durante la crisis mundial del 2008, pues los esfuerzos de recuperación económica estuvieron acompañados de una fuerte alza del co2, que perjudicó los planes contra la contaminación ambiental. Por eso, en la recuperación económica de sectores como el aéreo y automotor, se sugieren medidas de transición energética más exigentes, aunque será difícil hacer prevalecer este enfoque frente a aquellos que se basan en la recuperación económica, generando enfrentamientos permanentes entre grupos empresariales y grupos ecológicos. Así ocurre con el objetivo de la Comisión Europea de alcanzar la neutralidad de carbono en el continente para el 2050: ha sido rechazado por algunos Gobiernos y grupos empresariales, mientras que grupos políticos, ong y ecologistas lo defienden (Garric et al., 2020).