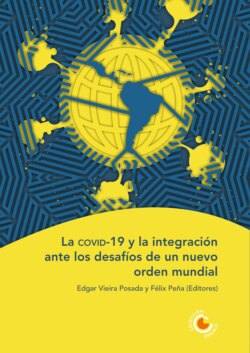Читать книгу La covid-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial - Isabel Clemente Batalla - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La pospandemia y la integración multidimensional en América Latina
ОглавлениеEn la pospandemia, la integración multidimensional será un vector fundamental e indispensable. Servirá para contrarrestar el avance de nacionalismos autárquicos y populistas contrarios a la integración, pues su consolidación dificulta la continuidad de estos procesos. Además, la coyuntura de la pospandemia es adecuada para formas de trabajo más solidario, manejo de objetivos en común, soberanías compartidas sin tanto egoísmo localista, y eso le corresponde a la integración. Según plantea la Cepal (2020a), “es posible que la mejor solución sea una nueva globalización con una gobernanza proclive a la inclusión y la sostenibilidad, pero para participar activamente en esa nueva globalización, América Latina y el Caribe debe integrarse productiva, comercial y socialmente” (p. 20).
Los impactos económicos y sociales negativos, en términos de pérdidas de empleo8 y de aumento de las cifras de pobreza9, demandan en los procesos de integración el desarrollo de programas conjuntos como reacción a la recesión económica, y de agendas de desarrollo y cohesión social ante la crisis generada por la pandemia.
A esto se suma el crecimiento de los niveles de endeudamiento interno y externo, la falta de liderazgo y la pérdida de credibilidad en las instituciones, la disminución de las remesas de migrantes desde el exterior y de las corrientes de turismo, además de la contracción del comercio internacional. Estas son nuevas realidades en la pospandemia que pueden enfrentarse y solucionarse a través de una integración latinoamericana multidimensional, renovada y bien reformulada, de soluciones comunitarias y solidarias.
Así ocurrió en el proceso de integración europeo, con una respuesta comunitaria, mutualizada y consensuada a la recesión económica provocada por la covid-19, que —cabe señalar— no es responsabilidad de ningún país en particular. Después de cuatro días de duras negociaciones presenciales de los 27 Gobiernos del bloque, durante julio del 2020, en Bruselas, se aprobó una ayuda global de 750 000 millones de euros. El 70 % estaba destinado a ser utilizado en solo dos años: 390 000 millones de euros, como subsidio o transferencias directas, no reembolsables por los países beneficiarios, principalmente del sur del continente; y 360 000 millones de euros en préstamos de 27 a 28 años, con una tasa muy baja de interés. A esto se suma la aprobación del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, por un monto mayor de 1000 millones de dólares.
Entre las acciones por destacar, está la financiación del paquete de ayuda global por la pandemia, a través de eurobonos de emisión de deuda de la propia Comisión Europea, usando como aval el presupuesto comunitario. Este se reforzará con impuestos, como el del plástico no reciclable establecido para el 2021, y deberá estudiar nuevos impuestos de tasa numérica digital y de ajuste al carbono en fronteras, aplicable a productos importados cuya huella de carbono no corresponda a los estándares (Stroobants y Malingre, 2020; El País, 2020).
La Unión Europea ha logrado no solo responder a las consecuencias de la pandemia de manera más solidaria, federal e integrada, sino que ha procedido a sentar las bases para una tesorería común, en la cual los países miembros resultan solidarios de una deuda comunitaria. Esta medida contribuirá a avanzar hacia una unión fiscal que profundizará la integración europea en sus compromisos como unión económica. Se vienen más debates de lo acordado en los parlamentos nacionales, en el Parlamento Europeo y en la Comisión, y con esto se abre la posibilidad de profundizar los alcances de la integración europea. Al respecto, el exministro belga y presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señala lo siguiente: “Será responsabilidad de las instituciones europeas y de los Jefes de Estado y de Gobierno convencer. Y yo pienso que es bueno para la democracia que tengamos un debate, en todos los Estados miembro, sobre la Europa que queremos” (Malingre, 2020).
Ahora bien, fue una negociación difícil: los denominados países frugales (Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca), contrarios a entregar unos recursos a un fondo perdido, sin control previo de unos planes de inversión y de reformas, lograron reducir la cifra a 390 000 millones de euros, cuando la solicitada era de 500 000 millones de euros. Además, a cambio de contar con el respaldo de países como Hungría y Polonia, se hicieron algunas concesiones sobre el respeto de las normas de derecho comunitario, aspecto que seguramente será reconsiderado por el Parlamento Europeo.
Las negociaciones contaron con el claro liderazgo, tan necesario en momentos de crisis como la pandemia, de la canciller alemana Angela Merkel, que considera que la negociación fue la prueba más grande del proceso desde su fundación, y del europeísta presidente francés Emmanuel Macron, para quien el resultado fue el logro más importante desde la introducción del euro. Como anota un editorial del diario español El País, “constituye sin lugar a dudas uno de los grandes momentos de la Europa comunitaria. Equiparable, porque viene a refundarla, con otras encrucijadas clave como su propia creación en 1957 y con el lanzamiento de la moneda única en 1998/2000” (El País, 2020).
A esta ayuda global se añaden mecanismos establecidos luego de la crisis financiera mundial de 2008, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (mede), que dispone de sumas importantes para la concesión de créditos, que pueden complementarse con recursos del Banco Europeo de Inversiones (bei). Con esto se demuestra la importancia de contar con instituciones sólidas en los procesos de integración.
Respecto al papel de la integración en la pospandemia, la Cepal (2020a) considera que:
La integración regional está llamada a desempeñar un papel clave en las estrategias de desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Un mercado integrado de 650 millones de habitantes constituiría un importante seguro frente a perturbaciones de oferta o de demanda generadas fuera de la región. (p. 20)
La continuidad y supervivencia de los procesos de integración sería seriamente cuestionada de no lograrse una consolidación de lo multinacional frente a lo nacional; de no captarse el interés y apoyo de las poblaciones hacia la integración, demostrando que las soluciones colaborativas de supranacionalidades compartidas son más beneficiosas; y de no existir un adecuado respaldo y voluntad política por parte de los Gobiernos. Encontrar respuestas urgentes y convincentes es una tarea que deberán adelantar los procesos de integración, tanto en el mundo desarrollado, como en el mundo en vías de desarrollo. Sería recomendable disponer de estructuras mínimas de personal técnico dedicado a pensar en función de las soluciones globales, de juntar y unificar propuestas nacionales y darles una presentación y un sentido comunitario (Vieira, 2019).
Lamentablemente, son pocos los procesos de integración como el de la Unión Europea (ue), en los que existen estas condiciones. Por su disciplina y sentido colectivo, procesos de integración asiáticos como la Asociación Económica de Estados Asiáticos (asean) podrían alcanzarlas. En América Latina, donde ha prevalecido el desmantelamiento de la supranacionalidad —como ha ocurrido con la Comunidad Andina (can)— y la conducción intergubernamental de la integración —como en el Mercosur y la sica—, ojalá se esté a tiempo de profundizar y relanzar procesos de integración con respuestas efectivas, consensuadas y solidarias.
Entre los muchos temas por abordar, están algunos que se han trabajado poco, como el científico y tecnológico, considerando que los avances de las nuevas tecnologías disruptivas son inatajables y tienen fuertes impactos en el futuro de los empleos. Otros temas que deben tratarse de manera prioritaria son las políticas de salud pública y de generación de empleo, como herramientas indispensables para enfrentar el aumento de pobreza ocasionado por la pandemia; el tema de democracia y autoritarismo; o el de las políticas ambientales y las políticas sociales y económicas a armonizar, para salir del estancamiento de la integración latinoamericana en fases de libre comercio y avanzar con mayor profundidad en una integración para un desarrollo compatible con lo medioambiental.
Es pues muy conveniente el relanzamiento de una integración latino-americana con una agenda gradual, pero precisa de diferentes etapas a corto, mediano y largo plazo, para avanzar en una integración multidimensional mediante un plan de acción de la integración latinoamericana en la pospandemia que retome elementos que habían sido dejados de lado en una integración regional aperturista, y se acuerde una mayor participación consensuada de los Estados en una integración latinoamericana basada en políticas del Estado de bienestar. Esto permitiría superar las divisiones ideológicas que se han presentado este siglo entre partidarios de un regionalismo abierto, de articulación al mundo, con base en aspectos económicos y comerciales de la globalización, y los partidarios de un regionalismo posliberal o poshegemónico, que centran la integración en aspectos políticos y sociales, descalificando los demás. De este modo, podría recuperarse la característica central de una efectiva integración: la multidimensionalidad (Vieira, 2020).
Además del fortalecimiento del Estado de bienestar, es recomendable lograr el de la institucionalidad de los procesos latinoamericanos de integración (Vieira, 2019). Sería conveniente hacer una revisión del desempeño y de las posibilidades de atender la pospandemia en materia de integración, de los múltiples organismos encargados de los procesos. Así sería posible proceder con las reformas necesarias, bien sea para su mejoramiento y mayor eficiencia, para su fusión o para contemplar su eventual desaparición, concentrando los costos operativos en aquellos organismos que realmente puedan responder al difícil entorno de la pospandemia. Es incomprensible e inaceptable la falta de respuesta comunitaria a la covid-19 de los procesos de integración, considerando que en Suramérica se había dado un Consejo Suramericano de Salud en la Unasur, y que, en la Comunidad Andina, con medio siglo de existencia y décadas de contar con el Convenio Hipólito Unanue para la salud, se deberían haber definido acciones consensuadas entre los ministros del ramo. El Mercosur, por su parte, está paralizado por las desavenencias ideológicas de sus dirigentes, y solo el sica ha respondido como proceso de integración en Centroamérica.
En la medida en que hubiera voluntad política para reaccionar con un vuelco profundo en las estructuras institucionales existentes, la coyuntura especial creada por la pospandemia permitiría reconsiderar el proyecto adelantado en la década de los noventa para la creación de un organismo de integración continental: la Comunidad Latinoamericana de Naciones (clan). Este proyecto, que no alcanzó resultados en aquel tiempo, cubre los diecinueve países de habla española y portuguesa, con Cuba y República Dominicana como países caribeños, los países continentales, como México, y los países centro-americanos y suramericanos10. Sería más difícil actuar con eficiencia en medio de tantos procesos subregionales de integración (Mercosur, can, sica y Alianza del Pacífico), de organismos de alcance regional (aladi, alba y Prosur, reemplazante de Unasur) y de organismos continentales con funciones adicionales a las de la integración (por ejemplo, la celac)11.
Una acción realizable a corto plazo es definirle compromisos específicos y puntuales a la Asociación Latinoamericana de Integración (aladi). Su permanencia depende de que los Gobiernos decidan llevar a cabo los compromisos que esta ha venido arrastrando sobre convergencia, mandato establecido en el artículo 3.º del tratado constitutivo de 1980 (aladi, 2011; Garnelo, 2011; Vieira, 2020). Se podría contar con un organismo de alcance continental que, en la coyuntura de recesión ocasionada por la covid-19, concentre un accionar unificado, y agrupe a los países centroamericanos y a República Dominicana, pues Cuba y Panamá ya pertenecen a la aladi.
Su actividad se centraría en la convergencia pronta de los diferentes compromisos de los procesos subregionales de integración, y podría intentarse incorporar también con la armonización de políticas sociales y productivas correspondientes a una integración multidimensional, indispensables para la recuperación de los perjuicios de la pandemia. La obtención de estos resultados exige decisión y voluntad política por parte de los Gobiernos latinoamericanos acorde con el problemático contexto existente.
Si se lograra concentrar el manejo de la integración en una aladi ampliada al continente, con mandatos claros a ejecutar, o acordar el establecimiento de la Comunidad Latinoamericana de Naciones (clan) en corto y mediano plazo, sería posible pensar en la desaparición de organismos regionales de integración que no muestren una reacción adecuada para relanzar los compromisos de integración y enfrentar las crisis de la covid-19. Esta acción serviría incluso para disminuir costos y desgastes en acciones dispersas, en momentos de estrecheces económicas de los Gobiernos con motivo de la pandemia.
De no haber acuerdo político para estas medidas de mayor compromiso, se podría buscar al menos concentrar la integración suramericana en un solo proceso que fusione al Mercosur con la Comunidad Andina y/o la Alianza del Pacífico. Centroamérica continuaría con el Sistema de la Integración Centroamericana, que incluye a República Dominicana, y se podría invitar a Cuba a incorporarse, pues los miembros del Caricom poseen un contexto geopolítico muy distinto, en cuanto son excolonias británicas, francesas u holandesas.
Finalmente, ante la existencia de intereses distintos y contradictorios imperantes en América Latina, otra opción sería acudir a propuestas pragmáticas de compromisos de geometría variable, que atendieran esas diferencias, como lo planteaba el entonces director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal, Osvaldo Rosales: “A lo mejor es el momento de buscar pragmáticamente fórmulas de convergencia entre lo que hay, sin abandonar el objetivo integracionista, adoptando fórmulas flexibles, de geometría variable para —en una etapa posterior— generar una fase de agrupación más avanzada” (Rosales, citado por Leiva, 2008, p. 36).
Respecto al tema del proteccionismo, cabe señalar que la continuación de tendencias neoproteccionistas pone en peligro la integración, al tiempo que el autoaislamiento de los dos mayores países latinoamericanos, Brasil y México, podría estar ejerciendo un liderazgo en la integración. El aislacionismo es perjudicial. Lo recomendable es mostrar que la profundización de la integración es una herramienta efectiva para desarrollar el espíritu de solidaridad y alcanzar la recuperación económica y social del continente. Lo peor que podría suceder es regresar a formas de regionalismo cerrado o proteccionista, pues el aislamiento hará más difícil superar los impactos negativos de la pandemia.
En cuanto a las políticas por armonizar, las de calentamiento global y el desarrollo de energías alternativas limpias y sustitutivas de las energías fósiles y contaminantes son un reto para trabajar de manera conjunta, multilateral y solidaria. Con esto se aseguraría la habitabilidad del planeta, y se superaría la condición de productores-exportadores de commodities minero-energéticos y la dependencia excesiva del comercio exterior de algunos países. En este sentido, se debería trabajar en la modificación del relacionamiento tradicional de América Latina como proveedor de materias primas a los mercados internacionales. Al respecto, la Cepal (2020a) considera que “como nunca en los últimos 30 años, hoy está abierto a discusión el modelo dominante de inserción de la región en la economía internacional, basado en la especialización en materias primas, manufacturas de ensamblaje y turismo de sol y playa” (p. 19).
En la pospandemia, el comercio exterior se abre a la posibilidad de hacer un importante desarrollo de las cadenas globales de valor (cvg). En el proceso de globalización iniciado en la década de los noventa, muchas empresas realizaron la deslocalización productiva de bienes y de servicios a través del planeta, pero principalmente las grandes compañías transnacionales. En las nuevas condiciones establecidas por la pandemia, que implican un repliegue territorial hacia lugares más cercanos a los centros de consumo, se presenta la gran oportunidad para que los procesos de integración latinoamericanos, tan retrasados en este asunto, desarrollen cadenas globales de valor y aseguren encadenamientos productivos entre empresas de los países que integran los procesos subregionales y regionales. En particular, es una gran oportunidad para la convergencia de acciones tangibles entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, y en el interior de cada uno de estos procesos subregionales, para asegurar un mayor encadenamiento y tejido empresarial.
En cualquiera de los dos escenarios de la pospandemia, se necesitará actuar como bloque, de manera multilateral. El orden internacional se debe basar en una gobernanza más participativa, que requiere la preservación de un sistema multilateral de comercio internacional (Peña, 2020). Si el mundo evoluciona favorablemente hacia mecanismos comunitarios y solidarios, una América Latina actuando en bloque tendrá mejor acceso y aprovechamiento de las condiciones de ayuda que se establezcan de manera global. Y necesitará actuar unida mucho más y en bloque si se generaliza el “sálvese quien pueda” y el enfrentamiento feroz de un capitalismo salvaje, para reposicionarse en la escena internacional, en la que muy pocos países latinoamericanos tienen condiciones de hacerlo por sí solos.
La pospandemia representa una oportunidad histórica para dar un salto hacia adelante y concretar las metas y objetivos aplazados de la integración de América Latina. Coincidimos con Leiva (2008) en ese sentido:
Alcanzar un sólido proceso de integración no significa solamente avanzar en los esquemas que se han venido aplicando en los últimos decenios, sino significa además aunar la voluntad política de los países para dar un salto adelante y emprender un proceso que comprometa a todos los países de América Latina y el Caribe en torno a un conjunto básico de compromisos que representen beneficios reales y equitativos para todos los países y transformen la integración de la región en un proceso irreversible y en una real palanca para el desarrollo de toda la región y su inserción internacional. (p. 30)
Esta es una oportunidad para avanzar hacia la pertinencia y convergencia de la integración latinoamericana, que ha sido considerada desde el 2017 por un amplio grupo de académicos estudiosos de la integración pertenecientes al Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa (Gridale).