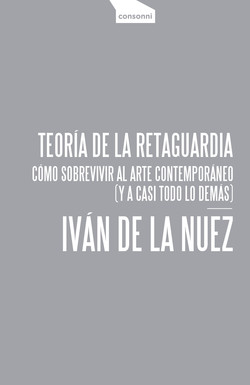Читать книгу Teoría de la retaguardia - Iván de la Nuez - Страница 15
ОглавлениеUNA FRANQUICIA LLAMADA ARTE CONTEMPORÁNEO
Ese espectro sobrevuela con sorna un sistema del arte que se va acomodando, como puede, al apogeo neoliberal surgido de las ruinas del modelo socialdemócrata. Aquel prototipo que lo había configurado con sus instituciones, su financiación pública, su lenguaje, su pacto tácito entre el “tú transgrédeme, pero no mucho” y el “tú cómprame, pero no tanto”.
Poco a poco, el nuevo paradigma va creciendo al ritmo sostenido de las privatizaciones, los reacomodos del prestigio y un vocabulario dedicado, según el caso, a nombrar o maquillar las cosas. Con esa obsesión por las metáforas fabriles, las industrias culturales, las fábricas de creación, el enaltecimiento de los emprendedores. Como si la cadena productiva del capitalismo –desde la fabricación de los productos hasta su empaquetamiento al vacío– pudiera todavía blasonarse de una dimensión subversiva e inexplorada.
Al final, bajo la pátina radical del nuevo glosario, se concilia una semántica más próxima de lo que parece a ese neoliberalismo que se dice criticar. Un neoliberalismo que ha mutado, por cierto, y que hoy no se entiende sin su componenda política con el Estado. Un tipo de capitalismo que ha sustituido la competencia por la lealtad: así en la paz como en la guerra, aquí y en China, en Rusia o Brasil, en los estados bolivarianos de América Latina y bajo los Emiratos Árabes en el Golfo.
Desde esta perspectiva, la nueva época alcanza una magnitud insólita en la que un estalinismo de mercado, impuesto por la derecha, es contestado por un fordismo de Estado abrazado por la izquierda.
Al vértigo de este postfordismo, bajo cuyo dominio sobrevivimos, ya no le basta con la autoexplotación que hoy se resume en el “Hágalo (todo) Usted Mismo”. Ahora, además, esta ha de venir aderezada con el discurso narcisista del “Hable (solo) sobre Usted Mismo”.
Todo ello descansando en la fiebre por las franqui-cias que se abren paso en la cultura contemporánea, donde han llegado para quedarse (y propagarse). A estas alturas, ni el Louvre es exclusivamente un museo, ni la Sorbona una universidad, ni Berstelmann un sello editorial. Son, por encima de todo, marcas globales que –es lo que tiene la cultura– cuentan con la ventaja añadida de disponer de un evangelio propio incorporado.
Pensemos en una ciudad como Barcelona. Y en su apuesta por la implantación, en el mismo puerto, de una franquicia del Hermitage, la pinacoteca rusa que se ha mantenido desde los zares hasta Putin, pasando por la revolución bolchevique, Stalin, dos guerras mundiales o la caída del comunismo. Un museo que ha conocido su expansión a Las Vegas, en tándem con el Guggenheim (un fracaso); o su instalación en Áms-terdam, esta vez sin fusionarse (y con cierto éxito).
Después de la frustrada apuesta por el megacasino Barcelona World como panacea anticrisis, la insistencia en el Hermitage hace evidente el apego de las autoridades por estas franquicias. La perseverancia en un estilo que, más allá de pretextos y eufemismos varios, privilegia la marca sobre el modelo de ciudad.
Aunque rutilante, el asunto no es nuevo. Hace veinte años, el sociólogo norteamericano George Ritzer dio a conocer La macdonalización de la sociedad, libro en el que alertaba sobre la colonización que la famosa cadena de hamburguesas imponía sobre otros campos en la organización social del capitalismo.
Mediante parámetros tales como el cálculo, la predicción, la eficacia o el control –importados desde la cadena de montaje inaugurada por Ford–, Ritzer dejó patente que aquello sobrepasaba a las delicias de la carne molida. Por distintas que fueran las ofertas –con toques mexicanos o asiáticos, doble queso o veggies–, el universo McDonald´s se perpetuaba como una entidad estratégica capaz de estandarizar usos y costumbres de consumo. (No hace falta decir que, como toda franquicia, también recogía religiosamente sus royalties.)
No es que las franquicias acrediten una vida muy larga dentro de la cultura capitalista, pero lo cierto es que sí han conseguido fijar una “tradición” que evoca la base militar o el enclave turístico, el colonialismo o las cruzadas.
No sorprende, entonces, que en un emirato como Abu Dabi –donde casi todo está por hacer– desembarquen el Louvre, la Sorbona o el Guggenheim. Pero sí sorprende que ciudades, o países, con un entramado cultural más complejo que el emirato, se lancen a estas aventuras. Y resulta aún más contradictorio, si cabe, en estos tiempos en los que las instituciones occidentales del arte –en particular las europeas– están seriamente mermadas, tanto por la crisis como por el agotamiento de ese modelo socialdemócrata que referíamos antes.
Teniendo garantizada, desde el mismo puerto, su dosis de cultura estándar, ¿pisarán los clientes de los cruceros los museos de una ciudad? ¿O es que un puerto será distinto a un aeropuerto a la hora de manejarse con una oferta cultural cuya esencia descansa, precisamente, en la neutralidad?
A falta de modelos culturales, se impone la apuesta por las marcas. A falta de políticas, lo dejamos todo en mano de las finanzas. Y a falta de valores contemporáneos, nos aferramos a aquellos que parecen inamovibles (con su sobredosis de cultura “clásica” que garantice las colas a la puerta del museo cuando la taquilla flaquea).
En esas estamos, cuando el Mundo del Arte se indigna, de repente, porque tres de sus miembros no pueden entrar a los Emiratos Árabes Unidos. Las noticias confirman que se les ha negado el visado por sus críticas a las condiciones laborales de los trabajadores que construyen, en Abu Dabi, un complejo museístico sin precedentes.
Uno intuye que esas condiciones no son muy diferen-tes a las que imperan en las construcciones de otros museos, otras universidades, otros hoteles levantados o por levantar en esos paisajes emergentes.
Pero da igual…
La solidaridad de estos artistas que pertenecen al colectivo Gulf Labor –y la que se ha manifestado hacia ellos–, es de agradecer. Como sería de agradecer que ese Mundo del Arte –sus máximos gobernantes e incluso los mínimos– se miraran al espejo, reflexionaran sobre sí mismos y, al filo de tan triste noticia, dejaran de colocar la culpa de todos los males en paisajes lejanos o entidades ajenas. Que reconocieran algo tan simple como que el arte no habita en el castillo de la pureza, ni es inocente ante el proceso de expansión que tiene lugar en la economía global. Y que convendría asumirlo como parte implicada en las infamias de ese modelo al que, por otra parte, no deja de reprobar con el mayor denuedo.
Es cada vez más insostenible participar como vanguardia estética de este apogeo de las franquicias y, al mismo tiempo, colgarse de Sartre para vociferar que el infierno son los otros. (Como si los retiros dorados en los Emiratos fueran exclusivos de futbolistas veteranos.)
El hecho de que tres –o cuatro o cinco o cien– de los nuestros no puedan entrar aquí o allí es lamentable, pero no deja de ser una escaramuza al lado de la verdadera batalla que se esconde. Todavía más: de haber entrado –los tres o cuatro o cinco o cien–, el impacto de esa irrupción seguiría siendo mínimo comparado con los intereses gigantescos que se agitan bajo las nuevas cruzadas estéticas. Ese poder ínfimo es, a fin de cuentas, la proporción que le queda al arte dentro de estos asuntos mayores.
Si la gentrificación de ciudades como Nueva York, Berlín o Barcelona llegó a perpetrarse con cierto disimulo, la que hoy tiene lugar en los territorios emergentes se da a partir de la cruda verdad del dinero del crudo.
Sin ilusión de independencia ni escenografía radical que lo mitigue, a partir de ahora hasta el más acrobático de los comisaros artísticos tendrá muy complicado sostener el equilibrio a base de poner el pie izquierdo en la revuelta social y el pie derecho en las petrocolecciones.
Por este camino, el Mundo del Arte acabará constituyendo, él mismo, un pequeño Emirato en el que se permiten cosas que a otros ambientes les están vedadas, con leyes distintas a las de otros espacios que, incluso, dice representar.
Basta con viajar a cualquier bienal o feria para corroborar que, así como hay una “starquitectura”, hay también un “starte”, si se me permite el término. Y esto viene a demostrarnos que no somos el “pero” del sistema sino una pieza más de su mecanismo. Un display consentido de su cadena de montaje.
Viajamos en la limusina incontaminada de Don DeLillo, en el absurdo crucero de Foster Wallace, con un Hermitage o un Guggenheim esperándonos en el próximo puerto. Somos, en fin, otra franquicia llamada Arte Contemporáneo, desde la cual validamos las prácticas del capitalismo más salvaje mientras sublimamos las teorías del socialismo más cándido.
Cuando se ha trasegado con Blanchot, Jean-François Revel y Toni Negri, o realizado graves proyectos alrededor del capítulo 24 de El Capital –sí, el de la acumulación originaria–, cabría suponer que todo esto es pan comido y que lo escrito aquí no pasaría de ser una obviedad.
Pasa, sin embargo, que no es usual la asimilación de esta verdad. Por ingenuidad o por cinismo, no se sabe qué es peor.
Pasa también que hay una cierta experiencia en la crítica a los demás, y que esto todavía ofrece algún consuelo ideológico.