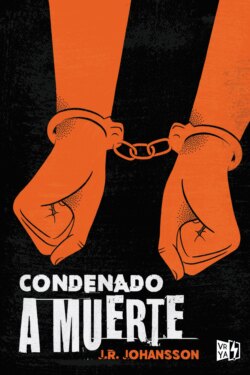Читать книгу Condenado a muerte - J. R. Johansson - Страница 10
5
ОглавлениеLA SALA DE AUDIENCIAS HUELE A SUDOR Y A MIEDO. Los asistentes se mueven, incómodos, en los asientos. No se miran mucho unos a otros, sino que nos miran más que nada a nosotras: nos observan sin ningún disimulo. Me aferro a la mano de mi madre y evito las miradas, pero no puedo dejar de pensar que ojalá pudiéramos lidiar con el día de hoy nosotras solas, sin la compañía de cien desconocidos hostiles.
Por más que odie su actitud, la entiendo perfectamente. Se sienten fascinados y asustados a la vez por mi padre y su familia. En esta pantomima, somos el monstruo del circo. Quizá debería haberme preparado mejor para entretenerlos, pero no es así. En todas las audiencias trato de aparentar máxima normalidad con la esperanza de aburrirlos tanto que acaben olvidándome. Me pongo unas gafas de sol grandes incluso para estar dentro, no llevo pendientes ni accesorios, y el pelo, oscuro y lacio, me lo ato en una coleta baja. Si tuviera ropa que me mimetizara con el banco de madera en el que estoy sentada, probablemente la usaría.
No puedo ni siquiera mirar a las personas al otro lado del pasillo. Los desconocidos nos miran de un modo muy desagradable; los familiares de las víctimas, con un odio total. Me dan pena. De verdad que me encantaría que pudieran encontrar la justicia que creen haber conseguido, pero no aquí. Aquí nunca he visto justicia.
De algún modo, somos parecidos. Nos une un desconocido que cometió unos actos de violencia sin sentido. Pensé que las familias de las víctimas desaparecerían cuando mi padre fue declarado culpable, pero menuda ingenuidad por mi parte... Vienen a todas las audiencias y apelaciones, como nosotras. Nadie, en ninguno de los dos bandos, ha podido seguir adelante.
Nos han dicho que tenemos que permanecer sentadas en silencio, pase lo que pase. Y hemos cumplido con nuestro deber en cada ocasión. Es casi como si nos tuvieran atadas y amordazadas en esta sala. No podemos hacer nada, como siempre. Y el hecho de que nosotras sepamos que es inocente no importa, y nunca importará. Mi padre se presenta para jugar a su juego y adivinar la respuesta a sus preguntas. Todo con la vana esperanza de que la respuesta correcta los convenza de la inocencia que lleva defendiendo los últimos doce años. De que algún día podrá volver a ser libre.
Empiezo a pensar que esa libertad no existe, por lo menos no para nosotros. Tal vez vivamos siempre en este compás de espera.
El señor Masters y Stacia se detienen junto a nosotras de camino al frente de la sala. Stacia era la asistente legal de mi padre. Lo más probable es que no necesite la misma ayuda legal que los demás presos de Polunsky porque él ya es un abogado excelente. Pero Masters y Stacia son los únicos, aparte de nosotras, que creen en su inocencia, y necesitamos toda la ayuda y la positividad que podamos conseguir.
Mi padre dice que, todos estos años, el señor Masters nos ha cuidado cuando él no ha podido. Lo principal para mí es saber que puedo confiar en él, porque yo solo confío en mis padres. Él es la excepción, la única persona con la que puedo contar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier cuestión, sabiendo que no me juzgará ni dudará jamás de mí. Por eso, para mí, es como de la familia, y sabe Dios que no tengo demasiada.
—¿Cómo estáis?
El señor Masters se pone en cuclillas en el pasillo, al final del banco, y nos observa con preocupación. Stacia permanece de pie junto a él, mientras, con las manos nerviosas, alisa el borde del montón de papeles que sostiene.
Mi madre asiente con una expresión de seguridad que no deja lugar a dudas.
—Estamos bien. Gracias, Ben —responde.
Masters me examina y parece que intenta comprobar cuánta verdad hay en lo que ha dicho mi madre. Me encojo ligeramente de hombros porque, en realidad, no tengo ni idea de cómo estamos. Quizá nos lo debería preguntar de nuevo en cuanto termine la audiencia de apelación.
—¿Qué posibilidades tenemos? —le pregunto en voz baja.
Pone la misma expresión de seguridad que mi madre y asiente.
—Creo que tenemos una, que es lo que más importa en este momento.
Stacia extiende una mano y me da un apretón en el hombro.
—Estamos luchando con todas nuestras fuerzas por él. No nos daremos por vencidos —dice.
—Os estamos muy agradecidas por eso —dice mi madre tragando con dificultad.
En ese momento, todos miramos al frente, se ha abierto la puerta por la que traerán a mi padre.
El señor Masters se inclina y le da una palmadita a mi madre, y luego me guiña un ojo. Stacia me ofrece una media sonrisa nerviosa. Ambos se dirigen a la parte delantera de la sala. Sé que están aquí para apoyarnos a mi madre y a mí tanto como a mi padre, y les estoy agradecida. Son las únicas caras amables que nuestra familia ha visto en los tribunales.
Mi padre entra escoltado y se une a su equipo de abogados. Estamos a menos de tres metros, pero no puedo llegar a él, no puedo tocarlo. Suelto la mano de mi madre y, con fuerza, cierro en un puño las mías sobre la falda. No sé por qué me sigue afectando tanto verlo en una sala de audiencias. Debería estar acostumbrada. Es un ejemplo perfecto de cómo hemos vivido durante casi toda mi vida. Mi padre está aquí, frente a mí, pero completamente fuera de mi alcance.
Me ha dicho mil veces que estaría con nosotras si pudiera. Pero su deseo no puede hacer desaparecer el acero y los barrotes que un sistema corrompido ha puesto entre nosotros. Mi esperanza no es capaz de borrar las palabras que pronunció el juez Reamers en otra sala de audiencias cuando yo tenía apenas seis años.
Esas palabras destruyeron mi mundo. Me persiguen en sueños por la noche. Incluso he buscado la grabación en internet para comprobar que no lo recuerdo mal. He visto el momento más de una vez. Y pese a que han pasado muchos años, siempre que me siento en una sala de audiencias esas palabras irrumpen en mi mente sin yo quererlo.
«El jurado declara al acusado, David Andrew Beckett, culpable de tres cargos de homicidio punible con la pena de muerte. De acuerdo con las leyes del estado de Texas, este tribunal establece su castigo: la muerte. Por ello ordena que el sheriff del condado de Harris, Texas, lo remita al director de la Unidad Penitenciaria Polunsky, donde deberá permanecer detenido hasta que se cumpla la sentencia.»
—¿Riley?
Mi madre me aprieta una mano, y yo me vuelvo inmediatamente hacia ella.
—¿Sí?
Observo su cara mientras me pregunto si siente lo mismo que yo cuando estoy en esta sala. Mi madre es muy difícil de leer.
Me dedica una sonrisa dubitativa.
—Si crees que no vas a poder aguantar, papá entenderá que...
—No —respondo en voz más alta de lo que pretendía, y me muerdo la lengua tan fuerte que me sale sangre, pero me obligo a no hacer ninguna mueca de dolor.
La espalda de mi madre se pone rígida, pero no puedo ceder, no en esto. Durante el juicio de mi padre me sacó de la sala de audiencias cada vez que el señor Masters creía que mi presencia no iba a ayudarlo. Desde entonces, me he perdido varias apelaciones cuando no he podido convencer a mi madre de que mi padre me hubiera querido allí. Solo cuando me saqué el carnet de conducir comenzó a ceder y a dejarme decidir si quería venir a las audiencias o no. A pesar de eso, incluso ahora, todavía intenta protegerme para que me entere de la menor cantidad posible de detalles sobre el juicio. Se niega a entender que ya no tengo seis años y que no necesita protegerme, y yo no voy a dejar que me despache en la audiencia de apelación final. Hoy me quedo.
—Por favor, necesito estar aquí —digo.
Se relaja, respira hondo, y luego asiente y me da una palmadita en la rodilla.
Sé que mi madre está preocupada por cómo manejaré la situación si esta apelación no sale bien. Mi padre siempre dice que las cosas buenas llevan tiempo. Al menos en esta audiencia no me siento una completa ignorante. Esta vez, mi padre me ha contado que a una integrante del jurado la convenció un familiar para que votara culpable. Es la pista más prometedora que hemos tenido en mucho tiempo, pero no puedo evitar pensar también que es posible que me hayan engañado.
Mi madre se sienta muy recta, con la barbilla alta. Me gustaría saber qué está pensando. Su última visita a Polunsky fue hace más de tres meses, y me pregunto si tras todo este tiempo habrá perdido la esperanza. Quizá solo trata de hacer que le resulte menos doloroso si las cosas hoy no salen como esperamos. Quizá eso sea lo más inteligente, lo más seguro.
El alguacil nos ordena que nos pongamos en pie cuando entra la jueza Howard. Me quito las gafas de sol y las guardo en el bolso. Quiero ver todo lo que pasa con claridad. La túnica negra de la jueza flota a su alrededor y hace que parezca un presagio de la muerte y no el símbolo de justicia que debería representar. Cuando tomamos asiento, se la ve casi aburrida mientras revuelve el montón de papeles que tiene delante. Sé que no debería enfurecerme tanto, pero es que ella tiene tanto poder y yo tan poco... La odio por eso.
Al fin se fija en mi padre.
—Señor Beckett, he analizado las pruebas que ha presentado ante este tribunal. Y, aunque coincido en que los familiares no deberían aconsejar a los miembros de un jurado sobre qué votar, no creo que en este caso el consejo haya influenciado en la decisión del jurado. Eso significa que las pruebas presentadas son insuficientes para concederle el juicio nuevo que ha solicitado, o cualquier otra suspensión de la sentencia.
La respiración se me corta como si un peso enorme hubiera aterrizado sobre mi pecho. La sala se llena de los murmullos y los movimientos de la multitud que ha venido a ver el espectáculo. Del otro lado del pasillo, la gente celebra la decisión. Sonríen y se abrazan ante la idea de la muerte de mi padre. La ironía me resulta enloquecedora y desgarradora a la vez. Ser acusado de matar a alguien es lo que hizo que terminara aquí en primer lugar. ¿Qué clase de sistema es este? ¿Qué clase de justicia hace pagar el asesinato de mujeres inocentes con el asesinato de un hombre inocente?
La mentalidad del ojo por ojo sigue vivita y coleando aquí, en Texas.
Empiezo a encontrarme mal y desearía que todos se fueran. El corazón me late dolorosamente como si quisiera escapárseme del pecho. La cabeza me da vueltas, e intento que no se me note en la cara lo confundida que estoy. Si mi padre se vuelve para mirarme, no quiero que me vea así.
La jueza Howard se recoloca los rizos grises y luego, frunciendo el ceño, coge uno de los papeles que tiene delante.
—Ha sido condenado por el homicidio de tres mujeres jóvenes, señor Beckett. Y son homicidios particularmente espantosos. Palizas violentas y estrangulación. ¿Es correcto?
—He... he mantenido mi inocencia...
Escucho la voz titubeante de mi padre.
La jueza baja la mirada hacia él y lo interrumpe.
—Responda a la pregunta, por favor.
—Sí, el Estado me condenó por ese crimen, su señoría.
Aunque responde de inmediato, me doy cuenta de que está tratando de disimular una leve tensión en la voz.
—Esos crímenes —lo corrige la jueza, con la mirada endurecida.
—Esos crímenes —repite mi padre.
La jueza devuelve la vista a los papeles.
—Dice aquí que ya ha solicitado su recurso de avocación.
Mi padre carraspea antes de responder, y a mí me duele el alma.
—Así es, su señoría.
—Y estoy segura de que como exabogado usted entiende lo difícil que es que la Corte Suprema acepte revisar su caso.
La jueza Howard entorna los ojos varios segundos hasta que mi padre asiente. Luego deja caer un brazo y el papel en el escritorio con un golpe que indica el final de su rechazo.
—Señor Beckett, no tiene tiempo que perder, así que seré breve. Doy por hecho que su caso no va a estar entre los elegidos para su revisión, de modo que esta ha sido su apelación final, y su ejecución será llevada a cabo en cuatro semanas según lo previsto. Por lo que puedo leer aquí, se le ha realizado un juicio justo. Así que le sugiero que usted y sus seres queridos se vayan preparando.
Mi padre no se mueve ni se inmuta. Ni siquiera sé si está respirando. No puedo dejar de mirarlo sin pestañear, tratando de absorber cómo se ve hoy, ahora mismo, antes de que todo cambie.
Lo van a matar. Van a matar a mi padre. Y no puedo hacer nada para detenerlos. Si estuviéramos en la calle en lugar de en una sala de audiencias, llamaría a la policía. Ahora mismo, no puedo hacer más que contemplarlo todo horrorizada. Siento que a mi alrededor las personas se levantan, pero el mundo cambia y gira, y creo que me estoy cayendo hasta que me doy cuenta de que no soy yo la que se está moviendo.
Mi madre se cae del asiento y se golpea contra el suelo. Tardo tres segundos en poder reaccionar.
—¡Mamá!
Inspira, expira. Me recuerdo que debo respirar mientras le busco el pulso. Mi mundo se ha detenido, no avanzará hasta que sepa si por lo menos me queda un padre.
Entonces siento la vibración ligera pero constante de sus latidos, y un suspiro se me escapa desde lo más hondo de los pulmones. Me inclino bien cerca para abrazarla, y la escucho respirar suavemente en mi oído. El señor Masters se ha acercado. Murmura algo que no entiendo, apoya las manos en mis hombros y me aleja con cuidado.
Solo puedo escuchar mis propios murmullos de miedo. «Sigue aquí. Está bien. Está bien.»
Stacia habla detrás de mí, y me doy cuenta de que está llamando a una ambulancia.
Cuando bajo la vista, veo que tengo sangre en la camisa y advierto que mi madre se ha golpeado la cabeza cuando ha caído. Cojo lo único que llevo en el bolso, la camiseta que uso para entrenar, y se la doy al señor Masters, que la presiona contra la cabeza de mi madre.
Nada tiene sentido. Mi madre nunca muestra debilidad. Nunca falla y nunca se cae. Esto no es real. No puede estar pasando. No después de lo que nos dijo la jueza. Si cierro fuerte los ojos, quizá me despierte de esta pesadilla.
Tengo que despertarme.
Estoy en el suelo con los ojos cerrados. Aferro la mano de mi madre, que está inconsciente, cuando escucho que la jueza levanta la sesión. Los agentes empiezan a llevarse a mi padre.
—¡Esperen! ¡Esperen! Mi esposa se ha caído. ¿Está bien? ¡Amy!
Su voz me llega flotando desde muy lejos y yo abro los ojos, aunque me arden por las lágrimas. Mantengo la cabeza baja para que nadie las vea y parpadeo frenéticamente hasta que las gotas traicioneras se caen y puedo ponerme de nuevo las gafas de sol.
—¡Se pondrá bien, papá! —grito para que me escuche—. ¡Nos estamos ocupando de ella!
Los periodistas nos rodean y empiezan a sacar fotos. No me puedo esconder de ellos. Stacia sale a recibir a los médicos. El señor Masters mantiene la cabeza gacha y finge que las cámaras no están aquí. Yo hago lo mismo, pero ahora que mi padre se ha ido dejo que me gane la voluntad. Por más que lo intento, no puedo evitar que las lágrimas me caigan a mares.
Uno de los alguaciles atraviesa la multitud y se pone en cuclillas junto a mí. Su mirada se posa en mi madre y luego en mí.
—¿Necesitan asistencia médica? —pregunta.
Niego con la cabeza y trato de limpiarme las lágrimas por debajo de las gafas.
—Ya hemos pedido ayuda —le respondo.
Cuando se incorpora, su cara solo refleja desdén, y me doy cuenta de que cree que mi madre está fingiendo. Miro a la multitud que nos rodea, y deseo que el alguacil los aleje a todos, que por lo menos haga eso, pero no se mueve, y por su expresión sé que no lo hará.
Tras todos los sitios en los que he estado durante los últimos once años, en los que se suponía que reinaba la justicia, me sorprendería mucho que hiciera algo. Llegan los médicos y el señor Masters me aparta de un tirón, forzándome a soltar la mano de mi madre mientras me abraza con fuerza y me murmura al oído que todo va a salir bien.
Mi madre siempre se muestra fuerte. Toda mi vida he estado centrada en mi padre, preocupada por él, por eso hacerlo ahora por mi madre me resulta raro. Y eso no está bien.
No me caen más lágrimas, o al menos ya no siento su calor. Por primera vez deseo que el tribunal sea de verdad un circo. Así por lo menos las luces se apagarían, la gente se iría a casa, y yo podría escabullirme en la oscuridad.