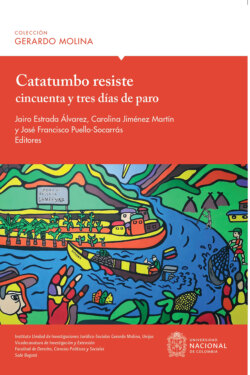Читать книгу Catatumbo resiste cincuenta y tres días de paro - Jairo Hernando Estrada Álvarez - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Conflictividad territorial y conflicto armado
ОглавлениеA fin de aproximarse a la situación de conflictividad presente en el Catatumbo, Carvajal (s. f.) aborda sus dinámicas históricas de configuración territorial. La autora parte del reconocimiento del territorio ancestral del pueblo barí, lugar de una permanente “circulación cultural” de distintas técnicas de subsistencia, de lenguas, de artes y de razas (p. 9). A continuación, analiza varios periodos temporales en la configuración territorial de la región: el primer proceso de colonización del entonces territorio barí (finales del siglo XVI a finales del siglo XVIII), la superposición de colonizaciones determinadas por la Concesión Barco y su consiguiente densificación demográfica, sumada al crecimiento poblacional en la zona derivado de la violencia bipartidista y, por último, un periodo de,
reestructuración inestable de la configuración del territorio, derivada tanto de la bonanza cocalera, como de la expansión del proyecto paramilitar, procesos ambos que derivaron en la conformación de una estructura agraria multimodal informal, la existencia de procesos de minería informal, con profundas implicaciones negativas en materia ambiental, y configurando la existencia paralela de varios modelos de desarrollo, algunas veces contradictorios entre sí. (Carvajal, s. f., p. 8)
Tras realizar este recorrido, la autora concluye:
Desde la Colonia hasta mediados del siglo XX, tanto las transformaciones espaciales, como los procesos de apropiación territorial y poblamiento en el Catatumbo transcurrieron al margen de las directrices del Estado (Cinep, 2016), y fueron dinamizados por lógicas económicas que poco tenían que ver con la integración de la región a las dinámicas nacionales. De ahí que los pobladores abriguen la idea del Estado como una existencia difusa. La ausencia de la maquinaria burocrática estatal en la zona incidió en el hecho de que la construcción de la legalidad y la legitimidad no fuera producto de su presencia efectiva sino de su anclaje en la experiencia propia de los pobladores locales (Aponte, 2012). Y esta situación limitó la posibilidad de que los poderes regionales, apoyados en la economía petrolera, pudieran constituirse como intermediarios de la articulación de la subregión con los mandos regional y nacional, como resultado de su poca injerencia en el proceso de poblamiento local. Así, las únicas vías para el ejercicio de la ciudadanía eran las elecciones y los controles militares (Minga y Progresar, 2008, p. 18)
Posteriormente, Carvajal (s. f.) introduce distintas temporalidades del conflicto armado en la región del Catatumbo a mediados del siglo anterior (“Inserción guerrillera 1970-1981”, “El orden guerrillero y los albores de la incursión paramilitar 1982-1998”, “Escalamiento del conflicto: disputas territoriales y configuración de un clúster cocalero 1999-2006”, y “El proceso de rearme 2006-2016”).
Por su parte, la CCALCP (2012) también se propone describir la historia de las dinámicas de violencia en la región, de manera que ubica sus orígenes en la década de los treinta del siglo XX, cuando el Gobierno, a través de la Concesión Barco, entrega los derechos de explotación sobre el Catatumbo a las empresas petroleras estadounidenses Colombian Petroleum Company o Colpet, y a la South American Gulf Oil Company o Sagoc (CCALCP, 2012, p. 14). Tanto el CCALCP (2012) como Martínez (2012), y Carvajal (s. f.), coinciden en relacionar las dinámicas de explotación de recursos energéticos en el Catatumbo con la conflictividad territorial y la aparición de organizaciones guerrilleras en la zona.
El conflicto presente en la región del Catatumbo lo caracteriza Loingsigh (2008) como resultado de los planes estatales y empresariales en la zona, motivados por la riqueza de recursos tanto naturales como minero-energéticos que promueven desde los sectores poderosos con la intención de instalar un modelo social y económico acorde con el neoliberalismo. El análisis del autor se concentra en la acción estatal y paramilitar a partir de la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la región en 1999, de modo que define la dinámica violenta en dicha región como un conflicto económico decidido a implementar un nuevo modelo de desarrollo en el que la guerra garantiza la explotación de los recursos:
La violencia allí se debe entender como una faceta más de una pugna por los recursos naturales, donde se considera a la población civil como una población sobrante asentada sobre riquezas naturales y como parte de una estrategia militar para derrotar a la insurgencia. (Loingsigh, 2008, p. 22)
El conflicto que vive la región del Catatumbo lo explica Ordóñez (2007) como una disputa por el control del territorio, producto de la importancia económica y geopolítica que reviste dicha zona. El autor, al igual que Loingsigh, se concentra en estudiar el conflicto a partir de la incursión paramilitar en 1999 (el periodo más cruento en cuanto a violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario), hasta el 2007, después de la desmovilización de las AUC, cuando se instaló una violencia basada en la estigmatización hacia la organización social y el campesinado por parte del Estado y su estrategia de seguridad democrática, y de reconversión de los paramilitares a grupos armados como, por ejemplo, las Águilas Negras.
Así, Ordóñez pone como corolario del conflicto en la región la disputa por los recursos, en la medida en que esta violencia es garante de la explotación petrolera, minera y agroindustrial emprendida históricamente en la zona, la cual ha tenido como medios predilectos el despojo y la militarización de la vida:
La militarización en el marco de la seguridad democrática ha beneficiado exclusivamente a los propietarios de cultivos agroindustriales de palma aceitera y de caucho, quienes por el contrario no han sido objeto de abusos por parte de la fuerza pública, también la militarización intenta demostrar la presencia y control estatal del Catatumbo para la puesta en marcha y ejecución de los megaproyectos anteriormente mencionados. (2007, p. 177)
La Ascamcat, en compañía de ACT Alliance, el Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (ECICP) y la Iglesia Presbiteriana de Colombia realizó también, en el 2014, una aproximación al conflicto territorial en la región del Catatumbo en el estudio Catatumbo; un territorio en disputa. Notas aproximatorias al conflicto (2014). En este estudio, los autores se proponen entender el conflicto colombiano de forma multidimensional, contrario –según ellos– al entendimiento convencional, propio de los sectores socioeconómicos y políticos dominantes. Así, conciben el conflicto colombiano (económico, social, político, ambiental, cultural y armado) como consecuencia de políticas económicas generadoras de carencias materiales en la población y fragmentaciones de los tejidos sociales, y de un régimen político excesivamente cerrado. Estos rasgos se reproducen particularmente en los escenarios locales y regionales, por lo que son, a su vez, constitutivos de las conflictividades territoriales en estas escalas.
Los autores comienzan por proporcionar un contexto que analiza la configuración de un Estado burocrático autoritario en Colombia y la implantación de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, pasan luego por su declinación y el tránsito hacia un “Estado permanente de anormalidad territorial” (Ascamcat, 2014). A continuación, los autores enmarcan su objeto de estudio, esto es, el conflicto territorial del Catatumbo, como una disputa en el ejercicio de poder que se realiza a través de la estrategia neoliberal de la desterritorialización y el despojo. Junto con este panorama, el estudio presenta las implicaciones de la propuesta de constitución de una zona de reserva campesina en la producción del espacio social. En un tercer momento, el texto discurre sobre una aproximación a la naturaleza de Ascamcat como sujeto colectivo (la organización en cuanto expresión del movimiento campesino del Catatumbo, las causas y los momentos que han cruzado sus objetivos, su constitución como alternativa de paz y la estigmatización y persecución política que ha sufrido en la región).