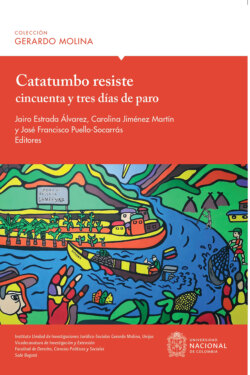Читать книгу Catatumbo resiste cincuenta y tres días de paro - Jairo Hernando Estrada Álvarez - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PERSPECTIVA METODOLÓGICA
ОглавлениеDado que la producción académica existente no da cuenta de las dinámicas de configuración y despliegue de la protesta desde la experiencia del campesinado, Catatumbo resiste 53 días se construye como una apuesta de diálogo de saberes entre la producción académica y la producción (comprensión-explicación-interpretación) que realiza el campesinado catatumbero sobre las causalidades, las dinámicas, las lógicas, las contradicciones y el horizonte político del Paro. Este diálogo se encuentra ligado a la necesidad de acercar el saber académico con el saber que producen las comunidades en sus dinámicas vitales, las cuales dan lugar a las luchas y resistencias en la región. Así, pues, la perspectiva metodológica se decanta del cruzamiento de tres elementos: una perspectiva regional como el punto de partida del análisis, una apuesta epistemológica fundamentada en el diálogo y en el campesinado como productor de pensamiento (saberes teóricos y praxis), y una apuesta política orientada al reconocimiento del campesino como sujeto político.
En primer lugar, el abordaje metodológico que se planteó desde el grupo partió de la necesidad de establecer el acercamiento al territorio y a sus dinámicas, lo cual puso de presente la importancia de la comprensión de lo regional a fin de posibilitar el diálogo. A partir de la obra de Orlando Fals Borda se acotó la concepción de región, desde la cual se analizaron las dinámicas de la movilización social que cristalizaron en el Paro campesino del 2013 en el Catatumbo. La preocupación del autor por lo regional –irrigada en múltiples trabajos académicos e iniciativas políticas orientadas a generar escenarios de justicia social y autonomía regional1–, se convierte en un elemento nodal de nuestro acercamiento a las dinámicas propias de la subregión del Catatumbo.
De entrada, en su magistral Historia doble de la Costa, Fals Borda genera una reflexión en torno a la región y propone un análisis que aborde la complejidad de las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas regionales, enmarcándolas en la formación social en la que se constituyen y despliegan. Así, pues, la región “tiene implicaciones importantes para la práctica política, el frente ideológico y la planeación económica y social” (Fals Borda, 2002a, p. 16B). El lugar preponderante de la región en Colombia pone de presente la necesidad de analizar los escenarios locales y regionales desde una óptica que, sin perder de vista su inserción en una formación socioeconómica, informa sobre las lógicas particulares y específicas (también las contradicciones) de los relacionamientos en un determinado territorio.
En este contexto, Fals Borda plantea la importancia de la dinamicidad y la historicidad como dos elementos que, circunscritos al concepto de formación social, se tornan centrales para analizar lo regional y sus especificidades, pues “no pueden darse en el infinito social. Para que tengan sentido, deben expresarse en lo concreto, esto es, en una totalidad social delimitada por la naturaleza específica de sus articulaciones propias” (p. 17B). Asimismo, estos dos elementos son potentes en la medida en que permiten identificar “la evolución de las instituciones políticas y sociales locales con sus secuencias de continuidad y descontinuidad histórica” (p. 18B).
De este modo, la perspectiva regional se traduce en el abordaje de los territorios en cuanto construcciones sociales dotadas de sentido por quienes les dan vida en sus distintos escenarios relacionales. Esto implica, tal como se efectuó en la Historia doble de la Costa, un ejercicio orientado a la comprensión de la región que debe partir de un diálogo fluido y respetuoso entre quienes investigan desde la academia y quienes, en sus dinámicas vitales, construyen y dotan de sentido lo regional. Antes que asimilar la vida de las poblaciones a los parámetros establecidos técnica o políticamente, es necesario entender que en la construcción territorial existe un complejo despliegue enriquecido de saberes y conocimientos que las comunidades construyen dentro del propio despliegue de su potencia vital.
En este marco, el abordaje de la subregión del Catatumbo desde la convergencia de la dinamicidad y la historicidad nos permitió acercarnos al territorio como una construcción social y política cuyos contornos culturales, sociales y políticos, así como su delimitación geográfica, no se ligan de manera exclusiva a la división político-administrativa colombiana y a su institucionalidad, sino a un conglomerado de relaciones sociales que se han generado en el territorio, en el campesinado y en los pueblos indígenas, con otras colectividades humanas y con la naturaleza. De igual forma, el abordaje particular de la movilización de Ascamcat permitió identificar la perspectiva del campesinado que ha generado los contornos de su propuesta territorial, ya que esta es vital para dar cuenta de la disputa política por el territorio, lo cual ha sido y es un elemento central de la movilización social campesina estudiada.
En segundo lugar, la apuesta epistemológica desplegada en el presente trabajo se manifiesta en dos elementos interconectados y orientados a generar un diálogo de saberes fluido con las comunidades campesinas. Este diálogo, en primer lugar, pretende reconocer al campesinado como sujeto histórico y con una tradición de lucha y resistencia; en segundo, recuperar una perspectiva sentipensante como estrategia que vincula de forma amplia y compleja la razón y la emoción que se involucran en el ejercicio de movilización. Dicho diálogo busca identificar las dinámicas sociales, culturales y políticas del campesinado en su proceso de movilización y en la importancia de la reconstrucción del Paro como un ejercicio de memoria histórica presente.
El primer elemento orientado a la generación del diálogo de saberes se encuentra ligado a la recuperación del “hombre-hicotea” de Fals Borda. Esta figura alegórica que proviene de la mitología caribeña permite ilustrar el ejercicio de las resistencias de las poblaciones ribereñas frente a las múltiples amenazas que las acechan en el marco de su cultura anfibia. Como lo recordaba el maestro Fals Borda, los hombres-hicoteas aguantan, resisten, se adaptan, aman y luchan. Esto es palpable en la expresión de un campesino en torno al hombre hicotea y la importancia del aguante para su vida:
Aguantar no es sufrir. Aquí donde me ves, no me siento amargado ni quejoso. Somos todavía capaces de reír, de gozar, de tirar, de pelear a puños, de responderle a los ricos. Todavía sabemos cómo resistir y escaparnos, como cuando nos vamos a Venezuela, o como cuando invadimos tierras desocupadas para levantar casas y sembrar comida. (Fals Borda, 2002, p. 27A)
Si bien es cierto que el hombre hicotea que plantea Fals Borda está limitado espacialmente a la costa Caribe y a una parte específica de este territorio, es importante resaltar su potencia analítica en términos de la comprensión de las comunidades como portadoras de saberes y conocimientos que se despliegan en sus dinámicas relacionales y remiten a configuraciones de la región y la formación social en que esta tiene lugar. El hombre hicotea es una expresión de la cultura popular de los campesinos que deben luchar por su vida contra “ricos egoístas y gamonales abusivos”, pero se une a una tradición de lucha. Es el hombre hicotea expresión de una tradición de lucha popular que “ayuda a explicar el porqué y el cómo de la resistencia popular y de la supervivencia cultural y física de las clases explotadas, aún ante la larga ofensiva disgregadora y descomponedora de las clases dominantes en los siglos XIX y XX” (Fals Borda, 2002b, p. 52B).
Así, entonces, el hombre hicotea en cuanto expresión de la cultura popular se perfiló como un elemento de vital importancia para dar cuenta de los ejercicios de movilización social de una comunidad campesina que ha estado sitiada por la guerra y por distintos intereses económicos sobre el territorio que amenazan su vida al atacar la construcción territorial que ha tenido lugar en lo que hoy es la subregión del Catatumbo. La potencialidad del hombre hicotea en nuestra investigación se relaciona con la posibilidad de comprender la producción de saberes por parte del campesinado, en el marco de sus dinámicas vitales y de construcción territorial que han combinado el aguante y la resistencia con la creatividad y el amor.
El segundo elemento se encuentra ligado a la perspectiva sentipensante, la cual se deriva del trabajo que Fals Borda realizó con el campesinado ribereño de la costa Caribe colombiana. De entrada, es necesario resaltar que el término no lo plantea, originalmente, Orlando Fals Borda, sino que él lo recupera de un campesino ribereño con el cual dialogó en el proceso investigativo que dio origen a la Historia doble de la Costa. La perspectiva sentipensante, a diferencia del hombre hicotea, plantea una cuestión epistemológica de mucho más amplio espectro, pues pone en tela de juicio la primacía moderna de la razón sobre la emoción, y cuestiona así la perspectiva del ser humano como un animal exclusiva y predominantemente racional, para el cual las emociones son expresiones de debilidad, frivolidad e, incluso, irracionalidad.
Antes que inclinar la balanza hacia uno u otro elemento, se pone de presente que el ser humano no solo siente o piensa, sino que, muy por el contrario, la vida humana –con sus inherentes relacionamientos– remite a la convergencia de la razón y la emoción en una dialéctica sentipensante. Esta perspectiva no es determinista y, muy por el contrario, tiene la amplitud para asumir que la existencia de las formas de pensar y sentir está asociada a las múltiples relaciones y dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas que se entretejen en las distintas sociedades y en territorios particulares.
La potencialidad de este planteamiento llevó a que se recuperara desde perspectivas teóricas e intelectuales que, con distancias entre ellas, asumen la necesidad de abordar las discusiones en torno a la producción del conocimiento desde una perspectiva amplia, la cual dé cuenta de la valía de, por una parte, la convergencia y el entrecruce de lo emocional y lo racional y, por otra, de los distintos actores que, por fuera del ámbito académico, producen saberes y conocimiento en y desde su vida cotidiana. En tal dirección, esta recuperación de la complejidad humana tiene implicaciones epistemológicas de gran calado, pues nos permite identificar saberes y conocimientos que, a la luz de los parámetros modernos occidentales, no serían tales.
Así, la perspectiva sentipensante es potente en la medida en que genera, en palabras de Xochitl Leyva, “la posibilidad de (re)valorar las prácticas de conocimiento de aquellos que ya de por sí viven o han vivido más allá de la racionalidad moderna occidental” (2015, p. 24). En el ejercicio investigativo se puso de presente la necesidad de dialogar con el campesinado, y asumir que sus planteamientos, perspectivas y acciones políticas son fruto de un proceso de construcción social y política en el que entregaron su vida. De esta manera, el territorio se encuentra plagado de reflexiones, pensamientos y emociones de un campesinado que le ha dado vida y se ha involucrado en su defensa.
Ahora bien, en tercer lugar, la perspectiva metodológica se pensó en términos de una apuesta política. El proceso investigativo se orientó hacia el reconocimiento del campesinado como sujeto político, e identificó así las dinámicas prácticas y teóricas ligadas a las dinámicas vitales en su proceso de construcción territorial, con lo cual generó un proceso de indagación en el que convergen “la investigación científica y la acción política para transformar radicalmente la realidad social y económica y construir el poder popular en beneficio de los explotados” (Fals Borda, 1985, p. 125). En consonancia con la perspectiva de diálogo de saberes, se dio lugar a un ejercicio académico situado en el que se abordan las dinámicas de organización y movilización del campesinado en defensa de su territorio y en contra de las dinámicas de desposesión y explotación que han marcado sus vidas.
En este marco, el proceso de investigación no se concibió como un ejercicio de abstracción académica; por el contrario, se asumió como “un paso en la formación de un pensamiento popular del que derivan expresiones prácticas políticas” (p.113). Esta perspectiva da cuenta de la potencialidad de la investigación, pues el reconocimiento de los saberes populares y su diálogo con los académicos permiten identificar repertorios políticos y la configuración de un horizonte político que se desprende de las luchas que se cristalizan en el Paro. Así, entonces, se genera una mirada que privilegia la perspectiva del campesinado como sujeto político que condensa relaciones de retroalimentación entre las prácticas políticas que tienen lugar en la protesta y el horizonte de sentido que las soporta.
En fin, en el proceso de escritura del libro se generó una dinámica de retroalimentación en la que la producción del conocimiento no estuvo signada exclusivamente por las dinámicas y los planteamientos del equipo de investigación, sino que se fundamentó en el trabajo mancomunado y respetuoso con el campesinado. Desde el grupo de investigación se asumió que “el informe final sigue siendo propiedad de la comunidad investigada, la cual tiene el derecho primario a conocer los resultados, discutirlos, digerirlos para sus propósitos y autorizar las publicaciones” (p. 111). Tanto el libro en su conjunto como los distintos resultados del trabajo investigativo se sometieron al examen y la crítica de la organización campesina, a fin de de lograr que lo publicado diera cuenta del diálogo establecido. Las revisiones abarcaban desde cuestiones de estilo o meramente formales hasta las proposiciones conceptuales y los planteamientos generados en torno al Paro, así como las estrategias organizativas del campesinado.