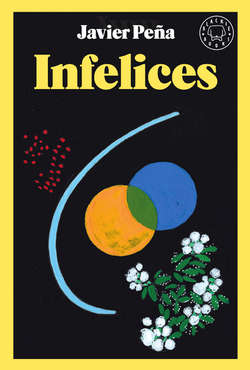Читать книгу Infelices - Javier Peña - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Primera parte del testimonio de un asesor
ОглавлениеA lo largo de mi vida he sido parco en palabras, pero hoy pienso usarlas todas. Hoy escribiré palabras alojadas en mi cabeza que nunca han atravesado mi boca. Hoy hablaré con mi voz tras quince años hablando con la de otros. Dejaré a un lado la máscara y traeré al hombre: he aquí. Traeré ante vosotros al hombre al que llaman Óscar, aunque durante años, por un motivo u otro, me conocieron como Hans, quizá porque asociar mi persona al nombre de un premio les parecía poco pertinente. Una pequeña indisposición me obliga a escribir lo que debía decir de viva voz; nadie en el juzgado lamentará la pérdida, nunca he sido agradable a la vista. Es probable que en el proceso se escuche de mí que soy raro o que carezco de cualquier atisbo de inteligencia emocional: no me preocupa. Durante un tiempo creyeron que era superdotado y no me fue mejor. Siempre he pensado que no es más listo el que más habla: suele ocurrir lo contrario. ¡Y qué aburridos son todos! Me asusta pensar que llegue el día en que pueda aburrir a alguien tanto como ellos me aburren a mí. Espero que hoy no sea ese día. Odio a los verborreicos que se acercan a mí y me saludan y me preguntan a qué me dedico. En el fondo, les importa una mierda lo que hago o dejo de hacer. Lo único que quieren es una excusa para contarte su vida. No es que lo intuya, es que lo he comprobado empíricamente. Lo anoto en la libreta que llevo siempre en el bolsillo de mi trenca gris. En el último año me han interrogado acerca de mi puesto de trabajo un ingeniero de minas, un abogado laboralista, el rector de una universidad privada, un farmacéutico con el negocio en el centro y un funcionario del Grupo A —de entre todas las taxonomías humanas, la más inmodesta—. Yo, la verdad, prefiero pasar por antipático, aunque admito que tal vez «pasar por» no sea la expresión más adecuada, tal vez sencillamente sea antipático. La verbosidad es enemiga del intelecto, y sin embargo en mi entorno los que más hablan coinciden con los de carrera más exitosa, los más valorados por los jefes. Pienso ahora en un bocazas que tenía por compañero, un gracioso que cuando salíamos de cañas intentaba ligar con trucos de magia. Hacía una mierda con un cigarrillo encendido y un pañuelo que las dejaba boquiabiertas. Admito que ignoro dónde estaba la trampa, pero aunque fuera capaz de levitar o teletransportarse seguiría pareciéndome lamentable preparar trucos en casa para impresionar a chicas fáciles de impresionar. A esas cañas, lo confieso, me apuntaba por ella —y no muy a menudo—, por la chica del cáncer, la artífice de este testimonio, aunque entonces estaba convencido de que mis opciones de introducirme en su cuerpo deteriorado eran escasas. Sé que a algunos os ofenderá que la llame así: la chica del cáncer; sé que hay palabras, como cáncer, que os asustan. Si os acobardan las palabras, mejor que abandonéis la lectura de este testimonio, porque hoy pienso usarlas todas. Las palabras acotan, esculpen como el cincel, pocas lo hacen mejor que la chica del cáncer; y yo admito mi extraño culto por las palabras, tan maltratadas, utilizadas en exceso y excesivamente mal. El Prestidigitador —si no os importa, lo llamaré así, el asunto ya es suficientemente desagradable como para dar nombres que no me han requerido— contaba un chiste que he podido oír cientos de veces. Comienza pidiendo perdón, diciendo que es muy malo, aunque en realidad está deseando soltarlo, está convencido de que tiene gracia y, lo que es peor, a él se la hace y se ríe dando palmas cuando lo cuenta. Lo mismo me ocurría en la universidad cuando un amigo me venía con sus relatos —léelos, por favor, sé que no son buenos, pero necesito tu opinión—. ¡Venga ya! Si pensara que eran tan malos para qué iba a torturarme. Me pone enfermo. Mi amigo de la facultad decía que era un recurso retórico, yo lo llamo darse importancia y el Prestidigitador vive de eso. Pero bueno, el chiste en cuestión dice algo así: «Mamá, tengo que confesarte algo: soy un asesino». Y la madre: «Hijo, qué susto, pensaba que ibas a decir asesor». Lamentándolo mucho, no estáis ante un asesino. Si así fuera, este testimonio ganaría en interés, dónde va a parar. Pero no, soy asesor del Gobierno autonómico. Quiero decir: era asesor en el Gobierno autonómico. Aunque admito que cada vez que el otro contaba el chiste sentía un punto de envidia de los asesinos. De un buen asesino, no de un yonqui con el mono y una navaja de mariposa. De un Ted Bundy, un Ed Gein, un Charles Manson. Estaréis conmigo en que hay asesinos que son verdaderos artistas en lo suyo, tipos con un atractivo por encima de lo normal. El otro día leí que hay una tarada de veintipocos que quiere casarse con Manson, lleva años enviándole cartas, y mientras sus compañeras de instituto perseguían a cantantes adolescentes ella gastaba su paga semanal en un autobús a la prisión de Corcoran. No puedo imaginarme a nadie peleándose con sus padres, perdiendo a sus amigos o huyendo de casa para casarse con un asesor. Por otra parte, ¿cómo iban a hacerlo si nadie sabe qué es en realidad un asesor? El concepto en sí es muy vago, agrupa a expertos en protocolo con periodistas y licenciados en Ciencias Políticas; abundan también, es cierto, los familiares del Partido. Que nadie tenga ni idea de qué es un asesor no excluye que se les culpe de la corrupción, el paro o la crisis económica. Seguro que lo habéis oído alguna vez. ¡Por supuesto! El culpable de la crisis es este asesor que hoy escribe un alegato con su voz como antes escribía discursos con la voz de otros. O eso dicen, porque yo me niego a considerar discurso al martilleo compulsivo de ideas banales que me obligaban a repetir una decena de veces por semana y que, como trabajaba en el departamento de Bienestar, variaban en su temática entre el alzhéimer, el síndrome de Down, la parálisis cerebral, la pobreza infantil, la adicción a las drogas o el descenso de la natalidad. El Prestidigitador siempre decía lo mismo: «Con el discurso del alzhéimer no te mates, total no se van a acordar». Lo peor es que tenía razón. La Consejera cuando visitaba a los enfermos llevaba consigo los folios que yo había escrito ¡y se los leía! A los críos con síndrome de Down, a los de la parálisis que apenas se tienen en pie, a los drogadictos que solo piensan en la próxima dosis de metadona. Les leía las plazas que se habían creado para ellos, el porcentaje de crecimiento, el dinero que se había invertido. Era admirable porque lo decía de tal forma que hasta ella misma se convencía de que había salido de su bolsillo; repasaba con ellos equipamientos y reformas, refuerzo del personal y avances tecnológicos, tantos por ciento, número enteros, números con decimales, números primos, números simpáticos, cifras y más cifras, cifras infinitas, la sucesión de Fibonacci. Lo decía arrastrando la erre, porque encima la tía no sabe decir la erre. Tal vez, con suerte, brevemente, antes de la despedida, le dedicase unas palabras a lo bonito que era trabajar para ellos mientras la cuidadora le limpiaba la baba teatralmente a uno de los niños con parálisis. Un día en mitad de un discurso un viejo se cagó del modo más ruidoso y oloroso que se pueda imaginar. Por primera vez en mi vida me atraganté reprimiendo una carcajada, hasta el punto de que un enfermero intentó hacerme la maniobra de Heimlich.