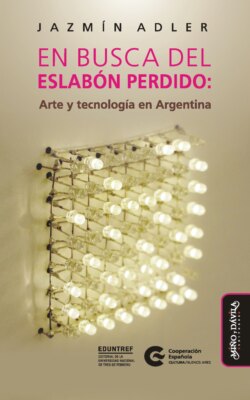Читать книгу En busca del eslabón perdido - Jazmín Adler - Страница 13
3. Perspectivas latinoamericanas sobre la exaltación de la máquina
ОглавлениеComo contrapartida del optimismo tecnológico característico de algunos movimientos de vanguardia europeos, en Latinoamérica surgieron perspectivas que cuestionaron la glorificación de la máquina y plantearon actitudes críticas hacia la transposición neutral de discursos exógenos. Vicente Huidobro, César Vallejo y José Carlos Mariátegui no mostraron una fascinación radical por los avances de la técnica. Sin embargo, sus posturas no se enfrentaron a los cambios tecnológicos “sino a su aceptación ensalzadora y acrítica” (Alonso, 2015: 185). En el artículo “Futurismo y maquinismo”, Huidobro observó que los aportes del futurismo debían ser acompañados por otra clase de sensibilidad que pudiera trascender el frecuente “maquinismo” de la época. El mero hecho de hacer alusión a las tecnologías no suponía necesariamente un gesto innovador: “Los poetas que creen que porque las máquinas son modernas también serán modernos al cantarlas se equivocan absolutamente. Si canto al avión con la estética de Víctor Hugo, seré tan viejo como él; y si canto al amor con una estética nueva, seré nuevo” (Huidobro, 2009 [1925]).
En el terreno de las artes visuales, observamos una dinámica semejante: muchos artistas optaron por elaborar lenguajes artísticos propios, defendiendo la consolidación de una tradición local, aunque en general fusionándolos con elementos proporcionados por las tendencias provenientes del Viejo Mundo. Por ejemplo, el universalismo constructivo, la vanguardia antropofágica y el muralismo mexicano constituyeron propuestas sin precedentes que procuraron colaborar con la construcción identitaria de sus respectivos países, sin excluir el pasado local previo a la conquista. El retrato del indígena, la inclusión de símbolos prehispánicos o la representación del paisaje nativo, todos ellos desprovistos del exotismo de la mirada europea13, fueron combinados con las estéticas y los códigos extranjeros.
A diferencia de la posición crítica que podría atribuirse a los ya mencionados Huidobro, Mariátegui y Vallejo, el estridentismo demostró una fuerte atracción ejercida por la expansión de la máquina, mediante la confluencia de recursos foráneos y lenguajes vernáculos. Éstos se manifestaron tanto en el campo de la literatura como en el de las artes plásticas. Influido por el ultraísmo español, el movimiento estridentista fue fundado en México en 1921 por Manuel Maples Arce, a partir de la redacción del manifiesto titulado “Actual n.1, Hoja de Vanguardia, Comprimida Estridentista del poeta Manuel Maple Arce”. Entre sus integrantes también se encontraban Germán List Arzubide, Germán Cueto, Fermín Revueltas, Luis Quintanilla del Valle, Ramón Alva de la Canal, Leopoldo Méndez y Arqueles Vela. Si bien Porfirio Díaz había apoyado el desarrollo de las tecnologías a través de la construcción de vías férreas, la importación de automóviles y la comercialización de máquinas de escribir, los artistas de su época se mostraban reacios a las novedades de la técnica porque consideraban que los alejaba de los principios y valores estéticos del modernismo decimonónico (Gallo, 2005). Sin embargo, la situación sería alterada hacia la década del veinte, cuando las tecnologías progresivamente difundidas en el contexto mexicano de los años veinte –automóviles, radios, cámaras fotográficas, aviones y máquinas de escribir– fueron modulando el imaginario artístico-tecnológico de toda una generación de escritores y artistas visuales. En este punto, los artistas estridentistas coincidieron con el futurismo italiano:
Es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro Diapasón propagandista, la belleza actualista de las máquinas, de los puentes gímnicos reciamente extendidos sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes trasatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro, anclados horoscópicamente –Ruiz Hidobro– junto a los muelles efervescentes y congestionados, el régimen industrialista de las grandes ciudades palpitantes, las blusas (sic) azules de los obreros explosivos en esta hora emocionante y conmovida (…). (Maples Arce, 1921: párr. 5)
Son claras las resonancias del “Manifiesto del Futurismo”, redactado por Filippo Tommaso Marinetti y publicado en el periódico francés Le Figaro en 1909, texto que fue expresamente citado en el manifiesto estridentista. La belleza de las máquinas que transformaban el paisaje de la ciudad, el humo de las chimeneas fabriles, los nuevos medios de transporte y las construcciones urbanas como puentes colosales comparables con el cuerpo de gimnastas extendidos en el horizonte, son algunas de las imágenes que ya se leían en el escrito del artista italiano:
Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta; cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, cantaremos al vibrante fervor nocturno de los arsenales y los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas; las estaciones glotonas, devoradoras de serpientes humeantes; las fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que saltan los ríos, relampagueantes al sol con un brillo de cuchillos; los vapores aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan a los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta. (Marinetti, 1979 [1909]: 307)
No obstante, la vinculación entre el movimiento europeo y el latinoamericano no fue plenamente directa ni la única que los artistas mexicanos mantuvieron con otras tendencias. Si bien las influencias del futurismo en el estridentismo resultan evidentes en el tono de los manifiestos, el frenesí de la vida moderna y el rechazo hacia el pasado, tampoco es posible afirmar que aquel constituya una versión local de la vanguardia italiana. En efecto, existen declaraciones del propio Maples Arce donde el artista señala las diferencias que distancian a su obra de la producción de Marinetti:
Decir que Marinetti influyó en mí es absurdo. Mi poesía no tiene nada que ver con las tendencias estéticas ni con la poesía misma del futurismo italiano (…). La exaltación de la vida moderna, de las máquinas y del trabajo data de antes. Whitman y Verhaeren sintieron fervor por estas manifestaciones de la civilización de nuestro siglo. El futurismo cantó desde un ángulo externo los objetos mecánicos, yo interpreto desde el interior su canto, su influencia sociológica (…). Creo que las interrelaciones emocionales constituyen uno de los aspectos de mi poesía en aquel tiempo. (Maples Arce, en Mora, 2000: 266)
Independientemente del testimonio de Maples Arce, cuyos esfuerzos por marcar las disimilitudes con el futurismo por momentos eclipsan la claridad de sus argumentos, lo cierto es que concebir las relaciones entre ambos movimientos en clave derivativa omite tanto la compleja trama de relaciones que los estridentistas establecieron con otras corrientes –el ultraísmo español, el unanimismo, el creacionismo–, como los rasgos propios que hicieron a la originalidad de su propuesta. Esta última devino de un contexto particular, signado por la Revolución Mexicana, y recurrió al espíritu provocador gestado en dicha coyuntura para generar una renovación estética, política y social.
En la literatura estridentista, las frases incoherentes y la sintaxis interrumpida evidencian el ritmo agitado de la ciudad, cuya dinámica es traducida a nuevos principios narrativos, en lugar de ser representada de manera mimética (Pardo, 2010). Del mismo modo, las líneas diagonales acentuadas que atraviesan las xilografías Estación de radio de Estridentópolis y Edificio del movimiento estridentista, ambas de Ramón Alva de la Canal, destacan la monumentalidad de las construcciones y logran captar el ímpetu de la urbe. La primera de ellas presenta el proyecto de una estación de radio para Estridentópolis, denominación acuñada para designar a la ciudad de Xalapa, donde los estridentistas se establecieron hacia 1925. El punto de vista bajo de la representación exagera la altura de las torres que rematan el edificio y, en consecuencia, instaura una perspectiva vertiginosa. Los orígenes de la radiodifusión en México se remontan a 1921. Ese año Constantino de Tárnava –ingeniero mexicano formado en los Estados Unidos– creó la primera radiodifusora del país, cuyo slogan sería “La voz de Monterrey desde 1921”. Los estridentistas se vieron cautivados por la radio desde sus comienzos:
Al igual que Marinetti, los estridentistas vieron a la radio como el modelo perfecto para un proyecto artístico radicalmente nuevo: era un medio caracterizado por la habilidad para trascender fronteras, por el poder para transmitir simultáneamente una miríada de programas diferentes y por el potencial para inspirar una “imaginación inalámbrica” capaz de revolucionar a la literatura.14 (Gallo, 2005: 26, trad. propia)
La “imaginación inalámbrica” (imaginazione senza fili), referida por Marinetti en 1914 como TSF (telegrafia senza fili) en Zang Tumb Tuuum, mediante el recurso de las “palabras en libertad”, selló el comienzo de la fascinación literaria por la radio (Gallo, 2005: 121). Poco tiempo después, en 1923, la revista literaria El Universal Ilustrado lanzó la primera estación radial mexicana. En su programa inaugural, Maples Arce leyó TSH (“telegrafía sin hilos”), una obra que no solo remitía a la obra de Marinetti a través del título, sino que también celebraba las posibilidades del medio (Gallo, 2005: 123). Luis Quintanilla fue otro de los artistas interesados en él. Su colección de poemas Radio. Poema inalámbrico en trece mensajes, publicado bajo el seudónimo de Kyn Taniya, es un ejemplo paradigmático del carácter “radiogénico” de la poesía estridentista. Gallo retoma la teoría del crítico francés André Cœuroy, quien en Panorama de la radio (1930) dividió la literatura asociada con la radio en dos categorías: mientras que la estructura y el lenguaje de las obras radiofónicas no son modificadas por el medio, dado que solo abordan a la radio como tema y son transmitidas a través de ella, los trabajos radiogénicos “son escritos para ser emitidos y su estilo, estructura e incluso extensión son configurados por las posibilidades y las limitaciones de la radio”15 (Gallo, 2005: 164, trad. propia). Una obra como la de Kyn Taniya fue escrita para un “oyente inalámbrico” y, junto con otras producciones realizadas por sus contemporáneos, lleva la “huella” de la tecnología que la creó16 (Gallo, 2005: 164, trad. propia). En resumen, la radio permitió ampliar la difusión de las obras estridentistas, a la vez que moduló una literatura diferente cuya instancia de producción atendía a las condiciones de recepción propias del nuevo medio: fueron obras hechas de y para la radio, uno de los emblemas por excelencia de la Modernidad.