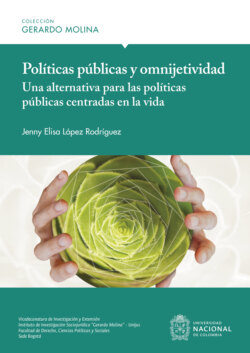Читать книгу Políticas públicas y omnijetividad - Jenny Elisa López Rodríguez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PERSPECTIVA HEGEMÓNICA Y CRÍTICAS
ОглавлениеEl estudio de las políticas públicas surge en los Estados Unidos como el proyecto que intentaba articular conocimiento científico y decisión política. En este sentido, el proyecto planteado por Harold Lasswell en 1951 y 1971 (Lasswell 2000a, 2000b) significaba un esfuerzo de diálogo entre las ciencias desde el reconocimiento de los problemas a los cuales se veía enfrentado el gobierno y que exigían un conocimiento interdisciplinar, así como el establecimiento de diálogo con los políticos frente a criterios de análisis y de decisión que no correspondían necesariamente a la lógica académica.
La propuesta de Lasswell, que se dio en un periodo de consolidación de las ciencias y de las perspectivas positivistas, se percibió en su momento como un proyecto revolucionario en al menos tres aspectos: 1) generación de diálogo entre ciencia y política, 2) consolidación de estudios interdisciplinares para el abordaje de problemas sociales, y finalmente, 3) el establecimiento de estrategias de articulación entre la investigación y su soporte cuantitativo y cualitativo. Lo anterior se lograría, de acuerdo con Lasswell (2000b), en la integración de lo que él llamó el estudio del proceso de la política y que conformarían, de manera conjunta, las ciencias de las políticas. En otras palabras, Lasswell buscaba articular sistemáticamente la ciencia interdisciplinaria y la toma de decisiones democráticas del gobierno de forma tal que los gobiernos tuvieran un mayor conocimiento en la toma de decisiones públicas a partir de la integración de diferentes saberes científicos (Aguilar, 2000):
[…] podemos considerar las ciencias políticas como el conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, de la recopilación de datos y de la producción de interpretaciones relevantes para los problemas de políticas en un periodo determinado. (Lasswell, citado por Aguilar 2000, p. 47)
Sin embargo, tal integración no ha sido posible y las razones explican de manera importante las tendencias de desarrollo que han tenido las políticas públicas como campo de estudio. Se pueden identificar, entonces, dos tendencias en el campo de estudio de las políticas públicas que se pueden vincular a paradigmas epistemológicos concretos: el de la objetividad y el de la subjetividad. Desde el paradigma de la objetividad, el campo de las políticas públicas se asume como un ejercicio eminentemente técnico en una relación de legitimidad fundamentada en tres elementos: la legitimidad de la democracia liberal, la legitimidad ofrecida por el conocimiento científico y la eficiencia ofrecida por las estructuras de mercado competitivo. En cuanto al paradigma de la subjetividad, los procesos de política pública se asumen como procesos sociopolíticos, donde la legitimidad se deriva de la dinámica social y política en la que se inscriben los procesos de las mismas y donde estos se constituyen en escenarios de la contienda política que evidencia las asimetrías de poder, la perspectiva relativa de la realidad y, por tanto, la relatividad de las acciones públicas con el fin de transformar las condiciones sociales. No obstante, en ambas perspectivas predomina una mirada de las políticas públicas como instrumento de intervención pública que traducen un orden hegemónico que ellas mismas no pueden transformar.
A pesar de la prevalencia de ambas tendencias, es claro que la primera, es decir, la objetividad, tiene primacía tanto en el campo académico como en el institucional debido a su funcionalidad con el orden propio de una democracia liberal de mercado y se concreta en el establecimiento del criterio de eficiencia como eje articulador de la decisión en el análisis de las políticas públicas. Lo anterior también explica cómo los estudios de políticas públicas han tenido un mayor desarrollo en los ámbitos de ingenieros y economistas, quienes han centrado sus preocupaciones en plantear modelos que otorgan fuerza científica a la toma de decisiones políticas y que se entienden como modelos científicos en la medida en que atienden lógicas de la objetividad.
Al tener en cuenta lo precedente, se presenta en este capítulo un mapa de los enfoques desarrollados en el campo de las políticas públicas y que se diferencian a partir del paradigma epistemológico. Es importante señalar que esta distinción se puede entender burda si se asume la distinción como la definición de límites de conjuntos mutuamente excluyentes; sin embargo, esta distinción reconoce la imposibilidad de hacerlo al tener en cuenta que los desarrollos académicos se alimentan de diferentes tradiciones académicas. Además, para efectos del análisis, la distinción aquí propuesta es pertinente para evidenciar las concepciones base que subyacen tras los diferentes enfoques y que tienen una correspondencia tanto con las apuestas metodológicas como con las lógicas normativas de la intervención de la acción pública a través de las políticas públicas.
Las concepciones base están relacionadas al menos con las siguientes categorías:
Referentes de la condición humana.
Concepción de la realidad en términos de la relación triádica orden/desorden/nuevo orden.
Concepción de la realidad en términos de la relación todo/parte.
Concepción de la realidad en términos de la relación tiempo y espacio.
Lógicas de procesos: órdenes de causalidad, reversibilidad/irreversibilidad de procesos.
Criterios de cientificidad.
Estas concepciones permiten identificar las características y, por tanto, las diferencias en las posturas derivadas de los paradigmas de objetividad y subjetividad que se desarrollarán a continuación.
El paradigma de la objetividad, por su lado, establece en la relación sujeto/objeto donde el sujeto cognoscente es el ser humano y el objeto de conocimiento es la realidad, la cual se constituye en la base de la construcción de la ciencia clásica moderna que fundamenta su cientificidad en el método como medio de conocimiento científico y como garante de la separación entre sujeto y objeto y evita la contaminación del segundo por el primero. De acuerdo con lo anterior, se entiende que el conocimiento científico es neutral, que sus conclusiones están libres de consideraciones de orden filosófico, ético o místico. Adicionalmente, el método –cuya base estratégico-metodológica es el análisis, es decir, el conocer por las partes– define el conocimiento disciplinar como evidencia de rigurosidad científica.
Este sujeto absoluto es un sujeto independiente en la relación de conocimiento y puede conocer por su condición de ser racional. Esta característica se va a entender en la Modernidad de manera reducida, en la medida en que el ser humano se asume como un ser racional, esto es, como el ser vivo que tiene la capacidad de ajustar fines y medios. La racionalidad instrumental como determinante de la condición humana va a proveer, para el campo de las políticas públicas, el sustento de parte importante y, más precisamente, mayoritaria de los estudios de la política pública desde el paradigma de la objetividad, ya que estos se sustentan en el modelo de elección racional como base de la comprensión del comportamiento individual y social. Ahora bien, la racionalidad instrumental no solo se define en función del ajuste de medios y fines, sino en una forma específica de relacionarlos, y se refiere a aquella que busca minimizar los costos y maximizar los beneficios. Por tanto, el cálculo racional, como mecanismo que opera el proceso de toma de decisiones, tiene una forma particular de contrastar medios y de establecer la relación entre fines y medios. Lo anterior es importante tenerlo en cuenta porque gran parte de las reformulaciones del modelo de elección racional plantean una comprensión más compleja de los fines, lo cual genera una variación en la perspectiva de los enfoques de políticas públicas, pero no transforman en nada el mecanismo de decisión (calculo racional) y, dado este motivo, continúan alimentando perspectivas hegemónicas de los procesos de políticas públicas, como se verá más adelante.
La concepción que subyace tras el paradigma de la objetividad es la existencia de un universo ordenado y es el paraíso de la perspectiva mecanicista que hace consistente dos pretensiones: por un lado, la identificación de las lógicas de los procesos que se explican a partir de la comprensión de los mismos como regidos por una causalidad lineal, esto es, como manifestación de la ley de la acción y reacción y, segundo, la pretensión de predictibilidad. Desde la pretensión de identificación de la lógica de causalidad lineal es posible explicar la realidad y, desde la segunda, reducir la incertidumbre que se manifiesta en el campo de la intervención con el desarrollo de instrumentos para controlar el futuro. En este sentido, los procesos de planeación y los procesos de formulación de políticas públicas se constituyen en instrumentos para controlar el futuro, mientras que se ajustan, con su perspectiva lineal de tiempo, a un pasado que está atrás y que explica el presente y a un presente desde el cual se vislumbra adelante un futuro.
Por otra parte, el universo ordenado está compuesto por partes cuya sumatoria constituye el todo. Esta mirada del universo soporta la estrategia metodológica más importante del paradigma de la objetividad, es decir, el análisis, el cual valida la organización disciplinar del conocimiento existente, esto es, que se produce conocimiento en el seno de las disciplinas que se construyen alrededor de la identificación y la delimitación de sus objetos de estudio. Desde los campos disciplinares se aporta a la sumatoria de conocimiento de la realidad. De esto deducimos que, necesariamente, la organización del conocimiento sustentado en la división y en la especialización son otra expresión de la lógica de la Modernidad.
Entre tanto, el paradigma de la subjetividad se sustenta en la relación epistemológica sujeto/sujeto-objeto de conocimiento, donde el sujeto cognoscente es el ser humano y el objeto de conocimiento es la realidad, la cual no está separada del sujeto y produce la transformación del sujeto en el proceso de conocimiento. Esto significa que el proceso de conocimiento siempre está mediado por el sujeto cognoscente, por lo que las predicciones sobre la realidad siempre tendrán que estar referidas a la perspectiva desde el sujeto que conoce y quien ya ha sido transformado por la realidad. En dicho escenario, el conocimiento siempre será un conocimiento parcial y un conocimiento que se construye en la relación indisoluble entre sujeto y objeto.
En este marco se asume que el conocimiento científico no puede ser neutral, ya sea desde lógicas del individualismo metodológico o del colectivismo metodológico. En ese sentido, el conocimiento se entiende como la realidad y como una construcción social que, de manera significativa, va a estar mediado por el lenguaje, como se va a reconocer desde diferentes tradiciones científicas y filosóficas hacia los años setenta y que, además, no tiene la pretensión de totalidad.
Dentro de esta perspectiva, las explicaciones están mediadas por el contexto espaciotemporal, es decir, el tiempo y espacio como unidad que constituye y configura la realidad que busca conocerse y, por tanto, no puede existir un sujeto separado de la experiencia. Sin embargo, el proceso de conocimiento de esta realidad está mediada por la razón moderna.
El paradigma de la subjetividad, de igual forma, asume la existencia de un universo ordenado que, a diferencia del paradigma de la objetividad, encuentra en la tríada orden/desorden/nuevo orden parte de la explicación de su dinámica interna. Un elemento transformador en la comprensión del universo se va a dar desde el plano físico, desde las perspectivas de las que da cuenta la física relativa y, por otro lado, la dialéctica. A partir de estas perspectivas, se conciben varios elementos que van a dar cuenta de un universo dinámico, en el cual la causalidad de orden lineal no es suficiente porque se identifican lógicas circulares que evidencian, para la ciencia, la existencia de las relaciones causa-efecto, donde el efecto se convierte en causa y da origen a diferentes lecturas de los procesos. Esto último, de manera especial, no ha podido ser repensado de manera sistemática en el campo de análisis de las políticas públicas donde predominan análisis.
Con lo expuesto anteriormente, podemos decir que el paradigma de la subjetividad da un salto importante en la comprensión de los procesos, puesto que se considera que el conocimiento, como universo ordenado, se puede comprender a través del establecimiento de una relación todo/parte, según la cual el todo es más que la suma de las partes, ya que este tiene propiedades emergentes que solo pueden ser identificadas y explicadas en el vínculo entre la parte y el todo. De esta forma, se dan tendencias que fijan su mirada a partir de elementos estructurantes del todo, como el sistema, la estructura y la relación social de producción y se vinculan como referentes espaciotemporales concretos. Dentro de las tradiciones científicas propias de este posicionamiento epistemológico, están el historicismo, la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica y el pragmatismo desde el individualismo metodológico.
A continuación, se presentan los principales enfoques de políticas públicas desde el paradigma de la objetividad y de la subjetividad. Se resalta que lo que construye la diferenciación va a ser la relación epistemológica fundamental sujeto cognoscente y objeto de conocimiento. En cada uno de los enfoques que se analizan se destacan las características generales que dan cuenta de la identidad frente al paradigma y, finalmente, se establece un balance entre los enfoques para acentuar sus diferencias y aportes en la comprensión de procesos de políticas públicas. También se pone en evidencia que, a pesar de sus diferencias, comparten elementos que alimentan las perspectivas hegemónicas y contrahegemónicas frente a las políticas públicas y que, en especial estas últimas, las contrahegemónicas, no son suficientes para proponer alternativas de análisis de intervención que potencien el aquí y el ahora en clave emancipatoria.
Paradigma de la objetividad y enfoques de políticas públicas
En el marco del paradigma de la objetividad, las tradiciones científicas de mayor peso han sido las perspectivas positivista y pospositivista, en las que ha predominado la consideración de la racionalidad instrumental como característica determinante de la condición humana, así como la afirmación de la neutralidad de la ciencia, la existencia del conocimiento objetivo, el conocimiento disciplinar como evidencia de rigurosidad científica y la modelación matemática como expresión del conocimiento científico (este último aspecto es clave para explicar el dominio del análisis económico en el campo de las políticas públicas).
Dentro de esta perspectiva, el análisis de políticas públicas se asume como un campo eminentemente técnico que fundamenta su legitimidad en tres elementos: primero, la legitimidad de la democracia liberal, la legitimidad ofrecida por el conocimiento científico y la eficiencia; segundo, la expresión de la racionalidad instrumental; tercero, el logro derivado de la división del trabajo y la estructura de la competencia.
Desde el paradigma de la objetividad, se identifican al menos tres tipos de enfoques: el primero es el de los fuertemente racionalistas quienes tienen de base argumentativa el modelo de elección racional. El segundo será de aquellos que, siendo racionalistas, amplían el análisis e integran la perspectiva política del proceso. Finalmente, el tercer enfoque es el de aquellos que, aunque intentan cuestionar el modelo de elección racional como base explicativa del comportamiento humano, su andamiaje epistemológico sigue anclado a la perspectiva objetivista.
Enfoques fuertemente racionalistas
Los enfoques fuertemente racionalistas parten del modelo de elección racional como fuente explicativa para modelar la decisión y el comportamiento humano en la lógica individual y colectiva. El comportamiento colectivo se entiende, en algunos casos, como el resultado de la sumatoria de los comportamientos individuales y, en otros casos, a partir de un salto metodológico que, sin mayor argumentación, asume la equivalencia para el análisis entre un actor colectivo y un actor individual. El modelo de elección racional, como lo plantea Tsebelis (1991, pp. 24-31), tiene su fuerza en la capacidad de predictibilidad más que en su existencia en la vida real. La capacidad de predictibilidad depende del cumplimiento de una serie de requisitos que los han clasificado entre débiles y fuertes. Los requisitos débiles, por un lado, aseguran la consistencia interna del modelo y se refieren a la correspondencia entre creencias y preferencias de los individuos. Los requisitos fuertes, por otra parte, describen las condiciones que aseguran la consistencia externa, esto es, la correspondencia entre preferencias y frecuencias objetivas. Gracias a lo anterior, varios científicos sociales consideran que el enfoque de elección racional se constituye en el más fuerte, para el desarrollo de las ciencias sociales en la medida en que permite a través, por ejemplo, de la teoría de juegos, modelar el comportamiento humano. Dentro de los enfoques fuertemente racionalistas se analizan, a continuación, los siguientes (véase la tabla 1):
Enfoques neoclásicos.
Enfoques neoinstitucionalistas.
Enfoques sistémicos.
Enfoque de políticas públicas basadas en evidencia.
TABLA 1. Características de enfoques fuertemente racionalistas
| Enfoque | Concepción políticas públicas | Objetos de análisis | Métodos |
| Neoclásico | Instrumento mediante el cual el Estado ofrece bienes y servicios para responder a demandas de la sociedad | Fallas de Estado y fallas de mercado | Cuantitativos |
| Neoinstitucional | Las instituciones son determinantes para comprender los marcos de decisión y el diseño de las políticas | Instituciones formales e informales | Mixtos |
| Sistémico | Son respuestas (outputs) del sistema a las demandas de la sociedad (outputs) | Inputs, outputs, flujos de información | Mixtos |
| Políticas públicas basadas en evidencia | El diseño de políticas públicas debe basarse en la evidencia científica | Relaciones de causalidad, evidencias, impactos | Cuantitativos |
Fuente: elaboración propia.
Enfoques neoclásicos
En los enfoques neoclásicos, se considera que las políticas públicas son instrumentos a través de los cuales el Estado ofrece bienes y servicios para responder a las demandas de la sociedad; su análisis se centra en la relación de costos entre las fallas del Estado y las fallas del mercado. Dentro de esta perspectiva, tanto la institución del mercado como la institución del Estado asignan bienes y servicios bajo mecanismos diferenciados. El Estado, bajo la lógica política que algunos denominan precios políticos y, el mercado, bajo el mecanismo de la competencia, el cual es considerado el más eficiente en la asignación de bienes y servicios.
Derivado de esto último, ante la ausencia de un mercado de compentencia perfecta, el mercado competitivo se convierte en la mejor opción como mecanismo de asignación de recursos (Wiemar y Vining, 2011). Lo que tiene implicaciones concretas en el diseño y estructuración de las políticas públicas que estarán orientados a dos programas de intervención íntimamente ligados. Por un lado, la participación directa de los privados en los procesos de política pública a través de mecanismos de privatización, tercerización, concesión, entre otros y, por el otro, a través de diseños institucionales que reproduzcan la lógica de la competencia.
Así como el mercado opera en la asignación de bienes y servicios, la perspectiva neoclásica, en el campo de las políticas públicas, considera que la democracia liberal permite identificar, a través de la competencia entre las alternativas políticas, las preferencias colectivas, lo que afecta en menor medida los valores de libertad e igualdad. Sin embargo, consideran que la competencia en el marco de la democracia tiene igualmente fallas a las que se les denomina fallas de Estado.
Las fallas consideradas como fallas de Estado se agrupan en tres grandes conjuntos claramente interrelacionados desde la perspectiva del sistema y del régimen político. El primero se relaciona con la democracia vista como un mecanismo de elección social. El segundo grupo de fallas se refieren a su estructura organizativa denominadas como disfuncionalidades burocráticas. Finalmente, el tercer grupo lo constituyen las fallas relacionadas con el cumplimiento del mandato y del control.
Las fallas del Estado relacionadas con la democracia se presentan tanto en su versión de democracia directa como en la democracia representativa. Algunas de estas fallas se relacionan con los sistemas de votación, tal como lo señala Arrow (1989), para quien existe una imposibilidad de contar con una regla de decisión que sea consistente y, a su vez, totalmente democrática. Por otro lado, están las fallas derivadas de la estructura de los órdenes de votación que dan origen a los resultados descritos entre otros, en la paradoja de Condorcet, donde el orden de la votación da como resultado la elección de la opción menos preferida o los derivados del voto no sincero o voto estratégico (Ovejero, 2002).
En el caso de la democracia representativa, el dilema de la democracia liberal está constituida por la pregunta frente al tipo de relación entre representantes y representados. Así, por un lado, algunos consideran que los representantes deben responder a los representados en función de los intereses particulares por los que fueron elegidos y, por otro lado, los que consideran que los representantes deben acogerse, en primera instancia, a la representación del interés general, lo que implica un alejamiento de sus representados en la medida en que se debe superponer el interés general a los intereses particulares. Además de lo anterior, se señalan los problemas de representación desde la perspectiva del territorio que comprenden las diferencias en la representación propias de la existencia, ya sea desde grandes concentraciones o desde una amplia dispersión territorial, así como los problemas de representación debido, por ejemplo, a la existencia de grupos sociales en contextos de fuertes inequidades sociopolíticas y económicas.
El segundo conjunto de fallas están relacionadas con las llamadas disfuncionalidades burocráticas o los problemas del Estado derivados de su estructura institucional y organizativa basada en la centralización del poder, así como la autoridad legal racional, la rígida estructura jerárquica, la regulación del conflicto vía el conducto regular, la comunicación escrita, la estabilidad laboral como base de la especialización, entre otras que dan origen a la lentitud y altos costos en la toma de decisiones, la baja capacidad de adaptación, el usufructo del cargo (creación del nido de Perrow, 1990), la excesiva reglamentación, entre otros, que, finalmente, derivan concretamente en ineficiencia en la asignación y utilización de recursos.
El tercer grupo de fallas se relacionan con la corrupción y las fallas de control. La corrupción, fenómeno que tendría una relevancia en términos discursivos y de acción política a finales de los ochenta, se lee dentro de esta perspectiva como costos de transacción. La corrupción, entonces, es una falla de Estado que se concreta en los buscadores de renta, en el riesgo moral y en las fallas de la regulación formal e informal que permiten el abuso del mandato. En ese sentido, la perspectiva economicista plantea que la corrupción es un asunto de responsabilidad únicamente del Estado, ya que el Estado es, en sí mismo, ineficaz en la asignación de bienes y servicios y que, si en algo ha de influir en el mercado, es en el momento en que el Estado intenta regularlo.
No obstante, la comprensión de la corrupción se ha transformado de manera importante en la última década, cuando cada vez más se evidencia y se afirma que la corrupción no es una falla exclusiva del Estado, sino que también afecta las lógicas del mercado (López, 2015), lo cual es clave para explicar las decisiones de los privados soporte a la afirmación de la imposibilidad de la autorregulación de los actores privados en función de los mensajes del mercado (Stiglitz, 2010). Las fallas de control están íntimamente relacionadas con la corrupción y comprenden tanto los costos del control del mandato y de la sanción, como de los costos de información necesarios para hacerlos efectivos.
Como lo señalan Weimar y Vining (2011), no existe una teoría tan fuerte sobre fallas de Estado como la de fallas del mercado. Las fallas de Estado se han ido consolidando ante la necesidad de explicar el giro hacia el mercado y, especialmente, hacia el mecanismo de competencia como base del diseño institucional.
Las fallas del mercado, entonces, se han estructurado en función del modelo de competencia perfecta. Esto significa que las fallas, en algunos de los supuestos del modelo, se constituyen en las fallas del mercado. Es así como se tiene, en primera instancia, las fallas en la información derivadas de la imposibilidad de contar con información simétrica y completa (información perfecta), así como las fallas de la una posición privilegiada en el mercado (monopolio, monopsonio, oligopolio, oligopsonio), las externalidades como imposibilidad de concentrar en el precio los efectos de la actividad económica, y los bienes públicos cuyo carácter de no exclusión impiden que sean transados de manera eficiente en las lógicas del mercado. Frente a estas fallas, la perspectiva neoclásica considera que el papel central de la economía es el desarrollo de políticas regulatorias, al entenderlas como las políticas orientadas a generar las condiciones para la operación y expansión de mercados competitivos.
Al tener en cuenta lo anterior, desde la perspectiva neoclásica, la pregunta fundamental del análisis de políticas públicas está articulada a la valoración de los costos de las fallas del Estado y del mercado y la tendencia a que la respuesta dé prioridad al mercado o a los mecanismos del mercado. Dentro de esta mirada, se plantea, después de casi tres décadas de participación del tercer sector en los procesos de políticas públicas, ampliar el análisis de costos de las fallas del Estado y del mercado a las fallas del tercer sector. Esto con el propósito de determinar si es posible, dentro de la lógica liberal, ampliar nuevamente el campo de acción del Estado, producto de las fallas del mercado, o bien, reducirla al producto de las fallas del Estado (Kleiman y Tels, 2006), o, como claramente se puede derivar del supuesto inicial, prevalece el mecanismo de competencia. Cualquier tipo de controversia, en tanto se consideren asuntos públicos, pueden ser resueltos por medio de mecanismos de competencia en ámbitos del mercado o por su simulación a través de la creación de mercados institucionales, de procesos de descentralización, de asignaciones de recursos derivadas de estructuras de costos de gestión en escenarios de competencia, o de promover procesos de participación con estructuras de incentivos que promuevan la competencia.
Así, al ser analizados y contrastados los costos de las fallas de Estado, las fallas del mercado y, eventualmente, las fallas del tercer sector, el análisis de políticas públicas se limita a la aplicación de modelos que permitan cuantificar y monetizar las eventuales acciones del Estado, ya sea de forma directa o a través de terceros.
Enfoques neoinstitucionalistas
Los planteamientos de Herbert Simon (1970), Douglas North (1993) y John Nash (1996) allanaron el camino para dar un salto importante en la comprensión de los procesos de decisión individual y colectiva al ser concebidas las instituciones en escenarios determinados y no en escenarios vacíos, como hasta el momento se habían concebido los procesos decisorios. De esta forma, las instituciones, entendidas como conjuntos de normas formales e informales que regulan los ámbitos de la vida humana, entran a jugar un papel importante en la determinación de las motivaciones humanas, así como en el establecimiento y delimitación de universos de decisión de los individuos y de las organizaciones, en el diseño de normas de interacción y como eje importante en el cambio de dinámica y en el establecimiento de relaciones recíprocas entre organizaciones, individuos e instituciones.
Los planteamientos de Simon (1970) señalan la imposibilidad de la existencia de una racionalidad total debido a que la presencia de las limitaciones de orden cognitivo y cultural pusieron en el centro del análisis su concepto de racionalidad limitada que –sin subvertir el supuesto de un ser humano racional, esto es, de un individuo que toma decisiones bajo el mecanismo del cálculo racional– señaló su imposibilidad de la maximización total. En este sentido, propuso como reemplazo de la función objetivo de maximización, la satisfacción como nueva función objetivo y, al hombre administrativo, como contrapeso al hombre económico. El hombre administrativo, al conocer su entorno y las limitaciones de su condición cognitiva, establece un nivel de satisfacción al cual aspira para, luego, seleccionar igualmente el criterio que operacionaliza el proceso de racionalización como opción que le permite alcanzar el nivel de satisfacción esperado bajo el criterio de eficiencia. Es así como Simon desvirtúa el supuesto de información perfecta del modelo de elección racional al dar lugar a desarrollos importantes en ciencias políticas, administrativas y del comportamiento y, asimismo, señala la relación entre el proceso de cálculo racional con las condiciones de información de los individuos; condiciones tales, que se traducen, según Simon (1970), en marcos institucionales de orden formal e informal.
Por otro lado, North (1993) señaló la importancia de las instituciones en el desempeño económico a partir de su función en la determinación de los marcos de decisión, los cuales reducen la incertidumbre, pues “junto con las limitaciones ordinarias de la teoría económica, determinan las oportunidades que hay en una sociedad” (North, 1993, p. 18). De igual forma, los marcos definen tanto la estructura de las reglas, como los sistemas de obligatoriedad y los pagos positivos y negativos que se recibirán de acuerdo con las decisiones adoptadas por los individuos y por las organizaciones.
Estos elementos se reflejan en la eficiencia de las organizaciones, pues estas “dependen de percibir y realizar esas oportunidades (las probabilidades del éxito para captar utilidades potenciales). En la medida en que hay muy buenas razones para influir en las normas y en su cumplimiento obligatorio” (North, 1993, p. 115), al tener en cuenta las limitaciones informales que surgen de los contextos históricos y culturales de las sociedades y las economías.
Con ello, North identifica la existencia de instituciones eficientes, las cuales pueden ser leídas en dos sentidos: por un lado, como las instituciones que orientan claramente la toma de decisiones hacia la obtención de resultados eficientes y que permiten la operación del mercado y, por otro, como las instituciones que, desde la formulación e implementación de políticas, promueven la reducción de costos, como son los costos de transacción, lo que genera una afectación menor en la dinámica del mercado.
De igual forma, John von Neumann y Oskar Morgenstern (2007), a través de la teoría de juegos, y los desarrollos de Nash –quien evidenció las limitaciones en la obtención de resultados eficientes a partir de la agregación de decisiones individuales racionales– señalaron la importancia determinante de las reglas en las decisiones. Así, desde la perspectiva de la teoría de juegos, cualquier interacción puede modelarse como un juego y, por tanto, se presenta como la piedra angular para dar soporte a las ciencias sociales y a la posibilidad de una teoría racional de la sociedad (Elster, 1997). Sin embargo, para otros existen aportes importantes, especialmente para rebatir la perspectiva neoclásica frente al mecanismo de decisión individual (Hargreaves y Varoufaquis, 2002).
Lo anterior ha dado origen a diversos desarrollos en el campo de las políticas públicas en las últimos tres décadas. Se puede identificar, por ejemplo, líneas de trabajo importantes frente a las políticas regulatorias, donde estas se entienden como las políticas orientadas a que las empresas puedan operar en arreglos de mercados competitivos y que, además, tomen decisiones orientadas a la maximización de beneficios (North, 1993; Weimer y Vining, 2011). En el marco de estos análisis, se destaca la teoría del agente –principal desde la perspectiva de la economía política–, la cual analiza los problemas de información asimétrica y, en este caso, las relaciones del gobierno con las empresas, los operadores y los consumidores como participantes de los procesos de políticas públicas (Lane, 2005; Noll, 1999).
Por otro lado, la perspectiva neoliberal y su vínculo con el neoinstitucionalismo ha permitido que en el campo de las políticas públicas se parta del supuesto según el cual el mercado es la institución más eficiente en la asignación de bienes y servicios (Weimer y Vining, 2011), con la consecuente implicación de que los procesos de políticas públicas se entiendan, por un lado, como estructuración de marcos de incentivos positivos y negativos para orientar decisiones de orden individual y colectivo en la toma de decisiones racionales; y, por el otro, como procesos para la provisión de bienes y servicios públicos, con lo cual es necesario la creación de mercados institucionales y la reproducción en el diseño institucional de la lógica de la competencia.
Entre los aportes más recientes e importantes, se encuentran la propuesta de Elinor Ostrom, premio nobel de Economía 2009, quien centra su estudio en los bienes comunes bajo la idea de autogobierno y arreglos institucionales vinculantes y propone formas autogestionarias de administración de bienes comunes frente a las tradicionales salidas representadas en el Estado y el mercado (Ostrom, 2005). Para ello, se apoya en el neoinstitucionalismo, el cual brinda a la elección racional un elemento de carácter estructural para analizar el proceso de toma de decisiones, esto es, que el individuo y las organizaciones como tomadores de decisiones estén sujetos no solo a su lógica racional, sino al marco de instituciones formales e informales en el cual están circunscritos.
Sustentada en esta idea fuerza, Ostrom (2005) concentra su atención en el estudio de las reglas al considerar que son estas las que pueden ser transformadas y generadoras de cambios en los comportamientos. Para ello, la autora propone una sintaxis en el análisis de las normas, la cual aborda cinco componentes: “atributos”, “deontológica”, “objetivos”, “condiciones” y “y si no…” (o ADICO). La modificación de cualquiera de estos cinco componentes cambiaría las condiciones para la elección individual y colectiva (Ostrom, 2005). Dentro de este marco, Ostrom va a demostrar cómo el conjunto de instituciones informales, ligadas fundamentalmente a la cultura, se constituyen en un factor determinante para el análisis y construcción de formas organizativas de administración de bienes comunes. No obstante, en su análisis de las instituciones informales no permite desligarse del cálculo racional para operacionalizar las transformaciones en los comportamientos de los individuos derivados de la manipulación de los componentes de las normas. Lo anterior se debe a que toma la teoría de juegos como soporte teórico en la modelación de los comportamientos y esto requiere, necesariamente, de la agrupación de opciones, del establecimiento de unos mínimos de ordenación de preferencias, de la definición de los resultados esperados y de mecanismos de comparación de costos y beneficios a partir de los cuales serán validadas las diferentes opciones, es decir, desde el cálculo racional.
En contraposición, el reconocimiento de la complejidad humana y, con ello, de la complejidad social, no le permite evidenciar los problemas del poder y del Estado que subyacen tras los procesos de política pública, aún cuando se esté abordando el problema de bienes comunes. En esta medida, a pesar de reconocer la importancia de la contextualización, de la identificación y análisis de las instituciones formales e informales en el cual se circunscriben los procesos, no existe ninguna referencia que reconozca al menos cuatro aspectos importantes: las fuentes de poder existentes en cada contexto, la dinámica que adopta las asimetrías existentes, la legitimidad y la capacidad del régimen como salvaguarda de los bienes comunes. Estos puntos, sin lugar a dudas, son fundamentales en al menos tres aspectos: primero, para comprender el papel de la política en los procesos de acción colectiva de manera general y, específicamente, en los procesos de política pública; segundo, en la comprensión de la dinámica de las instituciones; tercero, en la comprensión de las posibilidades de establecimiento de nuevos escenarios de cooperación como conditio sine qua non del manejo de bienes comunes.
Estudios como los de North (1993) representan una línea de análisis que centra sus estudios en la importancia de la confianza, la reciprocidad, la cooperación y la reputación como elementos que operan, en la mayoría de los escenarios, bajo la estructura de dilemas sociales en la identificación y análisis de las instituciones como marcos para la gestión de bienes públicos y comunes. En esta perspectiva, se destacan los trabajos de Elinor Ostrom y James Walker (2002), Nick Hanley, Jason Fredrick, Ben White (2002), Russell Hardin (2002; 2004), Karen Cook, Russell Hardin y Margaret Levi (2005), Robert Axelrod (1989), Mancur Olson (1992), entre otros. Dentro de esta misma línea, se pueden ubicar los estudios sobre el fortalecimiento de instituciones democráticas como elemento en el diseño de políticas públicas (Conglenton y Swedenborg, 2006). En este sentido, también se encuentran los estudios sobre el diseño institucional y los sistemas de votación (Arrow, 1989; Frey y Stutzer, 2006), así como los estudios sobre descentralización, mecanismos de participación y constitución de escenarios de deliberación y participación de las cortes en la configuración de políticas públicas (Bozeman, 2000).
En el caso latinoamericano, la perspectiva neoinstitucionalista ha jugado un papel fundamental en los cambios institucionales propuestos para soportar, en un primer momento, el tránsito del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones al modelo de desarrollo neoliberal y, en un segundo momento, para dar cuenta de los procesos de la llamada transición democrática. Es así como, claramente lo señalan Shahid Burki y Guillermo Perry (1998), las razones que explican los resultados precarios de la instauración de las reformas estructurales no pueden encontrarse en el mismo modelo neoliberal, sino en las fallas institucionales. Por ello, se propone una segunda etapa de reformas denominadas de segunda generación que, en una perspectiva normativa (es decir, con el fin de generar las condiciones de funcionamiento del mecanismo de competencia), se han constituido en un pilar importante de las reformas en los campos de intervención pública, tanto en el marco de las instituciones formales, como en los contenidos de la intervención, principalmente en las políticas públicas, donde las mismas cobran valor como estructuras de incentivos positivos y negativos que orientan el comportamiento individual y social.
De esta manera, los procesos de políticas públicas se direccionan a partir de la capacidad de modelación de las instituciones para obtener comportamientos racionales tanto de los individuos, como de las organizaciones. Se considera, de manera previa, que estos comportamientos llevan a elevar la eficiencia global del sistema y, con ello, a alcanzar el crecimiento económico y los objetivos de bienestar social propuestos, los cuales claramente están alineados en función de una perspectiva de futuro señalada por la lógica del progreso.
Perspectivas sistémicas
El enfoque de sistemas, sin lugar a dudas, ha impactado las formas de comprensión de la realidad y esto ha dejado huella en el campo de la ciencia política. David Easton (1969), con la categoría de “sistema político”, permitió el desarrollo de una línea de análisis de políticas públicas en la cual el proceso se concibe como una transformación de insumos y demandas de la sociedad en políticas públicas, entendidas como respuestas del sistema político. En esta perspectiva, se inscriben también los modelos de los autores que cita y articula por Wayne Parsons (2007), para quienes los insumos de políticas están constituidos por percepción/identificación, organización, demandas, apoyos o apatías. En función de esas demandas, se generan políticas públicas de diverso orden y se obtienen resultados que pueden ser de aplicación, cumplimiento, legitimación, entre otros. Otro aporte importante en la perspectiva sistémica la ha hecho William Dunn (2008), para quien el análisis de políticas públicas es un proceso de investigación multidisciplinaria dirigido a crear, evaluar y comunicar información para comprender y proveer políticas públicas. En esta medida, la lógica sistémica se sustenta en la obtención y procesamiento de información que tiene una función fundamental en la estructuración del problema.
Finalmente, dentro de los desarrollos de la perspectiva sistémica, están los aportes de la dinámica de sistemas que, como dispositivo, asume el proceso de políticas públicas como sistemas dinámicos (Gil-García, 2010) y que ve, en los procesos de simulación, vía modelación, una herramienta robusta para el análisis de políticas públicas. En esta corriente, son importantes los aportes de Flood y Jackson (1991) para la teoría de las organizaciones y las decisiones. Estos autores proponen una taxonomía de las metodologías basadas en análisis de sistemas para diversos tipos de problemas clasificados en función de la complejidad y del tipo de relación de los actores. De esta forma, los problemas organizacionales se abordan a partir de dos variables: por un lado, la complejidad del problema y, por el otro, el nivel de acuerdo o desacuerdo entre los intereses y los valores de los actores.
A pesar de que la teoría de sistemas traslada la base de la explicación a la existencia y dinámica del sistema, los desarrollos en el campo de las políticas públicas adoptan el modelo básico del sistema (inputs, caja negra, outputs), ajustado a escenarios de democracias liberales. Por tanto, la lectura de inputs, entendidos como las demandas al sistema político, son satisfechas a través de las políticas públicas (outputs del sistema), al tener en cuenta que la caja negra es el lugar del análisis de políticas públicas. En la versión de Dunn, la capacidad de la caja negra está determinada por las posibilidades de procesamiento de la información y, en términos de Flood y Jackson (1991), se plantea la necesidad de tener en cuenta que ese procesamiento de la información depende de la complejidad del problema a tratar y de la posición de los actores frente a él.
Políticas públicas basadas en evidencia
El enfoque de políticas públicas basadas en evidencia, cuyos antecedentes están en el enfoque de medicina basada en evidencia del siglo XIX, va a tener un desarrollo importante en la década de los noventa en el Reino Unido, donde se adoptó como una estrategia para superar la crisis del sistema de salud (Bedregal y Cornejo, 2005). Dicho enfoque, como perspectiva, recogió el proyecto original de Lasswell, en el sentido de construir información científica en la toma de decisiones y en el que predominaban las estrategias metodológicas de orden experimental y cuasi experimental. En este sentido, la construcción de modelos y la estructuración de pilotos fueron estrategias importantes en la producción de información, así como las afirmaciones soportadas en datos duros que fueron la base en la toma de decisiones (Davies, 1999, 2004; Pfeffer, 2006) y como fuente de información en la promoción de la innovación en políticas públicas.
El programa de investigación de esta corriente va a encontrar tantos adeptos como opositores, especialmente, en aquellos que consideran su inaplicabilidad en la comprensión de problemas sociales y que le encuentran limitaciones en la comprensión de la dimensión política de los problemas de política pública, así como en la disposición y capacidad de los gobiernos para consolidar la investigación como base de la toma de decisiones. A pesar de ello, consideran que la fuerza de la investigación y la producción de conocimiento científico, en sí mismo, es una presión tanto para la toma de decisiones por parte de los gobiernos, como una fuerza para lograr consensos entre diferentes sectores sociales en la medida en que la deliberación está soportada en la construcción de evidencia científica (Pinilla, 2006).
El enfoque de políticas públicas basadas en evidencia es ampliamente promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y se le reconocen avances importantes en el Reino Unido, donde organizaciones como Campbell Collaboration tienen como objetivo promover y difundir las investigaciones en campos como la educación, el crimen y la justicia, el desarrollo internacional y el bienestar social. En algunos escenarios latinoamericanos, las pruebas piloto y su evaluación se han convertido es una estrategia para obtener evidencia, y así convertirse en escenarios de experimentación de las hipótesis que soportan las acciones de intervención.
Aunque no promueven un modelo de base en la comprensión de la realidad social, sí se hace un llamado para que ciencias como la sociología, la antropología y la psicología generen conocimiento orientado hacia las políticas (Davies, 2004). Sin embargo, la mirada limitada frente a la experimentación, que exige un control de las condiciones y el análisis de un número limitado de variables, excluye otras formas de comprensión y de conocimiento de posibles impactos de la acción pública sobre la vida de las personas, sin asumir, además, las implicaciones éticas de los procesos de selección de los participantes. De esta forma, el enfoque de políticas públicas basadas en evidencia considera que la evidencia habla por sí sola; es decir, que la observación y la clara determinación de las redes causales y de los efectos se derivan de manera directa de los hechos observados (Bedregal y Cornejo, 2005).
Perspectivas racionalistas con la perspectiva política del proceso
El incrementalismo de Lindblom
Frente al enfoque de racionalidad fuerte en el análisis de políticas públicas, Charles Lindblom (2000a, 2000b) propone el enfoque incremental, también llamado enfoque marginalista o método de las comparaciones sucesivas (Lindblom, 2000a, 2000b). Este enfoque ha influenciado de manera significativa los estudios de las políticas públicas en la medida en que parte de una revisión de los supuestos del modelo de elección racional y retoma, no solo lo expuesto por Herbert Simon en el sentido de acotar la racionalidad a una racionalidad limitada, sino que señala cómo en los procesos de decisión pública se evidencian nuevas limitaciones, tales como la existencia de objetivos en tensión, así como las limitaciones de orden legal e institucional, las limitaciones en el orden temporal propias de las democracias y su característica relacionada con la alternancia en el poder.
Las principales implicaciones en este contexto de decisión se refieren, en primera instancia, a una transformación de la función objetivo. De esta manera, los individuos que se enfrentan al proceso de decisión optarán por obtener un resultado satisfactorio o incluso esperar un cambio marginal frente a la imposibilidad de maximización. En segunda instancia, se encuentra la pretensión de identificar los cursos de decisión posible y de contrastar, entre ellos, su posible viabilidad. Por lo tanto, se considera que la selección de alternativas se ajusta normalmente a tres, donde la primera alternativa de política a estudiar será la que está operando, la segunda y tercera alternativas se derivan de cambios marginales a la política que está operando. El proceso de análisis entonces está vinculado a una lógica de prueba y error.
El análisis de políticas públicas se enfrenta entonces a la complejidad de definir cursos de acción sobre diversos valores, los cuales además no son fácilmente jerarquizables. Por tanto, la definición de objetivos está mediada por la vinculación de diversos tipos de metas que, además, obedecen a la complejidad política existente y determinan, de manera simultánea, los tipos de políticas. Por otro lado, argumenta Lindblom (2000a, 2000b), la selección de objetivos/valores está ligada a la búsqueda de cambios marginales e incrementales que, en las comparaciones limitadas sucesivas realizadas bajo un análisis estratégico, irá limitando el escenario de análisis a alternativas específicas y que, como se argumentó antes, tendrá como primer referente la experiencia lograda. El enfoque de análisis, además, será valorado más por su preocupación de análisis frente a los problemas y por la identificación de alternativas de cambio que por las mismas metas positivas a alcanzar.
En este punto, es importante hacer claridad que la perspectiva incrementalista asume como una imposibilidad práctica la propuesta de racionalidad absoluta o de racionalidad limitada. Esto se debe al carácter político de las decisiones que expresan las interacciones de diversos actores y no exclusivamente al análisis académico de estas, donde el análisis partidario tiene igualmente un papel importante en el incremento de la inteligencia frente a los problemas sociales y a la acción del gobierno. Sin embargo, el mecanismo de toma de decisiones obedece fundamentalmente a una perspectiva estratégica de los decisores donde opera el cálculo racional con las limitaciones ya descritas.
Enfoque de coaliciones promotoras de políticas (Advocacy Framework Coalitions)
El enfoque de coaliciones de apoyo, inicialmente propuesto por Paul Sabatier y Hank C. Jenkins con el apoyo de Chistopher Weible (Sabatier y Weible, 2007), se circunscribe dentro de la tradición neopositivista. El objetivo de la propuesta es sugerir un marco analítico de cambio en las políticas al tener como soporte el papel que juegan los sistemas de creencias en el marco de un sistema político democrático. De esta forma, se concentra, de manera especial, en las transformaciones de las políticas públicas que surgen de los cambios en los sistemas de creencias y que son promovidas por los diversos actores, los cuales se configuran –para efectos del análisis– en coaliciones promotoras.
El enfoque de Advocacy Framework Coalitions (afc) se basa en cuatro premisas: 1) se requieren al menos diez años de trayectoria para entender el cambio de una política; 2) el análisis debe centrarse en el subsistema de la política, el cual está conformado por el conjunto de actores asociados en coaliciones que, con base en sus creencias y recursos, generan estrategias para influir en las decisiones, además que, en las coaliciones, están los mediadores de la política que intentan articular y buscar soluciones entre las diferentes coaliciones de apoyo; 3) los subsistemas de la política deben ser concebidos desde una mirada intergubernamental; y 4) las políticas públicas deben ser consideradas como un conjunto de valores priorizados y supuestos de causalidad acerca de cómo realizarlos.
Ahora bien, los autores del enfoque afc sostienen que el cambio de política es función de tres conjuntos de procesos: el primero está constituido por la competencia e interacción de las coaliciones de apoyo en el subsistema de la política; el segundo, por los cambios externos al subsistema de la política; por último, el tercer cambio se constituye en los efectos de los parámetros estables del sistema que pueden ser leídos como marcos institucionales. El segundo y el tercer grupo de procesos señalan las restricciones y recursos con los que dispone el subsistema de actores y que, además, son los factores más importantes en la transformación del conjunto de creencias; como lo anotan los mismos autores, pesan más los factores no cognitivos de tipo estructural, tales como los sociales, económicos, culturales, entre otros, ya que de estos dependen las alteraciones que puedan ocurrir en la política pública más allá del aprendizaje y del conocimiento (lo cognitivo).
La estructura del enfoque de coaliciones de apoyo, como se muestra en la figura 2, está determinada por la estructura interna de cada uno de los conjuntos de procesos que influyen en el cambio institucional. Es así que dentro del conjunto de parámetros estables del sistema están los atributos básicos del problema o del bien, la distribución natural de recursos, la estructura social y la cultura y la estructura legal. En el conjunto de eventos externos al subsistema de la política, se tienen las condiciones socioeconómicas y de tecnología, así como los cambios en las coaliciones de gobierno y los efectos o cambios generados por decisiones o las acciones de otros subsistemas. Finalmente, en el subsistema de la política están las coaliciones que comprenden tanto los actores como los potenciales actores y los mediadores de la política.
FIGURA 2. Estructura de los núcleos de las coaliciones de apoyo
Fuente: elaboración propia.
Al tener en cuenta lo anterior, Sabatier y Weible (2007) desarrollan un conjunto de hipótesis que dan cuenta de la dinámica de cambio de las políticas públicas. Entre las hipótesis se pueden destacar varios elementos que evidencian los supuestos que subyacen tras al menos dos aspectos importantes para los análisis aquí propuestos, a saber: los supuestos sobre la democracia y los supuestos sobre los que se consideran conocimiento válido. En ese sentido, es importante señalar que el referente frente al sistema político es el sistema democrático liberal, por lo tanto, no existe ninguna hipótesis que dé cuenta de las relaciones entre el tipo de sistema político o las variaciones del sistema político democrático, la dinámica de las coaliciones promotoras y los cambios en las políticas públicas. De igual forma, las posibilidades de las diferentes coaliciones promotoras de políticas están mediadas por la relación entre coaliciones mayoritarias y minoritarias que se refieren al número de integrantes, traducido en el número de votos, pero no necesariamente en minorías con gran poder o mayorías con poco poder. Esto se debe a que, según Sabatier y Weible (2007), las creencias que se encuentran en el núcleo de la política son un mejor predictor del comportamiento coordinado que las percepciones de poder, ya que es sumamente improbable que los miembros de una coalición cambien sus creencias de manera voluntaria.
Por otra parte, a lo largo de las hipótesis, se asume que el conocimiento es científico, en la medida en que cumpla con los criterios de cientificidad del paradigma de la objetividad y en que su existencia se constituye en un elemento fuerte de las transformaciones del sistema de creencias. Según esto, Sabatier y Weible (2007) plantean:
los problemas para los cuales existen teoría y datos cuantitativos aceptados son más conducentes al aprendizaje orientado a las políticas entre sistemas de creencias, que esos en los cuales los datos y la teoría son generalmente cualitativos, bastante subjetivos, o faltan totalmente. (p. 220)
Además, advierten que hay que tener en cuenta aquellos problemas que incluyen sistemas naturales, puesto que estos
son más conducentes al aprendizaje orientado a las políticas que aquellos que incluyen sistemas puramente sociales o políticos, porque, en los primeros, muchas de las variables críticas no son estratégicas en sí mismas y porque la experimentación controlada es más factible. (Sabatier y Weible, 2007, p. 220)
En otras palabras, entre mayor sea el conocimiento científico, más puede movilizar transformaciones en el sistema de creencias y, por tanto, puede movilizar transformaciones en las coaliciones promotoras. De acuerdo con las hipótesis planteadas por Sabatier y Weible, dicho conocimiento científico y el aprendizaje resultante se dará más probablemente en un espacio como el foro que es: “a) Suficientemente prestigioso para forzar a los profesionales de las distintas coaliciones a participar; y b) Dominado por normas profesionales” (Sabatier y Weible, 2007, p. 220). Finalmente, estos autores sostienen que es posible que el conocimiento científico y la información técnica que se maneja no genere cambios en los puntos de vista de la coalición opositora, pero que es cierto que puede tener impactos importantes en la política en el corto plazo y alterar, asimismo, los puntos de vista de los policy brokers o de otros funcionarios gubernamentales importantes.
Enfoques no racionalistas
Los enfoques no racionalistas presentados a continuación cuestionan el modelo de elección racional como base explicativa del comportamiento humano; aún así, su andamiaje epistemológico sigue anclado a la perspectiva objetivista y está representado especialmente por la línea de estudios de ciencias del comportamiento aplicado a las políticas pública y a los enfoques de economía conductual.
Economía conductual y ciencias del comportamiento aplicadas a la política
El papel del desarrollo de las ciencias del comportamiento y, específicamente, de la psicología en el campo de las políticas públicas se nutre de tres líneas de trabajo: la economía del comportamiento, la psicología social y las ciencias del comportamiento aplicadas a las políticas públicas. Estas tres líneas de trabajo tienen un tienen un punto de partida común que es el reconocimiento de los límites del modelo de elección racional para la explicación del comportamiento individual tanto de manera individual como colectiva.
La economía del comportamiento tiene como propósito analizar las implicaciones en las decisiones económicas de los individuos y de las organizaciones frente a las capacidades cognitivas y de aprendizaje, la cultura, la información y los propósitos no racionales, entre otros (Altman, 2006). Con ello, pretende alejarse de los supuestos neoclásicos de la racionalidad en el análisis del comportamiento económico y así poder incorporar las decisiones irracionales definidas por algunos como anomalías humanas (Kosciuczyk, 2012) en el análisis económico. En este punto, es importante tener en cuenta que la Modernidad y la ciencia moderna definieron el comportamiento humano a partir de la dicotomía, racionalidad/ irracionalidad. Por ello, aquello que no se ajuste a la lógica de la racionalidad instrumental se entiende como irracional. Por ello, una de las críticas a esta epísteme es la reducción de la razonabilidad a la racionalidad instrumental.
Ahora, desde la economía del comportamiento, la importancia de estudiar los procesos de decisión que conducen a decisiones irracionales (es decir, las no regidas por la lógica de la racionalidad instrumental) está relacionada con el carácter sistemático y recurrente que estas decisiones adquieren y que hacen posible identificar parámetros de regularidad en ellas, así como es el caso de las interpretaciones sesgadas de las probabilidades. Ante esta sistematicidad y recurrencia, la identificación de los parámetros que las explican puede eventualmente ser la base de la predictibilidad de las decisiones. La perspectiva metodológica de la economía del comportamiento es igualmente experimental y ha sido analizada por Reinhard Selten (1999), Vernon Smith (2007) y Daniel Kahneman (2003).
Por su lado, la psicología social surge de la confluencia de los estudios de los factores sociales en los procesos cognitivos dados desde la psicología y la influencia individual en los procesos sociales analizados desde la sociología (Estramiana y Garrido, 2007). Dentro de la psicología social, igualmente existen diversidad de enfoques: por un lado, aquellos en los que se considera que los determinantes sociales, junto con el papel de la comunicación y los procesos de socialización, van a ser fundamentales en la comprensión del comportamiento humano, y por otro lado, a partir del texto de Floyd Allport (1924), la psicología social va a tener un camino más psicologista y centrado en una perspectiva de carácter individual y un soporte experimental que va a aportar y a alimentar las perspectivas económicas.
La distinción entre economía conductual y la nominación de ciencias del comportamiento aplicadas a la política es una propuesta realizada por Kahneman (2003), quien considera que tanto la denominación de economía del comportamiento o psicología social llevan a confusiones en la medida en que los psicólogos no son economistas y no intentan pensar como tales. El punto central, según Kahneman, es cómo la psicología, como disciplina cercana a la ciencia política y a la economía que puede contribuir a la comprensión del comportamiento humano, tiene un impacto directo en las políticas públicas. Por tanto, Kahneman (2003) considera que son tres los pilares de comprensión de la ciencia política y la administración pública: la economía, la política y la psicología. Esta última, según este autor, debería ser la base de formación de politólogos y administradores públicos.
Ahora bien, al tener en cuenta el mapa anterior es posible identificar características recurrentes que determinan una identidad de los enfoques abordados y que justifican su clasificación como enfoques objetivistas. En primera instancia, los autores analizados comparten la relación epistemológica de la objetividad sujeto de conocimiento y objeto de conocimiento. Con ello se plantea que existe un mundo ajeno a la existencia del sujeto que es susceptible de ser conocido y aprehendido. Esto implica la existencia de un sujeto absoluto frente a una realidad que requiere ser descubierta. Sin embargo, en el campo de las políticas públicas, el descubrimiento de la realidad parte de tres supuestos sobre el funcionamiento del orden social y político, a partir del cual se tejen los análisis sobre políticas públicas. El primer supuesto hace referencia al orden social, producto de una lógica individual donde ha predominado la visión de la sociedad como sumatoria de individuos o la comprensión del fenómeno organizacional de los seres humanos como un costo a la libertad individual (Olson, 1992).
El segundo supuesto asume al Estado como la institución que permite a la sociedad salir de un estado de naturaleza a un orden en el cual es posible la vida pacífica. Esta visión del origen del Estado es propia del iusnaturalismo (Bobbio y Bovero, 1996), donde el estado de naturaleza se caracteriza por la existencia de individuos aislados que orientan sus acciones por las pasiones, instintos e intereses, lo que hace imposible la realización individual. A pesar de ser esta la norma general dentro del modelo iusnaturalista, existen diferencias entre los autores frente al carácter real o hipotético del estado de naturaleza, así como frente a la connotación positiva o negativa. En cuanto al carácter real o hipotético, se destacan las posturas de Thomas Hobbes y John Locke (Bobbio y Bovero, 1996), para quienes la sociedad natural es esencialmente una categoría hipotética pero nunca un hecho real; contrario a lo que plantea Jean Jacques Rousseau, quien considera que la vida de los pueblos salvajes es el ejemplo típico de lo que es una sociedad natural. El segundo aspecto, relacionado con la connotación positiva o negativa de estos puntos de partida, merece la siguiente precisión y es que, a pesar de la existencia de diferencias en cuanto a considerarlo un estado belicoso (Hobbes y Spinoza) o un estado de paz pero inestable (Punferdof y Locke), los autores coinciden en la necesidad de salir del estado de naturaleza para alcanzar la realización de los individuos. La vía de superación del estado de naturaleza es la realización de un contrato social, por medio del cual todos los individuos entregan parcial o totalmente sus derechos naturales, con el fin de alcanzar mayores beneficios que se derivarían de su nueva condición como hombres civiles. Es así como el consenso, sea explícito o implícito, se constituye en la base de legitimación del Estado moderno, el cual no entra en cuestión en los enfoques de políticas públicas.
El tercer supuesto hace referencia a la idea de progreso bajo la cual se entiende la existencia de un orden donde se asume que las políticas públicas son el instrumento que restablece el orden, en el entendido de que los problemas que enfrentan son expresiones de algún tipo de desorden que es necesario deshacer. En este sentido, las políticas públicas están amarradas a un imaginario de orden social que se lee en clave de progreso. Este último entendido en sus expresiones de bienestar material va a ser actualizado en el marco del modelo neoliberal, de economía capitalista y de una democracia liberal, las cuales reproducen el mecanismo natural que permite la evolución y genera eficiencia. La eficiencia se constituye en el criterio de decisión principal frente a las alternativas de política, mientras otros criterios, como la justicia y la equidad, se entienden como auxiliares. En ese sentido, los diseños institucionales y las estrategias de políticas públicas promovidos y establecidos se fundamentan en la estructura de mercado. De manera tal que la tercerización, la privatización, las concesiones y la creación de mercados institucionales son los mecanismos propios de soporte de las políticas públicas y el escenario de relación política entre los sectores sociales y sus formas organizativas, la institucionalidad pública y los privados.
A partir de esta referencia sobre el tipo de Estado y a la orientación de la acción de la sociedad, se dan por descontadas las preguntas políticas de las políticas públicas, tales como: ¿qué nos une?, ¿cuál es nuestro proyecto de sociedad que debe orientar los procesos de políticas públicas?, ¿cómo lo podernos construir?, entre otras no menos importantes.
En segunda instancia, los autores se refieren a la condición de lo humano y a la lógica de la racionalidad instrumental. Partir del ser humano como un ser racional va a tener al menos tres implicaciones: la primera de ellas es soportar la dicotomía entre lo racional y lo irracional que sustenta además la diferencia entre lo humano y lo natural, entre el animal humano y los otros humanos y deriva en la ruptura entre el pensamiento, el sentimiento y las lógicas de trascendencia. La segunda implicación es la de supeditar los procesos de decisión individual y colectiva al cálculo racional que impactan de manera concreta los análisis de políticas públicas en al menos dos sentidos: por un lado, como soporte de los procesos de modelación del comportamiento y, por otro, como definición del criterio de eficiencia como el central para la decisión. La tercera implicación es considerar que el único conocimiento válido se obtiene a través de la aplicación del método científico que se constituye en otro nivel de operacionalización de la racionalidad instrumental, es decir, en el proceso de conocimiento.
La concepción de la realidad en términos de orden/desorden/nuevo orden está anclada a una concepción dicotómica de orden/desorden. De esta manera, la realidad está regida por un orden, cuyo desarreglo se traduce en desorden, que es necesario intervenirlo y que la ciencia tiene como propósito descubrir. Frente al desorden, es necesario retornar al orden, donde las políticas públicas se entienden como dispositivos ordenadores de la sociedad y de sus problemas.
En tercera instancia, la relación epistemológica de la objetividad asume la dinámica de la vida atada a las lógicas de causalidad lineal y, con ello, todo proceso puede ser leído desde los principios de la física mecánica como acción/reacción que se constituye en una de las dicotomías centrales de las cuales se derivan tres dicotomías que configuran la lectura de las políticas públicas. La primera de ellas es poder y contrapoder, lo que limita la lectura de las relaciones de poder y de sus manifestaciones institucionales en órdenes de la jerarquía y de las díadas de relación arriba/abajo, abajo/arriba, donde se privilegia la primera sobre la segunda. La segunda es la dicotomía causa/efecto, la cual va determinar el universo metodológico de las políticas públicas al señalar que cualquier análisis de políticas públicas parte de la identificación del problema de política para luego establecer sus causas que, al ser intervenidas, llevarán al manejo o solución del problema. Las causas que se relacionan entre sí y con el problema solo lo hacen de forma lineal, lo que limita con ello la complejidad del análisis e ignora las lógicas dialécticas, es decir, las causalidades circulares o redes de causalidad, cuya trama lleva a identificar condiciones de emergencia, como se verá más adelante. El ejercicio de reducción se hace en función de la concentración de la atención organizacional del Estado y de la sociedad y de la eficiencia de la intervención. La tercera dicotomía trata sobre el problema/solución que asimila las políticas públicas como las soluciones a los problemas sociales. Esta mirada alimenta los análisis superficiales de los problemas de políticas públicas que se realizan al considerar que estos problemas son estructurados, es decir, que es posible identificar sus causas y relaciones entre ellas y que por ello son susceptibles de control y son dóciles y que, una vez intervenidos, se terminan. Así pues, se desconoce que en esencia son problemas complejos y perversos.
En cuarto lugar, el conocimiento científico se asume como el único conocimiento válido de la realidad y evidencia al menos tres características importantes de los enfoques de políticas públicas. La primera hace alusión a una mirada excluyente de los procesos de política pública en la medida en que solo los técnicos son los protagonistas del análisis requerido. No obstante, hay que aclarar que esto no tiene ningún nivel de contradicción con la perspectiva de una democracia liberal, ya que está mediada por la legitimidad de la separación entre política y administración. La segunda característica es la presunción del carácter de neutralidad del conocimiento científico, que implica, por ende, la presunción de neutralidad de los procesos de análisis de políticas públicas. En cambio, sus resultados son los que deberían soportar el debate público, esto es, el escenario de los políticos y la ciudadanía leída en clave de representación. La tercera es el predominio de la información y los análisis cuantitativos sobre metodologías de orden cualitativo.
Finalmente, una mirada del todo como la suma de las partes –propia del paradigma de la objetividad y de su estrategia metodológica, el análisis– afirma cómo la acción a través de las políticas públicas, las cuales están delimitadas a problemas específicos de la sociedad, pueden conducir al bienestar social desde la lógica de la sumatoria. En otras palabras, la intervención parcializada por problemas y por sectores que son sustentados desde el conocimiento disciplinar conduce, en su conjunto, a una acción transformadora hacia el progreso.
Perspectivas de la subjetividad: los procesos de política pública como procesos sociopolíticos
El paradigma de la subjetividad señala la importancia del sujeto en los procesos de conocimiento, a diferencia de la estructura del modelo de la ciencia clásica, la cual ve en el sujeto el agente contaminador del proceso de conocimiento. La subjetividad parte de reconocer que todo lo que se concibe como realidad está en relación con la perspectiva del sujeto cognoscente y donde este es afectado en su relación con el objeto de conocimiento. Este sujeto es entonces un sujeto relativo (Izquierdo, 1999).
Dentro de esta perspectiva, las explicaciones están mediadas por el contexto espaciotemporal del sujeto cognoscente. El tiempo y el espacio son una unidad que constituyen y configuran la realidad que busca conocerse. Esto implica que no existe un sujeto separado de la experiencia y, por tanto, el sujeto no se puede abstraer de la experiencia para conocer la realidad, como tampoco puede negar, con ello, la existencia de un conocimiento neutral y afirmar el propósito transformador del proceso de conocimiento con referencia contextual específica.
Como elemento fundamental para la comprensión de la relación epistemológica alrededor de la cual se levanta el paradigma de la subjetividad, está la concepción del sujeto cognoscente, esto es, lo que determina la condición de lo humano. Mientras el paradigma de la objetividad concibe lo humano en tanto ser racional y, de ahí, la perspectiva dicotómica de racionalidad/irracionalidad, la subjetividad explora la tríada racionalidad/irracionalidad/no racionalidad y retoma, al mismo tiempo, el concepto de razonabilidad para la explicación de la decisión humana, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. En este proceso, la subjetividad identifica la importancia del lenguaje como condición, como estructura mediadora del proceso de conocimiento y como determinante de la condición humana. Es así como en este marco se cuestiona de manera pertinente si la condición humana se desarrolló gracias al mecanismo de la competencia o al mecanismo del amor, comprendido dentro del marco de la relación de aceptación del otro como interlocutor válido.
Sin embargo, el conocimiento de esta realidad está mediado por la razón moderna, lo que implica compartir con el paradigma de la objetividad elementos centrales respecto a la concepción de la realidad y que, por lo tanto, va a determinar las lógicas de su análisis. Una de estas características se refiere a la concepción de orden, donde la subjetividad igual considera que existe un orden que es necesario explicar pero que, además, se crea en la experiencia humana y que la define como una de las funciones centrales del conocimiento como proceso transformador de la realidad en sí mismo. Los procesos que estructuran el orden no solo están determinados por lógicas de causalidad lineal, sino especialmente por lógicas de causalidad circular. En ese sentido, la lectura lineal se entiende como una lectura válida pero no suficiente, por lo que es considerada una lectura parcial. Por su parte, la causalidad circular implica retroalimentación y, en algunos casos, tambien procesos de reforzamiento que cambian el establecimiento de la relación del todo y las partes en una lógica no sumativa. Así, la causa tiene un efecto y este, a su vez, se convierte en causa que reconstruye el ciclo. Más adelante, con la teoría de los sistemas complejos, se evidenciará que la causalidad circular no reconstruye el ciclo en las mismas condiciones, sino que genera e incluye nuevas condiciones propias de los cambios espaciotemporales.
Junto con la causalidad circular, la subjetividad parte de una mirada de la realidad donde la relación todo-parte se transforma en la medida en que el todo es más que la suma de las partes. Es decir que se reconocen las propiedades emergentes del todo que no es posible identificarlas ni explicarlas a partir de las partes. De ahí que la relación entre el todo y las parte se complejiza en la medida en que se plantea como necesario establecer el carácter de esa relación. Lo anterior impacta de manera importante las lógicas metodológicas, en la medida en que el análisis solo permite avanzar en una línea del proceso y en abordar las partes, pero presenta graves dificultades para establecer y comprender los marcos de relación.
Dentro de estas tradiciones científicas propias de este posicionamiento epistemológico están el historicismo, la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica, el marxismo neoidealista, el pragmatismo desde el individualismo metodológico, entre otras. Por lo tanto, en el paradigma de la subjetividad se puede ubicar las lecturas marxistas y neomarxistas de las políticas públicas y, con ellas, la teoría crítica y el paradigma construccionista, que tienen un elemento en común, el reconocimiento del carácter social y político del campo de las políticas públicas.
Perspectiva marxista
Dentro de las teorías marxistas y neomarxistas existen diversas concepciones de Estado que van desde la concepción de “Estado parásito”, pues el Estado es solo un instrumento de dominación de clase, lo que significa con ello su neutralidad, la cual se transforma de acuerdo con los intereses de quienes, en un momento determinado, detentan el poder y pasa por aquellos que consideran al Estado como un sistema de dominación política con implicaciones en la lucha de clases. Así, en este contexto, la diferencia entre uno y otro concepto radica, tal como anota Bob Jessop (1982), en que mientras el primero se pregunta por quién gobierna, el segundo se pregunta por cuáles son los mecanismos de representación política e intervención estatal. Sin embargo, en ambos conceptos, la lucha de clases y el poder se constituyen en elementos centrales de comprensión del Estado y de sus acciones.
La amplitud y profundidad de las discusiones en torno a la autonomía del Estado ocuparon en las discusiones marxistas parte importante del siglo XX. Por un lado, está Ralph Miliband que representó la primera posición y para quien el Estado y sus acciones estaban orientadas a concentrar la riqueza en la clase burguesa y eran el instrumento de dominación de la clase obrera por excelencia. Lo anterior, se evidencia en al menos tres argumentos (Hill y Varone, 2013):
La similitud en el trasfondo social (social background) entre la burguesía y los miembros de la élite estatal (como el alto gobierno, militares, el servicio civil, entre otros).
El poder de la burguesía para ejercer presión a través de redes y contactos personales para la obtención de beneficios.
Las restricciones impuestas al Estado por el poder del capital.
Según lo dicho con anterioridad, las políticas públicas son solo expresiones del carácter instrumental del Estado. Por otra parte, están aquellos que reconocen una dimensión de autonomía del Estado y que comparten en esencia la posición marxista de comprenderlo como una relación social. En esta línea de discusión, están Nicos Poulantzas (1991), James O’Connor (1973), Jessop (1982), entre otros, quienes ven en la acción del Estado no solo la concreción de la persecución de los intereses del capital, sino que señalan, en función de su autonomía, el papel contradictorio y paradójico que tienen las acciones del Estado frente a los mismos. La importancia de sus planteamientos en la comprensión de las políticas públicas es su preocupación por los mecanismos de intervención del Estado.
En el primer caso, al evidenciar su materialidad institucional. En el segundo caso, a través del análisis de las finanzas públicas. Y en el tercero, al profundizar en una perspectiva relacional del Estado para explicar sus cambios en el marco de las transformaciones de la sociedad y del sistema capitalista.
Desde aquí, partir del reconocimiento de una autonomía relativa del Estado permite comprender que sus mecanismos de intervención, dentro de los cuales están las políticas públicas, no solo pueden verse bajo el compromiso directo con los intereses del capital, sino que se ven acciones positivas, denominadas así por Poulantzas (1991), con el fin de mantener las relaciones de poder y de generar situaciones de consenso, o de contribuir a la reproducción del capital con acciones de regulación y gobernanza, de acuerdo con Jessop (1982), o funciones de legitimación, en términos de O’Connor (1973).
En el marco de estos puntos de acuerdo, también existen diferentes líneas de análisis que son pertinentes tener en cuenta, porque pueden cumplir una función complementaria en la comprensión de las políticas públicas. Por un lado, Poulantzas (1991) afirma que el Estado tiene un papel constitutivo en la existencia y reproducción de los poderes de clase, pero que el Estado, en sí mismo, no agota ni el poder ni la lucha de clases. Por otra parte, Poulantzas afirma que el Estado es un aparato especial y que, por tanto, no todas sus acciones pueden ser entendidas solo como acciones de dominación política, sino que claramente están constituidas por esa dominación y por las relaciones que las soportan (Poulantzas, 1991). En este sentido, Poulantzas identifica que el Estado no solo produce acciones en el sentido negativo, es decir, en el sentido del ejercicio de la dominación, sino que igualmente produce acciones positivas que buscan la generación de un consenso, no solo en el plano de la ideología, sino que además están soportadas en medidas materiales positivas. Con ello pretende salir del binomio represión-ideología (Poulantzas, 1991). En el marco de esta serie de medidas positivas, se despliega lo que hoy se llama políticas públicas, las cuales concretan en su abordaje de la problemática social las lógicas de división del trabajo (como son salud, educación, seguridad social) y fundamentan su lógica argumental de intervención en una de las divisiones centrales del capitalismo entre trabajo manual y trabajo intelectual. El Estado se concibe, entonces, como uno de los aparatos que encarna la separación entre estos tipos de trabajo (Poulantzas, 1991). Esto da paso a uno de los escenarios de legitimación ideológica del poder bajo la forma de técnica científica (Poulantzas, 1991) que, en últimas, en el campo de las políticas públicas, es su principal eje de legitimación tanto en la dimensión académica, como en la dimensión de la intervención que muchos autores entienden como separada.
Por otra parte, James O’Connor pretende desarrollar una teoría económica del crecimiento en sistemas avanzados –en especial en el caso de Estados Unidos– a partir del análisis de la relación entre gasto privado y gasto público, desde el cual logra rastrear sus implicaciones en políticas públicas. Su análisis parte de dos premisas básicas y dos tesis: en la primera de las premisas, O’Connor (1973) afirma que el Estado capitalista tiene dos funciones centrales: la acumulación y la legitimación, entendida esta última como “las razones que ofrece el Estado para ocultar los verdaderos objetivos de su programa de acumulación” (p. 322). La segunda premisa señala que la crisis fiscal solo puede ser entendida a partir de las categorías marxistas: capital social, constituido por los gastos que requiere el proceso de acumulación y por los gastos sociales como los gastos necesarios para mantener la armonía social (pp. 26-27). Las tesis que desarrolla O’Connor se refiere, en primera instancia, a que el crecimiento de las actividades y, con ello, los gastos del Estado, son causa y efecto de la expansión capitalista monopolista y, segundo, que la acumulación de capital social y los gastos sociales son un proceso dialéctico que genera tendencias hacia las crisis que se manifiestan en diferentes órdenes (económicas, sociales y políticas) (O’Connor, 1973, p. 29).
De esta forma, O’Connor explica cómo el aumento de los gastos en acumulación de capital social está directamente relacionado con las necesidades de acumulación privada, tanto en términos del capital físico (v. gr las comunicaciones) como del capital humano (v. gr. la producción de conocimiento y la integración de ciencia y técnica), los cuales terminan siendo procesos de socialización de costos del capital monopolista (es decir, costos que este capital no asume exclusivamente). Además, O’Connor señala cómo los gastos del consumo social se destinan a dos líneas de gasto: los bienes y servicios de consumo colectivo y los gastos en protección social contra la inseguridad económica. Sin embargo, al alejarse de la perspectiva marxista ortodoxa, el autor considera que los gastos en inseguridad económica, específicamente el gasto en seguro social, debe catalogarse como gasto en capital social, porque contribuye fundamentalmente a la acumulación y al incremento de la producción y que es una evidencia más de cómo el excedente social continúa siendo apropiado por el sector privado.
O’Connor explica de esta manera que para él las acciones del Estado –incluyendo a las políticas públicas– permiten concretar el papel del este dentro del sistema capitalista a través de las funciones de acumulación y legitimación, las cuales operan de manera contradictoria pero que buscan, por un lado, el consenso para la estabilidad y, por otro, socializar los costos que el sector privado no quiere o no puede asumir en el crecimiento de la producción. En este marco, puede leerse cómo las políticas públicas no están determinadas por la oferta y la demanda de bienes –sean públicos o privados–, sino que evidencian estructuralmente los conflictos económicos y sociales, los cuales circulan por el sistema político (O’Connor, 1973, p. 30). Es por esto que el autor considera que la lucha de los movimientos sociales y las luchas por los procesos de democratización se constituyen en una vía importante de transformación y de triunfo de la sociedad sobre el Estado y el capital (O’Connor, 1973, p. 333). Asimismo, señala cómo los límites de la democracia representativa profundizan las diferencias e inequidades sociales y deja a la clase trabajadora y a los discriminados y excluidos del sistema en condiciones estructurales de mayores desventajas.
Finalmente, Jessop (1982), a partir de su enfoque estratégico relacional del poder del Estado (que es concebido como una condensación material de equilibrios siempre cambiantes de las fuerzas políticas que están tanto dentro como fuera de él y que comprende tanto las relaciones propias del sistema político como las relaciones sociales en las cuales se circunscribe) considera que tal estructura no ejerce el poder, sino que sus diversos poderes –tal como lo anotaba Poulantzas– son agenciados en espaciotemporalidades concretas por grupos específicos de políticos y de funcionarios que activan dichos poderes (Jessop, 1982).
Ahora bien, esas formas de agenciamiento del Estado están relacionadas con la incapacidad del mercado para reproducirse a sí mismo a partir de las leyes del mercado y, por tanto, requiere de estructuras complementarias de reproducción, regulación y gobernanza (Jessop, 1982). Así, el Estado asegura no solo las condiciones para la reproducción del capital, sino que también tiene la función de lograr cohesión social, lo cual se profundiza cuando la acumulación se constituye en el principio de socialización (Jessop, 1982) y en el elemento central que explica cómo la acción del Estado hoy, en general y, en específico, en el campo de las políticas públicas evidencia este predominio, el cual explica Jessop que se da por cuatro procesos: 1) la determinación económica que en esencia explica la primacía de los procesos de producción en el circuito capitalista, 2) el dominio ecológico que explica cómo la lógica del sistema capitalista influencia los demás sistemas, 3) la dominación económica que explica cómo las decisiones se orientan a las necesidades de acumulación del capital y, 4) la hegemonía económica que demuestra cómo, alrededor de una determinada estrategia de acumulación, se alcanzan determinados consensos.
El Estado, al actuar en nombre del interés común, logra parte de sus propósitos; empero, están presentes las resistencias que se originan, como bien lo señala Jessop (1982), en las lógicas de la vida. Es importante señalar que parte de las novedades en el análisis propuestas por Jessop descansan en el soporte en la teoría de sistemas complejos y en el análisis crítico del discurso, al ser la primera, la teoría de sistemas complejos, relevante en el marco teórico de esta investigación.
Son varios elementos comunes en las perspectivas marxistas. El primero de ellos es asumir un nivel de autonomía relativa del Estado que implica una mirada más amplia y compleja frente a su relación con los procesos de acumulación y al marco de relaciones sociales en los cuales está circunscrito. Una segunda perspectiva es reconocer, en la lucha de clases, un escenario de las luchas de poder pero que no las agota (género, identidad) y que, por tanto, no pueden ser traducidas de manera automática como luchas de clases, sino que, así como lo anota Poulantzas (1991), se pueden eventualmente circunscribir en escenarios de la división de clases. Y tercero, la perspectiva de las políticas públicas como parte de la acción del Estado que se encuentra en el marco de las relaciones sociales y de las relaciones que poder que, por tanto, se constituyen también en escenarios de luchas y de resistencias. Estos elementos son fundamentales en la comprensión de la complejidad de los procesos de políticas públicas y permiten sacar los procesos de las visiones limitadas, tales como aquellas que miran a las políticas públicas como ejercicio meramente técnico que pretenden resolver, en lo operativo, dilemas éticos y políticos a partir de ejercicios de análisis económicos y donde la pregunta se concentra y se resuelve en la selección de las dinámicas más eficientes, o bien, como otras miradas deterministas que consideran que los procesos de política pública son solo instrumentos de dominación y de reproducción de la dominación y de explotación del sistema capitalista.
Estas visiones comparten una característica: la negación de la política. Por tanto, no pueden dimensionar los procesos de las políticas públicas como procesos sociopolíticos con potencial para crear y transformar las condiciones de existencia. Unas, las visiones positivistas, porque se sustentan en la visión de progreso que sostiene que la política se puede obviar y que la democracia liberal y el mercado generan las condiciones de emancipación humana, y otras, las que consideran que, solo dada la eliminación de las relaciones de producción capitalista, se pueden generar escenarios de transformación y, por ende, se desestiman de manera importante las formas de resistencia y de supervivencia sustentadas en relaciones no capitalistas pero que coexisten con ellas.
Por otra parte, se señala la importancia de la democracia como condición para la transformación y el escenario de las luchas sociales y las resistencias que, ante el predominio de la perspectiva enajenante instrumental, obvian su potencial vínculo con la política. Esta mirada sobre la democracia parte de reconocer la incapacidad de la democracia liberal como sistema político que genera las condiciones de transformación y, por el contrario, profundiza las situaciones de explotación y dominación.
El giro argumentativo
El lenguaje y su posición en la comprensión de los procesos de conocimiento, así como las reflexiones sobre su papel en la configuración de lo humano, van a ser fundamentales desde los años setenta y se convierten en un eje común de análisis desde diversas tradiciones y áreas de conocimiento como la psicología, la pedagogía, la biología, la neurofisiología y la política.
La explicación de la génesis del lenguaje, al entender este como la característica que determina la condición de lo humano, va a poner en discusión al menos dos aspectos en la perspectiva de la objetividad. El primero de ellos es el papel que juega la racionalidad en la determinación de lo humano; el segundo aspecto se refiere a la competencia como mecanismo que subyace bajo el proceso de evolución. Desde el paradigma de la subjetividad se señala que la racionalidad instrumental es solo un tipo de racionalidad que opera en el mundo de la vida y, segundo, que el mecanismo que permitió el desarrollo del lenguaje fue la de la aceptación del otro como interlocutor válido y que señala mecanismos como el amor o la emoción de aceptación del otro como interlocutor válido (Maturana, 1992 y 1993).
Desde otra perspectiva, en la tradición analítica, el lenguaje determina el pensamiento, pues sin este no hay pensamiento, así como claramente no existe una disolución del ser en el lenguaje. En cambio, en la tradición continental es en donde se desarrollan enfoques como el estructuralismo, el postestructuralismo y la hermenéutica, donde el lenguaje es la manifestación del ser, bien sea desde la mirada individual o desde la mirada histórica. Se es en tanto se es en el lenguaje, el cual expresa nuestra relación con el mundo, que es un interpretar del mundo. No obstante, el lenguaje no determina el pensamiento, como en la tradición analítica, sino que existe un pensamiento prelingüístico, tal como lo señala la fenomenología (D’Agostini, 2000).
En este escenario, se inicia una tradición en las políticas públicas fuertemente influenciada por la perspectiva crítica y, específicamente, desde la acción comunicativa propuesta por Jürgen Habermas. Los procesos de políticas públicas, en este contexto de la acción comunicativa, están ligados a reconocer la construcción dialógica de las políticas públicas en el marco de unas relaciones de poder que están condicionadas y condicionan las posibilidades y los límites de la relación Estado/sociedad y que permiten mantener relaciones de dominación o que dan espacio o ventanas de oportunidad a procesos emancipatorios.
El proceso de política pública, desde esta perspectiva y tal y como lo anota el profesor André-Noël Roth (2007), se da en tres etapas:
Primero, considera la construcción histórica de los problemas de políticas públicas como una selección condicionada de las demandas. Segundo, el desarrollo e implementación de las políticas se puede entender como procesos que modifican la infraestructura comunicativa de la sociedad. Con eso, se condicionan los fundamentos, normativas […] y las expectativas de la ciudadanía, lo que permite mantener y reproducir la dominación. (Roth, 2007, p. 74)
Esta línea, que se conoce como el giro argumentativo (Parsons, 2007), tiene como elemento central el lenguaje y se constituye a partir de cómo este configura el mundo y el sentido de los que hacen parte de los procesos de política pública y cómo estos logran procesos de argumentación y de persuasión (Majone, 2000).
Desde el construccionismo propuesto por Peter Berger y Luckman, la realidad y, en ese sentido, las políticas públicas son construcciones sociales. Por lo tanto, el reconocimiento de diferentes sujetos se constituye en un elemento fundamental de identificación de los diferentes discursos sobre políticas públicas. En este sentido, la capacidad argumentativa de los diferentes actores juega un papel fundamental en la comprensión, no solo de lo que se constituyen en problemas de política pública sino de su contenido y transformación en la definición y en la operación. Así, para algunos autores, cobran fuerza propuestas como la de Frank Fisher (2003), quien plantea el análisis de políticas públicas como análisis de narrativas, las cuales están en la base tanto de la definición del problema como en la comprensión del proceso de la política pública. Las narrativas develan los marcos de interpretación y, por tanto, los conceptos y las relaciones de causalidad que soportan las alternativas de intervención propuestas por los diferentes actores. Dentro de esta misma línea, están las propuestas de Murray Edelman (1991), Emery Roe (2006) y el análisis de la argumentación de Giandomenico Majone (2000).
Frank Fischer (2003) tiene como propósito articular el análisis del discurso en las políticas públicas y la necesidad de fortalecer espacios de deliberación como punto central de fortalecimiento de la democracia. Fischer considera el análisis de políticas públicas como el análisis de narrativas que permiten develar los marcos de interpretación y, por tanto, los conceptos y las relaciones de causalidad que soportan las alternativas de intervención propuestas por los diferentes actores.
Fischer propone, específicamente, como enfoque innovador dentro del análisis de políticas públicas la incorporación del análisis del discurso y de las prácticas de deliberación que están implícitas, lo que implica dar un salto hacia una perspectiva postempiricista en el análisis de las políticas públicas que se origina en el construccionismo social, en la teoría crítica y en el postestructuralismo (Fischer, 2003). En esta perspectiva, el discurso es central y la política pública se asume como un constructo discursivo, por ende, el análisis se debe concentrar en los significados en la construcción y comprensión de la realidad social. Es importante tener en cuenta que los significados sociales están en profunda transformación y que, por tanto, las estrategias metodológicas deben estar orientadas a conectar diferentes experiencias basadas en similitudes percibidas (Fischer, 2003). En este sentido, el análisis interpretativo es importante en la medida en que permite comprender los motivos, los valores y las intenciones de los actores en la comprensión de la acción social. Esto genera una transformación frente a los criterios de validación del conocimiento que implica recrear la tensión existente entre democracia y ciencia. Esta tensión ha dado como resultado el alejamiento de la sociedad de la discusión académica, lo cual se constituye en un problema en el campo de las políticas públicas donde la participación de la sociedad se juega de manera importante en espacios especializados.
En este marco, Fischer (2003) destaca cómo la participación ciudadana es la piedra angular del proceso democrático político, ya que la participación ciudadana contribuye no solo a la consolidación de la democracia en sí misma, sino, de forma especial, a la legitimación del desarrollo e implementación de la política. En esta medida, la participación se puede entender como un mecanismo de fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones, es decir, como una forma de fortalecimiento de la capacidad comunicativa de una sociedad. Por consiguiente, la participación en espacios de deliberación implica la creación de consensos que tengan en cuenta los diferentes discursos y que, por ende, hagan posible la identificación y el desarrollo de nuevas ideas para coordinar las acciones de otros agentes competitivos. Es así como a través de diferentes formas de transformación de la organización y del saber, la deliberación participativa, por ejemplo, tiene la posibilidad de construir nuevas culturas políticas que aumenten las posibilidades de la acción comunicativa.
Como es evidente, la propuesta de Fischer (2003) es sugerente, no solo porque plantea la necesidad de realizar una ruptura con la perspectiva empiricista del análisis de políticas públicas que, a su vez, supone una ruptura de orden epistemológico, sino porque pone en el centro de la discusión de los procesos de políticas públicas la relación entre academia y sociedad. Sin embargo, el reconocimiento de las que llama características del ejercicio político, como las asimetrías de poder o la existencia de fuerzas autoritarias, se analizan únicamente en el estudio interpretativo de las diferentes narrativas en los procesos de políticas públicas, sin explorar el carácter configurativo de dichas características de dichos procesos. Esto es, no existe una relación entre régimen y sistema político y tales procesos.
Sustentado en el estructuralismo (semiótica, como estudio de sistemas de significación) y en el posestructuralismo (lenguaje), Emery Roe (2006) plantea el análisis de las narrativas como categoría que permite identificar los supuestos de decisión en las políticas públicas, así como demostrar cómo mantienen un nivel de estabilidad ciertas narrativas a pesar de que en muchos casos la evidencia empírica sea contraria. De esta forma, el núcleo de su análisis es la controversia alrededor de la cual se puede indagar por las relaciones de poder y los grupos de interés a partir de la identificación de las historias, las narrativas y las contranarrativas. La controversia se puede identificar, bien sea por la vía de la identificación de las narrativas, las contranarrativas o a través del análisis intertextual, específicamente desde la propuesta de Michel Riffaterre (1990). En ambos casos, la posibilidad de construir metanarrativas se constituye en el papel del analista, con lo cual puede dar voz al que no la tiene, develar o decir lo que no se ha expresado y generar escenarios de tolerancia, que no siempre implica consensos sino también se aborda la alternativa de la exacerbación de las controversias como camino a la generación de estas narrativas.
Es por ello que podemos inferir que el análisis narrativo de las políticas comprende cuatro pasos: el primer paso para el analista es identificar las narrativas de política, entendidas como aquellas historias que estabilizan y respaldan los supuestos sobre los cuales se construyen las políticas alrededor de problemas donde el acuerdo es poco o ninguno y donde existen niveles de desconocimiento importante y altos niveles de interdependencia (Roe, 2006). En este sentido, las narrativas tienen el carácter de constituirse en las interpretaciones dominantes. El segundo paso es identificar otras narrativas que no están conforme a las hegemónicas. En este caso, las otras narrativas pueden ser de dos tipos: las no-historias que son diferentes a la dominante y las que expresamente están en contra de ella. Estas últimas narrativas reciben el nombre de contranarrativas. El tercer paso es comparar las narrativas con las no historias y las contranarrativas y generar las metanarrativas para, finalmente, analizar cómo esta última genera escenarios de mayor comprensión y flexibilidad del problema (Roe, 2006).
Uno de los aportes centrales es que el análisis narrativo permitirá contribuir al estudio de los problemas sociales caracterizados por su complejidad, por la incertidumbre y por estar en medio de la disputa política (polarización) y, con ello, ofrecer otra mirada a los enfoques tradicionales de las ciencias económicas, administrativas y organizacionales, propias de lectura cientificistas de las políticas públicas.
Majone (2000) plantea una concepción dialéctica de las políticas públicas, según la cual, en los sistemas de gobierno donde sea posible la deliberación pública, el análisis de políticas públicas tiene que ver más con el proceso de argumentación que con las técnicas formales de análisis y de planteamiento de soluciones de problemas públicos (Majone, 2000). Por ello, considera que hay dos ejes fundamentales por tener en cuenta en los procesos de políticas públicas, los cuales son la argumentación y la persuasión. En virtud de ellos, el autor plantea el papel del analista, quien no solo es responsable de las restricciones técnicas, sino también de comprender las restricciones del contexto que permitan alimentar los escenarios de deliberación pública. Esto último implica a su vez asumir la tensión dialéctica entre lo practicable y lo ideal (Majone, 2000) y que se pueda comprender y evidenciar el lugar de los órdenes de realidad impuesto por las restricciones, así como también la superación de la frontera frente a lo políticamente posible; de aquí que el criterio fundamental, en el análisis de alternativas de políticas públicas, está determinado por la factibilidad que en un punto está soportado por los consensos logrados en la deliberación pública.
La razón fundamental de plantearse una perspectiva dialéctica de las políticas públicas es que esta no produce pruebas formales sino argumentos persuasivos que son los que alimentan la deliberación pública. Por ello, Majone considera:
El punto de partida de un argumento dialéctico no es un conjunto de supuestos abstractos, sino puntos de vista existentes en la comunidad; su conclusión no es una prueba formal, sino el entendimiento compartido del asunto en discusión; y mientras las disciplinas científicas son formas especializadas de conocimiento solo al alcance de expertos, todos pueden utilizar dialéctica porque –como dijera Aristóteles–todos tenemos ocasión de criticar o defender un argumento. (Majone, 2000, p. 41)
De igual forma, Majone asume un concepto de democracia como arreglo formal que debe regular la deliberación pública so pena de caer en la violencia. Este proceso de regulación entonces permitirá que la dinámica de la argumentación y la retórica se constituyan en procesos de aprendizaje social donde los participantes y las comunidades de políticas puedan cambiar sus valores, concepciones, argumentaciones y posiciones frente a los asuntos de políticas.
En este marco, Majone plantea que el desarrollo de las políticas públicas se da en la interacción entre las comunidades de políticas y las arenas de políticas. Mientras en las comunidades de políticas –compuestas por académicos, profesionales, analistas, planeadores de políticas, periodistas y expertos de grupos de interés– se produce la innovación conceptual, en la arena política se produce el proceso de selección de las alternativas (Majone, 2000).
Finalmente, Majone, por un lado, desvirtúa la dicotomía entre política y administración, al considerar que los procesos de políticas públicas, entre ellos el análisis de políticas públicas, están impregnados de la política y, por el otro, Majone considera que el analista de políticas públicas participa en el proceso de fijación de valores públicos.
Políticas públicas y movimientos sociales
En la literatura sobre políticas públicas y movimientos sociales, se destacan tres miradas para escudriñar las relaciones existentes entre unas y otros. Por un lado, prima el análisis sobre los movimientos sociales que dan cuenta de su génesis y trayectoria en escenarios de confrontación frente a las políticas públicas. Especialmente en América Latina donde la literatura es amplia y continúa creciendo debido a la profundización de las formas de conflicto social que, en el marco de escenarios de una democracia formal, muchas veces invisibiliza la fuerza creciente de los movimientos en asuntos de política pública como son los temas ambientales, minero energético, de reivindicaciones de grupos étnicos, de género y diversidad sexual.
Por otro lado, se tienen los análisis que establecen la relación entre políticas públicas y la influencia de los movimientos sociales, leídos a partir de los éxitos (o de la eficacia de los movimientos en la influencia en las políticas públicas) y la importante utilización de la estructura de oportunidades políticas para la evaluación de dicha influencia.
Un tercer grupo de propuestas, que apuntan a descentrar el estudio de las políticas públicas y ponerlas en la base del conflicto social, consideran que los movimientos sociales y las redes críticas se constituyen en actores claves en la configuración de las políticas públicas, donde sus posibilidades están determinadas por la red de governance que determinaría el papel y la posición de estos actores sociales (Ibarra, Martí y Gomà, 2002). El análisis de los movimientos sociales, desde esta perspectiva, mostró cómo, en la constitución de redes críticas de políticas públicas, se dieron dos caminos de influencia. Por un lado, aquellos movimientos que creaban espacios de autonomía radicales y que obligaban a generar transformaciones desde la institucionalidad y aquellos movimientos que penetraban directamente en las redes de governance. No obstante, en ambos casos la dinámica era la creación de espacios de autonomía (Ibarra, Martí y Gomà, 2002).
La relación de los movimientos sociales con las políticas públicas evidencia, de manera contundente, no solo la naturaleza sociopolítica de los procesos de políticas públicas, sino que, más importante aún, en momentos donde la identidad de los límites entre los poderes constituidos y los poderes constituyentes se diluyen en favor de los primeros, permiten evidenciar el potencial de la política como eje transformador de los segundos y se habla de política y no de democracia. En este punto, es importante tener en cuenta que, para algunos, los movimientos sociales se dan en el marco de democracias fuertes, mientras que, para otros, son las debilidades de los sistemas políticos los que generan las condiciones para su surgimiento.
No cabe duda que las diferentes posiciones del paradigma de la subjetividad dan una perspectiva más amplia para el análisis de políticas públicas al destacar, como arriba se mencionó, su carácter sociopolítico y, con ello, el reconocimiento de su esencia como concreciones de relaciones de poder. Igualmente, en términos de la comprensión del proceso, permite:
Reconocer la existencia de diferentes actores en el proceso con lógicas que no siempre están ligadas a la lógica de la racionalidad instrumental y que, en su encuentro, develan la naturaleza conflictiva de las políticas públicas.
Reconocer las diferentes realidades relacionadas con los diversos actores y sus respectivas condiciones.
Establecer marcos espaciotemporales que permitan identificar los campos relacionales de los diferentes actores y las asimetrías de poder.
Establecer las implicaciones de la intervención de las políticas públicas en la construcción de proyectos sociales de futuro.
Asimismo, es posible identificar características recurrentes que determinan una identidad de los enfoques abordados y que justifican su clasificación como unos ubicados en el paradigma de la subjetividad. El fundamento de estos enfoques radica en que consideran que la concepción de lo humano se transforma en la medida en que se amplía la lógica dicotómica de racionalidad/irracionalidad a una lógica triádica donde lo no racional entra en juego en la comprensión de lo humano. Esta comprensión de lo no racional pasa por reconocer que existe y que configura la condición de lo humano. En esta misma perspectiva, la relación con la realidad, en términos de conocimiento, es una relación indisoluble que implica que los procesos deben ser leídos en clave de espaciotemporalidades específicas y en la comprensión del lenguaje como elemento estructurante de esa realidad. Esto implica que los procesos de política pública tengan un contexto específico donde la compresión de la realidad es de orden situacional.
La realidad, al igual que en el paradigma de la objetividad, se lee en clave de orden. Sin embargo, la salida del desorden no es el orden sino un nuevo orden. Esto bajo el entendido de que la realidad es una construcción social, así como las políticas públicas son un campo de transformación y, por tanto, de deconfiguración de nuevos órdenes en marco de la democracia. En tradiciones marxistas, por ejemplo, el nuevo orden estaría constituido por regímenes comunistas. En este punto, se establece una diferencia importante con los enfoques racionales de políticas públicas, en la medida en que el tipo de democracia propuesto se aleja de la democracia liberal y explora escenarios de nuevas comprensiones de la democracia, entre ellas modelos republicanos, deliberativos y radicales de democracia.
Para la subjetividad, por otra parte, la realidad está mediada no solo por órdenes de causalidad lineal que se entienden como una lectura parcial, sino por órdenes de causalidad circular que ponen en el centro la lógica dialéctica de comprensión del mundo y dan lugar a la exploración de procesos de retroalimentación y reforzamiento. En términos metodológicos, esto permite la comprensión de los problemas de políticas públicas desde dos entradas diferentes pero relacionadas: la causa y el efecto. Esto significa que es posible pensar los procesos de intervención de manera indistinta. Sin embargo, es dominante que en las apuestas metodológicas prime la causa como eje de intervención, así se entienda en el marco de una decisión que tiene un nivel de arbitrariedad que necesariamente está en relación con la perspectiva situacional del abordaje propuesto. Junto con la causalidad circular (dialéctica), la perspectiva de la subjetividad parte de la comprensión del principio de que el todo es más que la suma de las partes. Esto implica la existencia de las relaciones entre el todo y las partes, donde las relaciones (entendidas como el elemento que configura el todo a partir de la parte) y los procesos de políticas públicas (como procesos sociopolíticos) se entienden en el marco de las estructuras de dichos procesos. Especialmente, en las lecturas neomarxistas, es imposible el estudio de procesos de políticas públicas sin contar con el marco del campo relacional Estado/sociedad/mercado.
El para qué del sentido de las políticas públicas, en el marco de la subjetividad, se puede entender en al menos dos perspectivas: 1) desde los planteamientos neomarxistas que están orientados al cuestionamiento del orden capitalista y al papel de la democracia en la transformación del orden social; y 2) desde el giro argumentativo en la develación de las lógicas de dominación de los discursos y de la construcción de alternativas que, en algunos casos, serán producto de consensos y en otros, profundizarán las divergencias.
Pero, ¿quiénes son los protagonistas en los procesos de políticas públicas? Bajo el entendimiento de los procesos de políticas públicas, los actores son diversos y con perspectivas diferentes que juegan en distintos momentos y con los recursos que cada uno posee. En este escenario, el análisis de políticas públicas y el papel del analista se transforma no solo porque sus análisis son producto de una perspectiva específica que no es única y que juega con otras con igual validez, sino porque que además asume las implicaciones normativas de los mismos analistas.
La dinámica de los procesos de políticas públicas, entonces, se desmarca de un predominio tecnocrático para entrar en escenarios de orden sociopolítico, cuya complejidad se profundiza si se asume la imposibilidad de un conocimiento neutral, o bien, si consideramos que sus criterios de validez están ligados a su capacidad de transformación y a la identificación de nuevos criterios de decisión que, sin abandonar la eficiencia, se supedita al análisis de factibilidad, viabilidad y gobernabilidad que tienen en cuenta los escenarios de argumentación, estrategias (incluida la coerción desde actores institucionales y no institucionales) y las condiciones del contexto como elementos culturales y sociales.
Así, las políticas públicas son dispositivos de intervención que encierran una complejidad más allá de ser solo instrumentos de dominación o de direccionamiento de comportamientos individuales y sociales (lógicas racionales) que se comprenden únicamente desde una relación jerárquica de arriba hacia abajo. Tanto en la mirada marxista de Poulantzas (las políticas públicas como parte de las medidas materiales positivas del Estado), así como en el cumplimiento de las funciones de legitimidad reconocidas por O’Connor (referidas a dispositivos discursivos que señalan órdenes simbólicos específicos), los escenarios de transformación requieren al menos dos condiciones, que podemos enunciar como: los procesos de políticas públicas que tengan como elemento estructurante de la develación de las relaciones de dominación que subyacen en ellos, y como procesos que generen condiciones democráticas para su desarrollo.
A pesar de que son evidentes los aportes al análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de la subjetividad, es necesario profundizar en los cimientos que constituyen los enfoques positivistas de las políticas públicas y que explican su papel hegemónico. Con este propósito, se abordan, a continuación, los fundamentos de la modernidad y su crítica en tres sentidos: como crítica a la ciencia, a la racionalidad instrumental y a la idea de progreso e instrumentalización de la política.