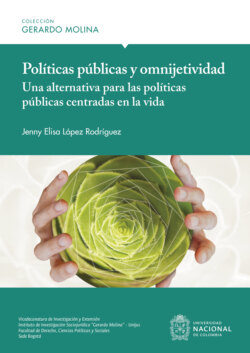Читать книгу Políticas públicas y omnijetividad - Jenny Elisa López Rodríguez - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеLas políticas públicas, entendidas como resultado de procesos sociopolíticos por parte del Estado que concretan posiciones, acciones y decisiones y que buscan dar salida a problemas y demandas de la sociedad o de sectores específicos de ella, se constituyen, sin lugar a duda, en mecanismos centrales que materializan y dinamizan tanto el campo relacional Estado/sociedad/mercado, como las características del sistema y del régimen político en un espaciotemporalidad específica. En esta medida, la configuración y la trayectoria de las políticas públicas están enmarcadas en las tensiones políticas que implican, por un lado, el mantenimiento del statu quo y, por el otro, las expectativas de fuerzas sociales y económicas de carácter opositor, contrasistémico o emancipatorio.
La dinámica de estas tensiones políticas en la actualidad está marcada por una serie de procesos que definen en el límite, no solo de la existencia humana, sino también de la existencia de gran parte de las diferentes expresiones de la vida. Esto significa que los problemas de política pública están relacionados tanto con las demandas tradicionales de bienes y servicios, los cuales buscan satisfacer mínimos materiales de calidad de vida, como con el derecho a la existencia y a su expansión. Por lo tanto, los problemas de política pública tienen que ver con demandas que cuestionan el actual statu quo basado en estructuras de dominación, de explotación y negación. Estas estructuras niegan, por definición, las posibilidades de la emancipación y profundizan estados de alienación y de sinsentido.
En este contexto, existe una respuesta institucional y hegemónica que plantea al mercado y la democracia liberal como las instituciones más apropiadas para la organización social. En este sentido, tanto el mercado, que a través de la libre competencia genera eficiencia y, por tanto, la mejor asignación de recursos, como el Estado, como regulador y garante de los derechos de propiedad y administrador de justicia, se constituyen en los pilares donde se cierra y se funde el orden deseable. Sin embargo, esta nueva fase del proyecto hegemónico exige, además, que el Estado adopte una forma especial en el sistema político y esta forma es la democracia liberal. Esto debido a que la democracia liberal introduce en el sistema político la competencia como mecanismo asignador de pérdidas y ganancias y, a su vez, asegura la consistencia del proyecto liberal en términos de protección de sus valores fundamentales como son la igualdad, la libertad y la propiedad privada.
Según varios autores, pese a que el neoliberalismo no constituye en sí mismo una teoría uniforme ni consolidada (Escalante, 2015; Springer, 2016; Cahill, Cooper, Konings y Primrose, 2018), es posible rastrear argumentos que lo sustentan y actualizan como práctica y como imaginario colectivo y que desembocan en la supremacía de los criterios de eficiencia y eficacia en la organización de la vida social y en la acción política. Esto obliga a dar una breve definición del neoliberalismo como punto de partida. Así pues, al retomar inicialmente a Leopoldo Múnera, aquí se entenderá el neoliberalismo en su dimensión de “corriente de pensamiento e imaginario colectivo que sirve de sustento ideológico para la definición de políticas públicas preponderantes dentro de una nueva fase de acumulación de capital, caracterizada por la liberación de las fuerzas del mercado” (Múnera, 2003, p. 44).
El principal pilar que sostiene las prácticas neoliberales es la reanudación y reformulación de algunos planteamientos del liberalismo clásico, particularmente en lo relativo a la concepción del papel del Estado, la propiedad privada, la libertad individual y la democracia (Escalante, 2015). En esta perspectiva, el Estado se ve como un “mal necesario” que garantiza el interés general del capitalismo, incluso contra algunos individuos que estén actuando de acuerdo con sus libertades, y también se ve al Estado como mecanismo de contención para evitar la desintegración social (Buchanan y Tullock, 1980). Por otro lado, se concibe al Estado como un “[…] ‘acondicionador institucional’, proveedor de normas colectivas generadoras de un ambiente político y social que garantiza el libre desarrollo de la economía, sobre la base de la propiedad privada y el mercado, extendido a todo tipo de bienes materiales o simbólicos” (Múnera, 2003, p. 47).
El supuesto que subyace a lo dicho es que el mercado es el mejor mecanismo para la asignación de recursos, por cuanto incita a la competencia como mecanismo más eficiente para la coordinación de los esfuerzos humanos individuales sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En el mercado se argumenta que los individuos intercambian libremente y que el mecanismo de la “mano invisible”, autorregulador, estructurado sobre una serie de reglas (propiedad, infracción y acuerdo), se encarga de asignar los recursos de la mejor forma a disposición al depurar las actividades, insumos o agentes improductivos o incompetentes. De este proceso, que dentro del neoliberalismo es asimilado como una especie de “selección natural”, resulta la mejor asignación de recursos posible, es decir, la más eficiente. Según Friedrich von Hayek (2006), entonces, el Estado debe limitarse a fijar normas determinantes de las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse los recursos disponibles y deja a los individuos la decisión sobre los fines para los que serán usados.
De esta forma, el neoliberalismo como imaginario no solo tiene efectos en el dominio de lo cognitivo y simbólico con relación al Estado, sino que, además, tiene implicaciones concretas en las orientaciones de la acción pública y, de manera específica, de las políticas públicas que respalda. Esto porque construye modos de aproximación a la realidad y a los problemas sociales desde una perspectiva de desarrollo donde el crecimiento económico se considera una conditio sine qua non para mejorar las condiciones de vida de las personas. Aún más, para algunos de ellos (Hayek, 2006; Downs, 1957; Schumpeter, 1961), esta perspectiva de desarrollo es concebida como la única forma posible y suficiente para mejorar las condiciones de vida de las personas, en función del predominio de la libertad sustentada en la visión individual y la propiedad privada). Como señala Consuelo Corredor (2003), la forma de construcción de problemas de interés primordial en el manejo de las políticas públicas trae consigo soluciones esbozadas de antemano desde una lógica económica ortodoxa, donde el crecimiento económico es el objetivo en sí mismo y sin tener en cuenta otros procesos como la distribución de la riqueza. Tal lectura ha generado brechas de desigualdad social muy grandes, tanto entre países, como al interior de estos.
Ahora bien, la centralidad de los criterios de eficiencia y eficacia tiene, además, fundamentos filosóficos en el liberalismo clásico, pues están inexorablemente ligados a una concepción e ideal de justicia. Oscar Mejía Quintana hace una aproximación a la concepción neoliberal de la justicia plasmada en las obras de Robert Nozick, James Buchanan y Niklas Luhmann, que surge como respuesta a la polémica liberal-comunitarista tras la publicación de la Teoría de la Justicia de John Rawls. Allí, Mejía (2003) presenta los fundamentos morales del neoliberalismo y cómo estos se derivan de supuestos económicos. A partir de sus reflexiones el autor obtiene tres conclusiones importantes:
La justificación moral del neoliberalismo no es sino la proyección del principio de competencia de la economía de mercado, lo que pone en evidencia la dimensión ideológica de su discurso ético. En efecto, tanto en Nozick como en Buchanan, la competencia salvaje y sus derivaciones son elevadas a principio moral fundante, que la moral ausente de la dinámica sistémica eleva a su máxima expresión. (Mejía, 2003, p. 151)
En este sentido, para el neoliberalismo no hay realmente contrato social y, en cierto sentido, ni siquiera democracia:
[…] no existe un acuerdo deliberativo por el cual el conjunto de la sociedad acceda a un orden justo. Su concepción de justicia social es el privilegio del fuerte, derivado en la competencia, el cual es insensible a todo reclamo de corrección moral o reivindicación social. (Mejía, 2003, p. 151)
Finalmente, para el neoliberalismo no existe el dominio de lo público. Toda la sociedad es concebida como el patrimonio de los vencedores, es decir, de los fuertes que vencieron en la competencia natural y que, por tanto, tienen derecho moral de usufructuar “lo público” como si fuera privado. James Buchanan y Gordon Tullock proponen una posición moderada a través del mecanismo del intercambio como mecanismo de obtención del consenso social. Como consecuencia de esto, tanto en la doctrina como en la práctica, el modelo neoliberal hace una subordinación de dos aspectos cruciales para la comprensión de las demandas vinculadas al reconocimiento de la existencia: el carácter del colectivo de lo común y el sentido de lo político. Aquí se sostiene que precisamente la subordinación de estos dos aspectos es uno de los factores que explica la incomprensión de la problemática desde la perspectiva hegemónica de las políticas públicas y que, además, contribuye a la aceleración de la crisis que hoy se manifiesta. La comprensión de las demandas de reconocimiento de la existencia y sus posibilidades de expansión debe pasar por una reconstrucción de lo común y de lo político en un marco de eticidad democrática.
En Colombia, el establecimiento del modelo neoliberal significó no solo la transformación del modelo de desarrollo, sino la necesaria transformación institucional que encontró como catalizador importante la Constitución Política de 1991 (Estrada, 2006), a pesar del carácter contradictorio de la definición de Colombia como un Estado social de derecho (Corredor, 2003; Botero, 2003; Múnera, 2003; Quintana, 2003). En este marco, las políticas públicas entran a operar el proyecto neoliberal y se constituyen en espacios de tensión y contradicción política y social. En el caso de las políticas sociales, focalizadas hacia los más pobres y vulnerables, tal como lo señaló el Consenso de Washington, deben simular y promover la lógica de mercado en su diseño y operación. Con ello, se profundizan los procesos de fragmentación social, exclusión y marginación no solo en Colombia, sino en América Latina:
En este contexto, uno de esos cambios importantes en la plataforma institucional fue el tránsito del dispositivo de la planeación del desarrollo hacia el andamiaje conceptual y metodológico de las políticas públicas centradas en perspectivas racionalistas, que permite así la concreción y consolidación del modelo de desarrollo neoliberal. Por tanto, las políticas públicas se caracterizan por tres elementos centrales: 1. El predomino de una concepción antropocéntrica que además limita la comprensión de lo humano a partir de la racionalidad instrumental, 2. Una perspectiva de futuro anclada en la lógica del progreso (democracia liberal y capitalismo) y, finalmente, 3. Una acción que se legitima en función del domino que implica el contar con un soporte técnico-científico. (Sader, 2006, p. 52)
Por tanto, cabe preguntarse qué salidas de carácter emancipatorio se pueden y deben plantear tanto desde procesos específicos como desde los procesos de política pública. Para ello, el presente libro plantea la necesidad de cuestionar los fundamentos teóricos del campo de estudio de las políticas públicas y su paradigma dominante. So pena de continuar difundiendo y reproduciendo discursos y dispositivos de intervención que, finalmente, bajo el ropaje del progreso, se muestran como emancipatorios, pero que, finalmente, como es el caso de las políticas públicas dirigidas a comunidades históricamente negadas, explotadas, discriminadas y subalternizadas, son solamente continuadores de dichas prácticas.
En este sentido, el libro sostiene como hipótesis que el enfoque dominante de las políticas públicas, sustentado en el paradigma moderno de ciencia, en la exaltación de la racionalidad instrumental y en la consideración de la democracia liberal y del mercado como las instituciones base de la organización social, reproduce fundamentalmente estructuras de negación, dominación y explotación que han llevado al límite las posibilidades de existencia de la humanidad y de gran parte de las diferentes expresiones de la vida. En esta medida, las posibilidades de procesos emancipatorios en los procesos de política pública estarían relacionados al menos con dos elementos: el primero, el cuestionamiento del paradigma moderno de la ciencia en sus dimensiones ontológica y epistemológica a partir de uno no antropocéntrico y, el segundo, derivado del primero, la recomposición de lo político como espacio de construcción de sentido, así como de lo común y de la democracia plena como dispositivos emancipatorios. A partir de ello, se definen las bases de un marco teórico alter-nativo al enfoque hegemónico de las políticas públicas, uno sustentado en la perspectiva decolonial, así como en el paradigma de la complejidad y de las ciencias de la complejidad, y en la valoración de las posibilidades de la radicalización de la democracia y de los procesos de política pública como posibilidadaes emancipatorias.
Para ello, es importante tener presente que se está cursando por una crisis que pone en el límite las posibilidades de la vida, esto es, de sus múltiples expresiones. Además, que dicha crisis puede ser leída como una expresión concreta de la profundización de los procesos de alienación que los dispositivos de intervención pública como las políticas públicas reproducen y que, por tanto, requieren de un nuevo paradigma para ser transformadas en procesos sociopolíticos con posibilidades emancipatorias.