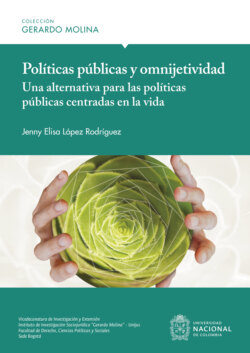Читать книгу Políticas públicas y omnijetividad - Jenny Elisa López Rodríguez - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MODERNIDAD Y CRÍTICA A LA MODERNIDAD
ОглавлениеLa Modernidad como una nueva época que se ubica espaciotemporalmente como posterior al feudalismo que se originó en Europa (Giddens, 2000). Se caracteriza por una transformación de la cosmovisión, lo cual implica un cambio fundamental en la concepción del ser humano, en la relación ser humano/naturaleza y en la transformación del tiempo y del espacio.
La Ilustración, como el gran proyecto de la Modernidad, prometía la emancipación del ser humano, la cual se entendía como una superación del dominio de la naturaleza sobre el ser humano a través del conocimiento soportado en la razón, es decir, a través de la ciencia, tal como lo expresan Max Horkheimer y Theodor Adorno: “La Ilustración, en el más amplio sentido del pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores” (1994, p. 59). Esta característica fundamental de la Modernidad se constituye en una manifestación de otra característica más general de la época que es la necesidad de su autocercioramiento, tal como lo expresa Habermas:
[l]a modernidad ya no puede ni quiere tomar sus criterios de orientación de modelos de otras épocas, tiene que extraer su normatividad de sí misma [cursiva propia del autor]. La modernidad no tiene otra salida, no tiene más remedio que echar mano de sí misma. (1994, p. 18)
El autocercioramiento está ligado a uno de los principios de modernidad, tal como lo plantea Georg Wilhelm Friedrich Hegel, y es el de la subjetividad, el cual va a tener una de sus expresiones más contundentes en la ciencia con el sujeto cognoscente, y, en la idea de progreso, una de sus dispositivos ideológicos más potentes. El principio de subjetividad origina rupturas importantes. La primera, en la relación ser humano/ naturaleza, y la segunda, en la del ser humano consigo mismo. Por otro lado, la subjetividad genera el surgimiento de dicotomías, tales como natural/cultural, racional/irracional o corporal/espiritual, las cuales han moldeado el pensamiento occidental y el pensamiento científico.
De igual forma, pensar la Modernidad implica pensar el capitalismo y los procesos de industrialización. El capitalismo, como modo de producción sustentado en la mercancía y en el dinero, transformaría sin lugar a dudas los conceptos de productividad y de riqueza que ya no estarían ligados a la tierra bajo la concepción de que esta era la única generadora de riqueza (fisiocracia) y anulaba la productividad humana que solo podía verse como un apéndice de la productividad de la tierra y darían paso al desarrollo de una conciencia de la autosustentación, es decir, a una nueva relación entre ser humano y el trabajo. Con ello, no solo se transformó la forma organizativa de satisfacer las necesidades materiales, sino que transformó la condición humana en términos de nuevas formas de enajenamiento y alienación (Marx, 1980; Arendt, 2006; Foucault, 1986a). La consolidación del capitalismo, a través de la industrialización, está soportada en el avance de la ciencia y la tecnología, los cuales generaron cambios fundamentales en la concepción y vivencia del tiempo y del espacio. Frente al tiempo se producen tres fenómenos: medición, segmentación y acortamiento del mismo. El acortamiento del tiempo se entiende como los procesos de aceleración del tiempo y la separación entre pasado y futuro (Luhmann citado por Beriain, 2005), donde el futuro es definible en el presente (ideal de progreso) y le da un carácter lineal.
Así como el capitalismo significó un nuevo modo de producción, el Estado-nación se constituyó en la forma organizativa del poder y del dominio político que se concretaba, en parte, con la burocracia y su legitimidad legal-racional que se consideraba específicamente moderna (Weber, 1977). El Estado-nación concretó la centralización del poder y estableció la diferencia entre poder constituido y poder constituyente. Junto con el Estado, la democracia liberal se estableció como el gran deseable en términos de organización política, en la medida en que protegía los valores fundamentales del liberalismo político, es decir, la libertad y la igualdad. En este sentido, se plantea que la razón emancipatoria recaía en la tríada libertad, igualdad y propiedad y, de esta forma, el mercado y el Estado se convirtieron en los ejes de las instituciones modernas, el mercado con su mano invisible que logra la coordinación social y el Estado con su puño visible (Amin, 2006) que logra la obediencia social.
Esta caracterización de la Modernidad como momento y proyecto de la civilización en el cual la ciencia, el mercado, el Estado y la democracia liberal, se constituyen en la base de la organización y se ve profundamente cuestionada, especialmente en su origen, es decir, en Europa, no solo por los principios de base sino por el incumplimiento de sus promesas: la eliminación de la violencia (Beriain, 2005), prosperidad, igualdad y libertad. A continuación, en la tabla 2 se presentan tres elementos claves que soportan el paradigma hegemónico de las políticas públicas y que corresponden con el proyecto de modernidad del cual se derivan. Ellos son: la concepción de ciencia, el papel de racionalidad instrumental en la acción individual y colectiva y el concepto de progreso que conjuntamente soportan la legitimidad del mismo progreso.
TABLA 2. Dimensiones de la crítica a la Modernidad
| Como crítica a la ciencia | Como crítica a la racionalidad instrumental | Como crítica al progreso |
| • Cuestionamiento del cáracter neutral de la ciencia.• El método cientifico ha llevado a una hiperespecialización de conocimiento.• Proceso de validación de la ciencia positivista se reduce a la formalidad del método.• La supremacía de la ciencia moderna ha llevado al desconocimiento e invalidación de otras formas de conocimiento. | • Racionalidad instrumental es fuente de alienación y de totalitarmismo.• Proceso de racionalización elimina la esfera pública.• Racionalidad instrumentaliza la naturaliza y la reduce a ser un instrumento del ser humano.• El proyecto de racionalización ha derivado en la legitimación de actos violentos orientados a llevar “modernidad y progreso”. | • Cestionamiento del “mito” del proyecto de modernidad que se autocomprende como el más desarrollado y superior.• Visión del progreso como un miedo basado en la convicción de que la ciencia permite a la humanidad hacerse cargo de su destino.• Existencia de riesgos derivados de la visión del progreso como único futuro deseable.• El progreso entra en contradicción con elementos de la democracia. |
Fuente: elaboración propia.
Crítica a la Modernidad como crítica a la ciencia moderna
El proyecto de la Ilustración sustenta una ciencia con carácter emancipatorio que parte del principio según el cual solo la razón es el medio de conocimiento que tiene carácter de validez universal (Adorno y Horkheimer, 1994; Santos, 2009; Morin, 2003). El paradigma de la objetividad se establece a partir de la relación sujeto/objeto de conocimiento, en el cual el sujeto adquiere las características del sujeto absoluto (Ibáñez, 1990). Es decir, el sujeto se caracteriza por su total independencia respecto al objeto, lo cual permite la neutralidad de la ciencia y la validación del conocimiento derivado de su objetividad. En palabras de Boaventura de Sousa Santos: “El conocimiento científico fue diseñado originariamente para convertir este lado de la línea en un sujeto de conocimiento, y el otro lado en un objeto de conocimiento” (Santos, 2010, p. 52). A su vez, señala, como principal pretensión de la ciencia, la identificación, explicación y modelación de las leyes y regularidades de los procesos y fenómenos que configuran la realidad. El método es el propio de las ciencias empíricas donde la observación, la clasificación, la medición y la deducción son fundamentales en la medida en que el método y su adecuada aplicación se constituyen en la fuente de la validez de sus hallazgos. Dentro de esta relación, podemos encontrar principalmente el empirismo, el positivismo, la filosofía analítica y el racionalismo crítico (D’Agostini, 2000). Los límites, frente al conocimiento, están dados por las siguientes características:
La identificación de la razón como la única vía de conocimiento de la realidad que, además, sustenta la separación entre naturaleza y ser humano, entre sujeto que conoce y objeto de conocimiento y, entre los desarrollos en ciencias naturales y ciencias sociales que han impedido abordar de manera integral la relación física-biológica-antroposocial de la realidad, tal como lo plantea Edgar Morin: “Así, la relación sujeto/objeto es disociada, apoderándose la ciencia del objeto, la filosofía del sujeto” (2006).
La razón, como aspecto que define la condición humana, implica que la ciencia, desde el paradigma de la objetividad, solo reconoce lo racional y expulsa lo irracional. Desde el paradigma de la subjetividad, la razón reconoce la triple dimensión entre lo racional, lo no racional y lo irracional, y en cambio, solo aborda lo racional y lo no racional desde sus posibilidades de operacionalización.
El método basado en la separación, la reducción y la abstracción han conducido a una hiperespecialización que, como lo plantea Edgar Morin (2003), nos ha llevado a creer que el corte más o menos operado sobre la realidad es la realidad misma. Esta contradicción, entre avance del conocimiento especializado e incapacidad de comprensión e intervención de la realidad, es un síntoma más que se hace más palpable cuando demandamos salidas integrales. Dicho en otros términos, por salidas con una mayor consistencia con las dinámicas sociales. Junto con el método la ciencia moderna, ha privilegiado la causalidad formal que le da importancia al cómo funciona o se explica frente a los agentes de los procesos o el fin de las cosas, lo que implica, necesariamente, un olvido de la intencionalidad (Santos, 2009). Esta forma de causalidad es la que rige los análisis racionalistas de los procesos de políticas públicas y que es posible gracias a la ruptura entre la intencionalidad propia del ámbito de la política y el ámbito de lo técnico. Aquí, el análisis de políticas públicas se centra en el cómo, y encuentra en el criterio de la eficiencia el soporte para establecer ese cómo.
La consideración, según la cual, el conocimiento científico adquiere su máximo estatus a través de la formalización, donde existe un predominio de lo cuantitativo sobre lo cualitativo. La modelación matemática –la llamada matematización– se centra en los números y produce una reducción de categoría fundamental de las matemáticas que no es el número sino el orden, tal como lo plantearía Russell (citado por Ibáñez, 1994, p. 32). De esta forma, la cuantificación se asume como la lectura de las cualidades de los procesos y de los fenómenos. Sin embargo, como se verá más adelante, existe una falsa dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo y, por ello, se trata de captar dichas cualidades a través de los números y de la medición pero que continúa siendo una reducción, ya que existe lo matemático sin métrica.
Frente a las mediciones, se plantea, de manera generalizada, que deben cumplir con dos requisitos: la confiabilidad y la validez. El primero se refiere a la obtención de los mismos resultados de medición en repetidas oportunidades, y el segundo se refiere a que el método de medición realmente mida la variable que se quiere medir. En el campo de las políticas públicas, los problemas de políticas públicas deben ser expresados en hipótesis. Cuyas formas de relación causal son lineales y deben ser destacables las variables, las subvariables y los criterios que, a su vez, deben ser susceptibles de operacionalización y donde un requisito es ser cuantificables en el marco de las restricciones de esta cuantificación, es decir, a través del número y la métrica.
La concepción de orden del mundo que subyace en el conocimiento científico considera el universo regido por un orden aprehensible y al desorden como la distorsión y la negación de ese orden. Este último debe ser descubierto por la ciencia y expresado formalmente. De esta forma, el conocimiento del orden nos lleva a disciplinar el desorden. En el marco de las políticas públicas y desde una perspectiva hegemónica, se asume el orden del mundo sustentado en al menos tres pilares: la actuación racional del ser humano, el dominio del ser humano sobre la naturaleza y el orden humano alcanzado a través del Estado, la democracia y el mercado. Por ello, las políticas públicas tienen como fin establecer ese orden.
Pretensión de verdad que resulta en una lógica de la certeza. Así, el conocimiento científico lleva a descubrir las leyes que operan la realidad y, en consecuencia, nos lleva a obtener la verdad que, al ser conocida, da lugar a la certeza. Esto significó que la Modernidad cuestionara la relación pasiva de conocimiento (las cosas transmiten la verdad) por una relación activa en el proceso de conocimiento donde el ser humano investiga sobre la verdad (método científico) y genera certezas derivadas de su capacidad para proveer. Esto a su vez rompió la relación de subordinación y, por tanto, aceptó aquello que se podía constatar y, en ese espacio de la constatación de la realidad, se da el proceso de la autoconstatación, es decir, surge el sujeto como instancia de constatación de sí mismo.
La crítica a la Modernidad, como crítica a la ciencia moderna, se ha desarrollado desde distintas corrientes epistemológicas y filosóficas. Desde la racionalidad crítica de Popper, pasando por la crítica de la Escuela de Fráncfort y los aportes críticos de Maturana, Morin, Foucault, entre otros, y se ha cuestionado y puesto en debate los postulados de la ciencia moderna, tales como la pretensión objetivista y su carácter de validez universal.
Karl Popper (1983), uno de los padres del racionalismo crítico, hace un profundo cuestionamiento sobre varios de los supuestos que tenía la ciencia moderna a finales del siglo XIX. Para él, las confirmaciones de las teorías, que suponen un proceso de verificación y experimentación positivista, son el resultado de un interés ciego por validar y confirmar los propios supuestos. “Es fácil obtener confirmaciones o verificaciones para casi cualquier teoría, si son confirmaciones lo que buscamos” (Popper, 1983, p. 61). En ese sentido, Popper cuestiona fuertemente la facilidad con la que la ciencia positivista dice validar. Esto se debe a que, para este autor, la ciencia se dedica a confirmar predicciones que van de acuerdo a lo postulado en la teoría:
Las confirmaciones solo cuentan si son el resultado de predicciones riesgosas, es decir, si, de no basarnos en la teoría en cuestión, habríamos esperado que se produjera un suceso que es incompatible con la teoría, un suceso que refutara la teoría. (Popper, 1983, p. 61)
En el mismo sentido, Popper plantea que “una teoría que no es refutable por ningún suceso concebible no es científica. La irrefutabilidad no es una virtud de una teoría (como se cree a menudo) sino un vicio” (Popper, 1983, p. 61). Para este autor, la cientificidad reside en la predisposición de la teoría en ser refutada, testeada y verificada por sucesos que puedan controvertirla. No como lo pretende la ciencia positivista que busca que sus teorías no puedan ser refutadas y cuyas comprobaciones tienen la pretensión de irrefutabilidad. “Todo genuino test de una teoría es un intento por desmentirla, por refutarla. La testabilidad equivale a la refutabilidad […]. El criterio para establecer el status científico de una teoría es su refutabilidad o su testabilidad” (Popper, 1983, p. 61).
Así pues, para Popper, la ciencia positivista es un dogma más que una ciencia, puesto que, para él, “la actitud dogmática se halla claramente relacionada con la tendencia a verificar nuestras leyes y esquemas tratando de aplicarlos y confirmarlos, hasta el punto de pasar por alto las refutaciones; mientras que la actitud crítica es una disposición a cambiarlos, a someterlos a prueba, a refutarlos, si es posible” (Popper, 1983, p. 77). En ese sentido, Popper propone que, para contrarrestar este dogma de la irrefutabilidad, es necesario tomar una postura crítica con la que se sometan a prueba las leyes y esquemas establecidos previamente y, si es el caso, refutarlos.
La crítica, como dije, es un intento por hallar los puntos débiles de una teoría, y estos, por lo general, solo pueden ser hallados en las más remotas consecuencias lógicas derivables de la teoría. Es en esto en lo que el razonamiento puramente lógico desempeña un papel importante en la ciencia. (Popper, 1983, p. 78)
De esta forma,
[…] [l]a crítica debe ser dirigida contra creencias existentes y difundidas que necesitan una revisión crítica, en otras palabras, contra creencias dogmáticas […] la ciencia pues debe comenzar con mitos y con la crítica de mitos; no con la recolección de observaciones ni con la invención de experimentos, sino con la discusión crítica de mitos y de técnicas y prácticas mágicas. (Popper, 1983, p. 77)
Como podemos apreciar en la cita, es posible decir que Popper no desprecia lo que denomina como “metafísica” y admite que hay otro tipo de conocimientos no científicos que son válidos e importantes. No obstante, advierte que no, por ello, se puede considerar que ese tipo de conocimientos puedan ser respaldados por elementos de juicio empíricos de tipo científico, pero que son un tipo de conocimiento útil para comenzar una discusión crítica y adoptar una posición razonable.
Al valorar la importancia que tienen otro tipo de conocimientos, Pooper critica la pretensión de verdad que tiene la ciencia positivista:
Ninguna regla puede garantizar la verdad de una generalización inferida a partir de observaciones verdaderas, por repetidas que estas sean. El éxito de la ciencia no se basa en reglas de inducción, sino que depende de la suerte, el ingenio y las reglas puramente deductivas de argumentación crítica. (Popper, 1983, p. 80)
Popper hace una crítica al método de la ciencia que, para hacer las conjeturas, parte de lo particular hacia lo general. En otras palabras, critica que la ciencia positivista construya teorías generales y universales a partir de observaciones dado desde lo particular. Para este autor, la inducción es solo el comienzo de la ciencia, es decir, el primer paso, el mito, mas no un hecho de la vida cotidiana, ni un procedimiento científico. Propone entonces que se emplee también el razonamiento lógico deductivo puesto que “nos permite descubrir las implicaciones de nuestras teorías y, de este modo, criticarlas de manera efectiva” (Popper, 1983, p. 77).
Así como Popper, desde el paradigma de la subjetividad, la Escuela de Fráncfort y sus desarrollos teóricos en torno a la denominada teoría crítica de la sociedad, cuestionaron fuertemente las concepciones de ciencia moderna, particularmente las desarrolladas en el marco del positivismo. En este contexto, Max Horkheimer hace una crítica a cuatro aspectos de la ciencia moderna que identifica como problemáticos: la cosificación de la vida por medio de la ciencia, el excesivo cuantitativismo, el funcionalismo de la ciencia a los fines comerciales y, finalmente, la relación entre la ciencia y sus categorías respecto a los conflictos sociales.
Para Horkheimer (2007), uno de los puntos más problemáticos a los que conlleva la ciencia moderna y sus desarrollos es la cosificación de la vida. Para él,
[…] la ciencia moderna, tal como la entienden los positivistas, se refiere esencialmente a enunciados respecto de hechos y presupone, por lo tanto, la cosificación de la vida en general y de la percepción en especial. Esa ciencia ve al mundo como un mundo de hechos y de cosas y descuida la necesidad de ligar la transformación del mundo en hechos y en cosas con el proceso social. Precisamente el concepto del “hecho” es un producto: un producto de la alienación social en este concepto el objeto abstracto del trueque es concebido como modelo para todos los objetos de la experiencia en la categoría dada. (Horkheimer, 2007, p. 86)
De esta manera, Horkheimer intenta ir más allá que Popper al cuestionar no solamente los criterios de validación de la ciencia en sí misma, sino también el papel que tiene la ciencia en la vida en general y en el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, para Horkheimer (2007), la ciencia debe superar la fase de observación de hechos (cosificación) para pasar a un momento de transformación del mundo en relación con el proceso social.
Horkheimer plantea el problema de enajenación a partir del concepto del yo como el sujeto racional que, en su afán por luchar contra la naturaleza y dominarla (tanto la interna del ser como externa física), se vacía de toda sustancia. El yo, vacío entonces, solo tiene como propósito garantizar su existencia por medio de la dominación.
Como resultado final del proceso tenemos, por un lado, el yo, el ego abstracto, vaciado de toda substancia salvo de su intento de convertir todo lo que existe en el cielo y sobre la tierra en medio para su preservación y, por otro, una naturaleza fuera, degradada a mero material, mera substancia que debe ser dominada sin otra finalidad que la del dominio. (Horkheimer, 2007, p. 99)
En cuanto principio de identidad (“el yo”) que se empeña por triunfar en la lucha contra la naturaleza en general, contra otros hombres en particular, y sobre sus propios impulsos, el yo se siente como algo ligado con funciones de dominio, mando y organización. El principio del yo parece manifestarse en el brazo extendido del soberano que ordena marchar a sus hombres o que condena al acusado a ser ejecutado. (Horkheimer, 2007, p. 106)
Otro de los aspectos problemáticos que Horkheimer denuncia es el del excesivo cuantitativismo. Para el desarrollo y aplicación de la ciencia moderna, se han desarrollado múltiples instrumentos que permiten, por medio de la aplicación del método científico, la generación de conocimiento y de leyes de carácter universal. Pese a que existe una gran variedad de instrumentos y de métodos, la ciencia moderna se caracteriza por darle una mayor preponderancia a los métodos cuantitativos, puesto que con estos la medición se hace de manera más exacta y objetiva. De acuerdo con Horkheimer, los positivistas suelen considerar los hechos obtenidos a través de los métodos cuantitativos como los únicos hechos científicos, no obstante, “son a menudo fenómenos de superficie que más contribuyen a oscurecer que a develar la realidad de fondo” (Horkheimer, 2007, p. 87). De esta manera, Horkheimer denuncia una suerte de sesgo al que se puede llegar con la absoluta creencia y exclusiva aplicación de los métodos cuantitativos en el proceso científico y que puede derivar en alienación. Es decir, en ignorar o no profundizar en el estudio de hechos y fenómenos relevantes que no pueden ser observados únicamente con los limitados métodos cuantitativos, puesto que ningún método es perfecto o completo.
El tercer asunto problemático es el del funcionalismo de la ciencia a los fines comerciales. Según Horkheimer, a la ciencia moderna se le ha dado un papel fundamental en los procesos de culturalización alrededor de lo comercial. El autor plantea que la ciencia de los positivistas es utilizada como instrumento para sofisticar el aparato de producción y universalizarlo en beneficio de la comercialización para la dinamización del capital.
Debido a la identificación de conocimiento y ciencia, el positivismo limita a la inteligencia a funciones necesarias para la organización de un material ya conformado por los moldes de esa cultura comercial que requeriría la crítica de la inteligencia. Semejante limitación convierte a la inteligencia en sierva del aparato de producción y seguramente no en su amo. (Horkheimer, 2007, p. 87)