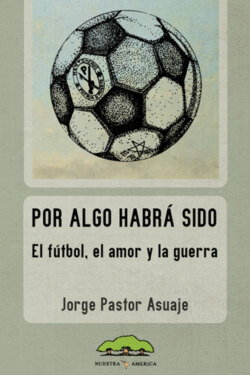Читать книгу Por algo habrá sido - Jorge Pastor Asuaje - Страница 91
El Peronismo era una fiesta
ОглавлениеSin documentos, sin plata y, lo peor de todo, sin coger, volví dispuesto a entregarme por entero a la militancia en un país que ardía en el fervor preelectoral. Pero no eran unas elecciones cualquiera. Se jugaba mucho más que la presidencia de la nación y varios miles de cargos de diputados, senadores, intendentes y concejales. El país no sería el mismo a partir del 11 de marzo del 73 y todos lo sabíamos.
Aunque algunas agrupaciones de izquierda se oponían a las elecciones con consignas como “Gane quien gane pierde el pueblo” o “No a la farsa electoral burguesa”, eran muy pocos los sectores de izquierda y de derecha que no adherían a alguna de las alternativas. Repentinamente el país entero había despertado de un largo letargo y la actividad política ya no era una ocupación casi exclusiva de los militantes sino una fiebre masiva que arrastraba a cientos de miles de personas, inundando los locales partidarios y los actos. Después de más de 20 años(las últimas elecciones totalmente libres habían sido en el 52) reaparecían partiduchos minúsculos y desconocidos, algunos de ellos hasta con buena salud, como el Partido Conservador Popular, que había colocado nada menos que al candidato a vicepresidente de la formula justicialista: el aristocrático y simpático Vicente Solano Lima, un anciano y juvenil abogado líder de un partido que, a pesar de provenir del rancio tronco conservador se alineaba a la izquierda del espectro político.
Aunque el vendaval que me arrastraba al peronismo era cada vez más irresistible, yo seguía debatiéndome en mi afán de mantener una independencia cada vez más insostenible. Era tanta mi indefinición que en los actos, cuando se cantaba el himno o se gritaban consignas, saludaba con un gesto intermedio entre el puño cerrado socialista y la V de la victoria peronista: hacía la V pero con los dedos encogidos y los conocidos se me reían, el Baby acaba de hacérmelo acordar.
En los actos peronistas me sentía raro, como un intruso, además de no haber sido peronista de antes, todavía rechazaba la lucha armada y me chocaban las consignas que adherían a las organizaciones guerrilleras, en especial esa que decía “Duro, duro, duro/ vivan los montoneros que mataron a Aramburu” aunque, paradójicamente, me gustaba mucho la que decía “A la lata, al latero/ las casas peronistas son fortines montoneros”.
En ese período fui a ver “El camino a la muerte del viejo Reales” y en el debate posterior tuve un choque con el Gordo Esteban, por meterme a redentor de la izquierda. En realidad a mí me costaba aceptar que la izquierda transitara un camino distinto al peronismo y pretendía conciliar posiciones demasiado distintas. Hice un planteo muy ingenuo. Henry, el gordo, lo tomó como una crítica interesada y me denunció en el debate como militante de una organización de izquierda. Me mandó a pedir disculpas después, cuando Joaquín le contó que en realidad yo estaba acercándome al peronismo. Lo paradójico es que al final terminé siendo más montonero yo que él. Años después el Gordo Esteban se haría famoso a nivel nacional e internacional por una circunstancia aciaga. Miembro del grupo fundacional de la FURN (Federación Universitaria para la Revolución Nacional), el gordo era preceptor en el colegio nuestro, donde era el referente más notorio del peronismo. Activo y reconocido, era considerado como uno de los conductores del frente universitario, pero tenía sus debilidades ideológicas. Por eso, cuando el control dentro de la organización empezó a ser más riguroso y se hicieron inadmisibles las incoherencias entre la vida personal y la militancia, el Gordo terminó alejándose de la política y de la ciudad. Se había casado con una mina de Neuquén, de muy buena posición económica, y la boda había sido fastuosa, proporcional a las críticas que le hicieron después los compañeros: un militante revolucionario no podía vivir como un burgués, ni tampoco casarse como un burgués. A regañadientes el Gordo aceptó la crítica a su casamiento, pero él era de los que estaban dispuestos a luchar por los obreros peronistas, pero nunca a vivir como los obreros peronistas; así que dejó la militancia y se fue a vivir a Neuquén. Ahí se dedicó a trabajar como periodista, oficio que ya desempeñaba en La Plata. Era corresponsal del diario Clarín en Neuquén, en épocas de la dictadura, cuando los militares descubrieron su “turbio” pasado y lo secuestraron. Pero fue tan grande el revuelo que se armó a nivel nacional e internacional que tuvieron que liberarlo.
Para definir mi militancia yo tenía que resolver dos cosas: hacerme peronista y aceptar la lucha armada. Lo primero no era tan difícil, el peronismo era una fiesta y cada vez me resultaba más difícil mirarla de afuera pudiendo entrar. El tema de la violencia en cambio era más complicado, porque yo tenía incorporada toda la noción cristiana de que la vida humana era sagrada y, además porque a mí, a diferencia de otras personas, no me surgía naturalmente aceptarla. O más concretamente: me parecía terrible cualquier muerte, no podía entender a la gente que decía “ a esos hay que matarlos” o “está bien que los maten”, no importaba de quien se tratara. No sólo me dolían las muertes de los militantes populares, sino también las de los represores; nunca me alegró la muerte de nadie, ni siquiera la de los seres más despreciables. Por eso yo necesitaba una justificación moral para poder aceptar la lucha armada: A diferencia de otros, para mí lo difícil no era asumir el riesgo de entregar la propia vida, si no la responsabilidad de cortar la vida ajena. Y buscaba denodadamente esa justificación. Así como los corruptos o los ladrones, en general, tienen siempre una justificación moral, y suelen emplear las argumentaciones más insólitas para convencer a los demás y, sobre todo, para convencerse a sí mismos, creo que en ese momento uno también forzó la realidad y forzó las razones para poderse convencer. No es que esté poniendo en un mismo plano a los ladrones y los corruptos con los combatientes revolucionarios, estoy poniendo en un mismo nivel a todos los hombres que, a lo largo de la historia, han recurrido a la violencia creyéndola necesaria; desde antes de Jesucristo hasta Jesucristo y después de Jesucristo, a todos: tirios y troyanos, espartanos y atenienses, judíos y romanos, cristianos y paganos, fieles e infieles, realistas y patriotas, liberales y conservadores, creyentes y ateos, comunistas y capitalistas, fascistas y anarquistas. El hombre siempre, o casi siempre, necesita una justificación moral para su conducta. Cuando más sencillo es el razonamiento, más honesta es la justificación. Cuando necesita de largas y complicadas explicaciones, es porque, en alguna medida, el hombre está traicionando a su conciencia. Treinta años después y a la vista de los resultados, es difícil decir si uno se equivocó o no en su elección. En mi caso personal, puedo quizás reprocharme el haberme forzado para justificar la violencia, pero no puedo cuestionarme la decisión de entregar mi vida a la lucha revolucionaria. Porque estaba absolutamente seguro de que esa era la única alternativa para la solución de todos los males de la humanidad y hoy en día, aunque mucho más escéptico respecto a la utilidad de sus resultados, sigo creyendo en la revolución, no sé en cual, pero sigo creyendo.
Esa película, “El camino a la muerte del viejo Reales”, la vi una tarde plomiza en un aula que pudo haber sido de la vieja Escuela Superior de Periodismo, no lo recuerdo. En cambio si estoy seguro de que me impactó la descripción de la miseria y de la violencia del sistema que hace la película. Tanto que salí indignado y con ganas de agarrar un fusil ahí mismo. Pero todavía me faltaba algo para decidirme, un empujón más contundente, algo que me ayudara a definirme sin sentir que estaba traicionando a mi conciencia.