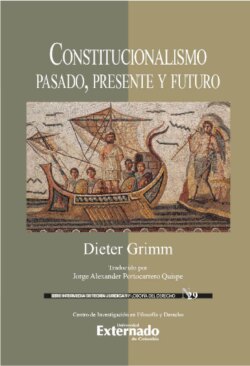Читать книгу Constitucionalismo, pasado, presente y futuro - Jorge Portocarrero - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
D. LA CONSTITUCIÓN COMO UN LOGRO EVOLUTIVO
ОглавлениеDebido a estas peculiaridades, la constitución ha sido con razón llamada “un logro evolutivo”31. Ella restauró las limitaciones jurídicas al ejercicio del poder político –perdidas con el colapso del orden medieval– bajo las nuevas condiciones del Estado moderno, con la positivización del derecho asociada a este y a la transición hacia una diferenciación funcional de la sociedad. Por medio de la constitución, el ejercicio del poder político se estructuró en función de ese nuevo principio legitimador que era la soberanía popular y se hizo compatible con la necesidad de una sociedad funcionalmente diferenciada favorecedora de la autonomía y la armonía32. De esta manera, la constitución hizo posible, al mismo tiempo, distinguir entre pretensiones de ejercicio de poder político legítimas e ilegítimas y actos concretos de poder. Si bien es cierto que la constitución podría fallar o perder aceptación en el cumplimiento de esta función, su carácter de logro se comprueba precisamente en el hecho de que su función en tales situaciones sólo podría ser asumida por otra constitución, sin poder prescindirse de ella33.
Los requisitos iniciales se plasmaron en ese nuevo instrumento que era la constitución. Siguiendo los fines del constitucionalismo –el reglamentar el ejercicio del poder político–, la constitución adoptó la forma que había tenido el poder político cuando esta surgió. Por lo tanto, la constitución se conectó con la forma que el Estado había adoptado cuando reaccionó al declive del orden medieval, primero en Francia y posteriormente en otros países europeos. Con estas circunstancias, el Estado surgió como un Estado-nación. Esta era la configuración que tenía el Estado antes del surgimiento de la idea moderna de constitución. La idea de Estado-nación fue por tanto incorporada en la constitución34. Consecuentemente, a pesar de que la constitución contenía numerosos principios que pretendían tener aplicación universal, la idea de constitución fue plasmada como una herramienta de tipo particular. Desde un inicio hubo varias constituciones que modificaron el programa constitucional en el ámbito nacional.
Como resultado, desde su nacimiento, la constitución era a la vez tan exhaustiva como limitada. Era exhaustiva en el sentido de aspirar a que el poder público sólo fuese ejercido con base en ella y dentro de las reglas que ella misma establecía. Era limitada en el sentido de que el poder público sujeto a sus reglas estaba limitado a un territorio específico, que estaba demarcado por la presencia de sus fronteras con otros territorios. Cada constitución era aplicable únicamente dentro del territorio que ocupaba el Estado al que constituía, mientras que otras reglas con la misma pretensión de exclusividad eran aplicadas en los territorios vecinos. La diferencia entre lo interno y lo externo marcada por las fronteras del Estado era, por tanto, un prerrequisito tanto para el poder público unitario y abarcador como para la constitucionalización. Ello, sin embargo, significaba que la eficacia del logro de la constitución dependía de que la diferencia entre lo interno y lo externo fuese clara, así como de que las fronteras del Estado protegiesen efectivamente al territorio contra ejercicios de poder político extranjeros.
En tanto derecho específicamente referido al Estado, la constitución sólo puede cumplir cabalmente con su pretensión de reglamentación exhaustiva del ejercicio del poder político si ella coincide con el poder del Estado. Por ello, no en vano la promulgación de la Constitución en Francia fue precedida por la disolución de todos los poderes intermediarios, así como por la transferencia de todas las funciones para el ejercicio del poder político al Estado. De esta manera se eliminó la mezcla de elementos públicos y privados que habían obstaculizado tanto el surgimiento de una constitución en las formaciones sociales más antiguas como su existencia residual en el absolutismo. Por un lado, la sociedad fue despojada de todo tipo de prerrogativa para el ejercicio del poder político; esto debido a que dicha desposesión era un prerrequisito para empoderarla con el fin de que se controle a sí misma por medio del mercado. Por otro lado, la prerrogativa para el ejercicio del poder político fue completamente desprivatizada; aunque pronto se hizo evidente que requería ser limitada legalmente para favorecer precisamente su concentración en manos del Estado. En ese sentido, en un Estado constitucional el principio de libertad se aplica fundamentalmente a la sociedad, mientras que el principio de limitación se aplica al Estado35. Esto no sólo es una forma posible del Estado constitucional, sino que es una característica constitutiva de este. El Estado constitucional se desmoronaría si el Estado tuviese la libertad que poseen los privados o si los privados pudiesen emplear los medios para el ejercicio del poder político que posee el Estado.
Las nuevas condiciones de la limitación legal también afectaron la forma y el grado de la reglamentación jurídica. Como componente del derecho positivo, la limitación legal no podía ser una limitación externa ni de validez invariable. Se descartaron las limitaciones externas debido a que en el Estado ya no existían fuentes prepolíticas ni apolíticas. El derecho constitucional no representa tampoco una excepción a esto. En este sentido, la limitación constitucional de la política es siempre la autolimitación36. No debemos dejarnos confundir por el hecho de que la constitución, a diferencia de la ley ordinara, sea atribuida al propio soberano, el pueblo (en el caso de los Estados Unidos de América) o la nación (en el caso de Francia). A pesar de que la constitución es la fuente del poder legítimo del Estado, el soberano no puede influir en ello sin estar antes organizado políticamente o estar representado por los órganos correspondientes37.
Sin embargo, la diferencia básica entre poder constituyente y poder constituido no se ve afectada por esto. Dicha diferencia representa más bien un factor que tomar en cuenta dentro del sistema político. Tal y como muestran las primeras constituciones, esta diferencia básica radica en que las decisiones referidas al derecho constitucional son adoptadas por instituciones y procedimientos que son distintos de la forma en que se adoptan decisiones en el derecho legal ordinario. La Constitución de los Estados Unidos y las constituciones revolucionarias de Francia llegaron particularmente lejos en este aspecto38. Pero incluso ahí donde las instituciones y los procesos de toma de decisión relativos a la constitución son en gran medida los mismos (como en Alemania), la distinción mantiene su importancia. Ella asegura que las instituciones actúen de diferentes maneras que no deben confundirse, estabilizando así la primacía de la constitución.
Por estas mismas razones, el derecho constitucional no puede ser un derecho invariable. Precisamente debido al hecho de que éste surge a partir de una decisión política, puede ser modificado nuevamente por el mismo tipo de decisión. Incluso prohibiciones a su reforma consagradas en el derecho constitucional, prohibiciones que crean una nueva gradación dentro del derecho constitucional, serán efectivas sólo mientras la constitución que las contiene permanezca en vigor y no sea anulada por decisiones contrarias a ella. Sin embargo, esto no afecta a su función reglamentadora, ya que la constitución separa las decisiones referidas a las premisas sobre decisiones políticas de las decisiones políticas en sí mismas. La primacía de la constitución no excluye su enmienda o reforma; lo que sí excluye es que las premisas de derecho constitucional, en tanto no sean modificadas por decisiones políticas, sean dejadas de lado.
Adicionalmente, la limitación legal a la política que impone la constitución no puede ser una limitación total39. Debido a que todo derecho en el Estado es creado políticamente, una reglamentación total equivaldría a una negación de la política. La política se vería reducida a realizar una mera función de ejecutora de la constitución y con ello se transformaría en mera administración. Si bien la constitución no debe hacer superflua a la política, tampoco debe canalizarla ni racionalizarla. Por ello, no debe ser más que un marco para la acción política. La constitución define los límites dentro de los cuales las decisiones políticas pueden tener fuerza vinculante, pero no determina el contenido que va a ser ingresado en los canales constitucionales ni los resultados de los procesos constitucionales. Sin embargo, la constitución sigue siendo una regulación exhaustiva y abarcadora ya que no permite la existencia de ningún poder ni procedimiento extraconstitucional. El resultado sólo puede pretender ser vinculante si actores constitucionalmente legitimados actúan dentro de los límites constitucionalmente establecidos.
La constitución cumple con su función de ser “el orden jurídico fundamental del Estado”40 al retirar de la constante discusión política aquellos principios que sirven de base para la coexistencia social y el ejercicio del poder político, principios que están basados en un amplio “consenso intervinculante” existente entre todos los participantes. Dichos principios sirven a la vez de referencia y de límite, en tanto establezcan reglas procedimentales para el flujo ordenado del ámbito dejado al debate político. En la medida en que la constitución mantenga y simbolice una reserva de elementos compartidos, en la cual partidarios de diferentes convicciones y representantes de diferentes intereses puedan reconocerse, ella expresará la identidad del sistema político y contribuirá con la integración de la sociedad41. Esto es particularmente relevante para aquellas sociedades en las cuales la protección constitucional de la libertad individual debilita el poder integrador de otras instituciones sociales estructuradoras.
En términos jurídicos más técnicos, la constitución realiza su función al erigir grandes obstáculos a cualquier modificación de los principios y de las reglas básicas que contiene y no tanto al proceso de toma de decisión política. De esta manera, ella disocia la modificación de los principios y procesos que rigen decisiones políticas en curso, de las decisiones políticas en sí mismas. Esta separación crea discursos y horizontes de tiempo diferentes para ambas, lo cual conlleva numerosas ventajas. El debate político se civiliza debido a que las controversias pueden llevarse a cabo en el marco de un consenso básico común a las partes antagonistas. Esto implica renunciar a la violencia en la política. La minoría no tiene que temer por su existencia y puede seguir persiguiendo sus objetivos. Al mismo tiempo, la política actual se ve liberada de la búsqueda constante de nuevos principios y de la elección de procedimientos, lo cual la sobrecargaría teniendo en cuenta la presión permanente a la que se ve sometida con el fin de tomar decisiones sobre cuestiones de urgente resolución. El contenido de la constitución ya no es un mero tema, sino la premisa de las decisiones políticas.
Por último, la constitución organiza el proceso político de forma cronológica. Los principios que aseguran identidad tienen una perspectiva de validez a largo plazo. Se puede confiar más en su estabilidad que en las decisiones políticas en curso. Esto facilita la adaptación, a corto plazo, a situaciones y necesidades cambiantes. Tales situaciones y necesidades encuentran apoyo en principios con validez a largo plazo, los cuales disminuyen potenciales desilusiones sobre ellos. De esta manera, la constitución asegura una continuidad cambiante. Estas ventajas del constitucionalismo se derivan de la diferenciación estratificada entre los principios en que se basan las decisiones políticas y las decisiones políticas en sí mismas. La constitución es un orden fundamental precisamente debido a esta razón. En efecto, no existen estándares vinculantes que regulen esta diferenciación. Sin embargo, si las constituciones estuviesen formuladas de forma que eliminasen esta diferenciación, su función se vería amenazada42.
Además, la constitución también presenta las mismas limitaciones a las que el derecho está generalmente sometido. La constitución, en tanto orden jurídico fundamental del Estado, no es una descripción, sino que es el epítome de normas que el sistema político debe respetar. Ella no representa la realidad social, sino que más bien plantea exigencias a dicha realidad. Por tanto, la constitución toma distancia de la realidad y a partir de esto obtiene la capacidad de servir como estándar para el comportamiento y la valoración de la política. De ahí que ella no pueda ser extinguida mediante una decisión única sobre la naturaleza y la forma de la unidad política –o mediante un proceso continuo– sin que con ello pierda su función. Por el contrario, en tanto norma, ella es independiente a la decisión por la cual obtuvo validez política a la vez que proporciona una base para el proceso que ella presupone43.
Por otra parte, la constitución, en tanto epítome de las normas jurídicas, no se basta por sí sola. Si bien ella está diseñada para ser concretada, ella no es capaz, por sí sola, de garantizar su concreción. El éxito de la constitución en concretar sus aspiraciones normativas en el tiempo, y en qué medida lo hace, depende ampliamente de acciones extrajurídicas. El lugar donde han de buscarse estas acciones es el ámbito de la constitución empírica o fáctica. Este ámbito no puede ser reemplazado por la constitución jurídica. Ambos ámbitos, legal y empírico, no se mantienen en paralelo y sin relación alguna; por el contrario, ellos interactúan. La constitución jurídica es influida por la constitución empírica no sólo al momento de su promulgación, sino también durante su aplicación. A su vez, la constitución jurídica también actúa sobre la constitución empírica. Ahí donde el proceso político abandona la vía constitucionalmente preestablecida, la constitución empírica usualmente surge por detrás de la constitución jurídica como la causante de la falla. Esto es a lo que Lassalle se refería cuando denominó “verdadera constitución” a las relaciones sociales de poder44.
Sin embargo, si tal interacción tiene éxito, el proceso político se desarrollará conforme a los parámetros de la constitución jurídica. Esto no equivale a decir que las relaciones sociales de poder que codeterminan la constitución empírica permanezcan limitadas o neutralizadas. Cada constitución jurídica se ve enfrentada a todo tipo de relaciones de poder. Constituciones que, mediante la libertad individual, otorgan autonomía a los subsistemas sociales y no excluyen a la economía ni a los medios de comunicación, etc., incluso que explícitamente permiten su formación. La constitución jurídica, sin embargo, impide al poder social ser implementado directamente como derecho aplicable o como cualquier otro tipo de decisión colectivamente vinculante. Por el contrario, el poder social debe someterse a un proceso en el que se apliquen ciertas reglas formuladas bajo la premisa de que tales reglas conducen a resultados aceptables para la comunidad. Las constituciones originarias de Francia y de los Estados Unidos representan ejemplos tanto del éxito como del fracaso de esta afirmación.