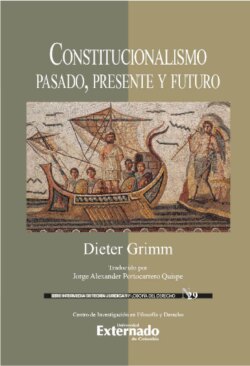Читать книгу Constitucionalismo, pasado, presente y futuro - Jorge Portocarrero - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. TRADICIÓN E INNOVACIÓN
ОглавлениеCiertamente, el que la constitución represente un novum histórico no se muestra evidente a partir del viejo –y hasta ahora empleado para describir viejas épocas– concepto de constitución. Por tanto, es necesario, en primer lugar, identificar qué es lo que justifica su novedad. Algunas pistas iniciales pueden obtenerse a partir de la génesis del fenómeno que ha dado forma a la constitución moderna. Tanto las constituciones de los Estados norteamericanos desde 1776 y la Constitución Federal Americana de 1787 –junto con el Catálogo de Derechos (Bill of Rights) de 1791, que ya se exigía al momento de la ratificación–, como la Constitución francesa de 1791 –junto con la Declaración de Derechos Humanos y Civiles de 1789– fueron producto de revoluciones que derrocaron a la forma tradicional con que se ejercía el poder político, reemplazándolo por una nueva. La novedad no era ni la construcción conceptual de las condiciones para el ejercicio legítimo del poder político ni las limitaciones jurídicas al ejercicio del poder político en sí mismas1. La legitimación del ejercicio del poder político siempre ha sido un problema importante de la filosofía social. Desde la desaparición de los modelos religiosos de legitimación como consecuencia de la división de convicciones religiosas que trajo consigo la Reforma, se exigían nuevas respuestas a esta cuestión, que se encontraron en la teoría del contrato social. El ejercicio del poder político se consideraba legítimo cuando podía comprobarse que estaba justificado contractualmente. Por cierto, siempre se buscó conferir validez jurídica a las condiciones de legitimación desarrolladas por la teoría contractualista, aunque se trataba de un tipo de validez suprapositivo. Los mismos gobernantes no las consideraban ni aceptables ni parte del derecho positivo. El derecho natural reconducible al contrato social quedó, según su contenido, como una mera teoría crítica o afirmativa ante el derecho positivo del Estado.
Ciertamente, la falta de fuerza vinculante del derecho natural no debe ser atribuida a la existencia de un poder político jurídicamente ilimitado. La teoría de la soberanía de Bodino, según la cual el gobernante tenía derecho a establecer la ley para todos sin verse a sí mismo obligado por ella, legitimaba las prerrogativas de disposición del gobernante sobre el orden social surgidas inevitablemente a partir del colapso del orden medieval, pero no ofrecía una descripción completa de la realidad. Por el contrario, la incipiente concentración del poder territorial en manos de los monarcas dio lugar a la necesidad de una restricción jurídica y, en efecto, a mediados del siglo XVII, en casos de ausencia o debilidad del gobernante debido a la presión de los estamentos amenazados, surgió una serie de reglas que normaron el poder público, de manera poco sistemática aunque exhaustiva y con tendencia a defender los derechos de los estamentos2. Sin embargo, este intento de impedir el surgimiento del Estado soberano moderno, que no se basaba en la arbitrariedad subjetiva, sino en la presión objetiva de los problemas, siguió sin tener éxito. Muy pocas de las llamadas “formas de gobierno” gozaron de validez un tiempo prolongado.
También el monarca absoluto –que fue capaz de liberarse del cogobierno de los estamentos, asegurándose mediante el ejército y el servicio civil una base de poder propia– no gozaba en absoluto de un poder libre de regulación jurídica. Si él hubiese intentado liberarse de las formas de reglamentación, tal y como lo intentaron las formas de gobierno del siglo XVII, se hubiese visto enfrentado a una serie de las llamadas “leyes fundamentales” o pactos para ejercer poder (Herrschaftsverträge), cuya diferencia radicaba en limitar positivamente al soberano y en que su modificación no podía darse de manera unilateral. Estos pactos o leyes, generalmente fijados por escrito y a menudo también exigibles ante los tribunales, cumplen con todos los requisitos para ser ley de rango supremo, siendo entendidos también como el marco dentro del cual se ejercía el poder político, incluyendo el ejercicio del poder legislativo3. En cuanto a su génesis, eran predominantemente de origen contractual. Esta forma de surgimiento indica que detrás de estos pactos o leyes estaban grupos de poder social que prestaban servicios esenciales para el ejercicio monárquico del poder político y, por ende, contaban con la posibilidad de solicitar como retribución renuncias del soberano a ejercer su poder político en determinados casos puntuales, renuncias que se aseguraban por medios jurídicamente vinculantes. Sin embargo, ya que estos pactos o leyes estaban justificados mediante un contrato, presuponían siempre una prerrogativa para ejercer poder político que les preexistía y no la generaban por sí mismos. Más bien, regulaban el ejercicio del poder político sólo en aspectos puntuales y en beneficio de ciertos súbditos privilegiados.
Por el contrario, lo nuevo en las constituciones modernas radica precisamente en que hacen converger estas dos líneas. Las constituciones modernas dieron validez jurídica al modelo diseñado teóricamente. La validez positiva de la constitución la diferencia del derecho natural. Ella se alza de entre los viejos modelos jurídicos de restricción al poder estatal por medio de una ampliación de su función y validez en tres aspectos:
1. Mientras que los pactos para ejercer poder y las leyes fundamentales presuponían siempre la legitimidad del poder del Estado y lo regulaban solamente respecto a formas puntuales de su ejercicio, la constitución moderna era el punto inicial desde donde emanaba la legitimación del poder estatal. Es decir, ella no actuaba como elemento modificador del ejercicio del poder político, sino que lo constituía.
2. Ahí donde las antiguas formas de limitación jurídica al gobernante regulaban sólo de manera puntual las prerrogativas para el ejercicio del poder político reunidas en él, la constitución moderna elevó la pretensión de una reglamentación exhaustiva del ejercicio del poder político. Por tanto, ella no actuaba de manera puntual, sino exhaustiva.
3. Por último, si las antiguas formas de limitación jurídica, debido a su origen contractualista, valían sólo entre las partes, las modernas limitaciones constitucionales beneficiaban a todos aquellos que estaban sujetos a quien ejercía el poder político. Por tanto, las limitaciones constitucionales no actuaban de manera particular, sino de manera universal.