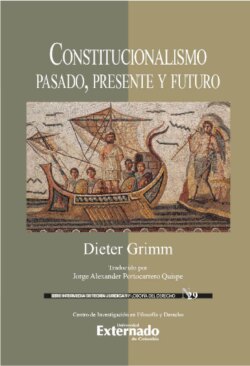Читать книгу Constitucionalismo, pasado, presente y futuro - Jorge Portocarrero - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR
ОглавлениеEl concepto “Estado de bienestar” (Wohlfahrtsstaats) reúne un sin número de situaciones que, dependiendo del tiempo y del lugar, tienen en común el hecho de representar una respuesta a las disfunciones del liberalismo, disfunciones que generalmente son caracterizadas como fallas del mercado. Esto afecta a la constitución en la medida en que fueron precisamente las expectativas puestas en el mercado las que crearon la necesidad de una limitación al Estado, limitación que fue posible mediante la constitución. Sin embargo, los problemas sociales que surgieron como consecuencia de las fallas del mercado no pudieron ser resueltos a través de la limitación al Estado. Por el contrario, la rematerialización de la cuestión de la justicia exigió un Estado más activo. Si había que mantener el objetivo de lograr un orden social justo, el Estado no podía permanecer apartado de su función de garante establecida en la constitución; se hacía necesario que éste actuase nuevamente como fuerza estructuradora del orden.
Las reacciones a esta cuestión fueron diversas. En parte, el liberalismo se endureció dogmáticamente. La limitación al Estado mediante derechos fundamentales, contra su intención, no se consideraba un medio para alcanzar la prosperidad y la justicia, sino un fin en sí mismo. Así también la expresión constitucional de la concepción liberal de la libertad asumió que la función de los derechos fundamentales únicamente consistía en ser defensas ante la intervención del Estado, sin tener en cuenta las consecuencias sociales de ello. La “Monarquía de Julio” en Francia proporciona un claro ejemplo de esta actitud: ella estuvo en condiciones de imponerse debido a que los derechos de participación política en la Constitución de 1830 habían sido restringidos a un pequeño círculo de personas muy adineradas. La Revolución de 1848, que en Alemania fue en gran parte una revolución dirigida a establecer un Estado constitucional y hacer efectivas las protecciones garantizadas por los derechos fundamentales53, tuvo en Francia rasgos predominantemente sociales.
La reacción contrapuesta fue el rechazo radical al liberalismo que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX en los Estados socialistas y fascistas. Si bien es cierto que estas dos orientaciones difieren en cuanto a su contenido, ellas no difieren mucho en lo concerniente a sus consecuencias para el constitucionalismo. Ambas orientaciones legitimaron formas de ejercicio del poder político que no estaban basados en el consenso, sino en una idea de “verdad”. La libertad individual no pudo resistir ante ello. Por el contrario, una élite que sostenía que el conocimiento de la “verdad” era propiedad suya extrajo a partir de esto el derecho a imponerla sin considerar las convicciones divergentes, usando para ello el poder del Estado. Por tanto, se eliminó con ello la base para la constitución como un medio de legitimación y de limitación del poder, deviniendo en estorbos aquellos mecanismos que servían para cumplir estas funciones.
A pesar de ello, la gran mayoría de estos Estados también tuvo constituciones. Los Estados fascistas, contra lo que se podría pensar, permitieron a las viejas constituciones mantener su vigencia, pero les fueron suspendidas partes importantes o se les reemplazó mediante otras estipulaciones. En los Estados socialistas fueron creadas nuevas constituciones semejantes, en su forma, a aquellas vigentes en Estados constitucionales, aunque sin poder cumplir con las principales funciones del constitucionalismo54. Dado que el derecho, en lugar de tener autonomía, sólo tenía un rol instrumental ante la legitimación derivada de la “verdad”, estas constituciones no limitaron en forma alguna el ejercicio del poder político. Si bien dichas constituciones contenían provisiones referidas a la limitación del poder, ellas no tenían prioridad alguna. En los casos en que se adoptó el principio de separación de poderes, este era subvertido por la existencia de partidos unitarios con autoridad para actuar en el aparato estatal. De esta manera, la pretensión de “verdad” devino en una forma de neoabsolutismo que era mucho más radical que el absolutismo monárquico de los siglos XVI y XIX.
El tercer tipo de reacción consistió en la apertura de la constitución a contenidos sociales. Sin embargo, antes de llegar a esto se puso en marcha, por debajo de la constitución, una extensa legislación social que, particularmente en Alemania, llegó a su clímax con la introducción de la seguridad social55. A pesar de que esto representó una ruptura con el modelo social liberal que determinó el surgimiento del constitucionalismo, la constitución no opuso obstáculo alguno a ello. Esto no se debió únicamente a la falta de un catálogo de derechos fundamentales en la Constitución Imperial de 1871, sino también a que la concepción de derechos fundamentales predominante en el Imperio Alemán no hubiese permitido recurrir a los derechos fundamentales ya que ellos fueron considerados no aplicables al legislador56. Así mismo, no existía institución alguna capaz de mantener al legislador dentro de las restricciones impuestas por los derechos fundamentales. Por tanto, distintivamente, la legislación social representó un problema constitucional sólo en los Estados Unidos: la nación que desde sus inicios aseguró la primacía de su Constitución de manera institucional mediante el control judicial de constitucionalidad (judicial review)57.
Antes de que se llegase a una solución a través de la interpretación constitucional, la idea del Estado de bienestar en Europa ya había sido consagrada en el texto de la constitución58. En la Constitución de Weimar de 1919 se combinaban el nuevo “principio de legitimación basado en la soberanía popular” (Legitimationsprinzip der Volkssouveranität) con el igualmente nuevo “principio de definición social del contenido” (sozialen Inhaltsbestimmung). Aunque la Asamblea Nacional de Weimar conservó el catálogo de los derechos clásicos de libertad e igualdad, tal y como dicho catálogo se forjó en las revoluciones, añadió un número considerable de derechos sociales básicos y subordinó la libertad económica al principio de justicia social. Sin embargo, debido a que la “teoría del derecho de Estado” (Staatsrechtslehre) siguió negando la validez de los derechos fundamentales ante el legislador59, su importancia se redujo a la exigencia de que las intervenciones de la administración en los derechos fundamentales contasen con una justificación legal. En estas circunstancias, los derechos sociales fundamentales, establecidos a menudo mediante disposiciones legales, perdieron por completo su fuerza normativa. Ellos devinieron en meros fines políticos programáticos.
La Ley Fundamental retiró la base para esta interpretación en el artículo 1.º párrafo 3, pero al precio de renunciar a los derechos sociales fundamentales y colocar en su lugar la “vocación de Estado social” (Bekenntnis zur Sozialstaatlichkeit), que tampoco fue concretada mayormente. Sin embargo, esto sirvió de base al Tribunal Constitucional Federal para elaborar una concepción de los derechos fundamentales liberales socialmente enriquecida60. Partiendo del supuesto de que el objetivo de los derechos fundamentales es asegurar que todos los individuos tengan la misma libertad y los mismos derechos, en tanto que la limitación al Estado sería un mero medio, se cristaliza el concepto del “deber de protección” (Schutzpflicht) que el Estado tiene ante las amenazas a las libertades garantizadas por los derechos fundamentales, todas aquellas amenazas que no sean imputables al propio Estado, sino que provengan de acciones de terceros o de los desarrollos sociales. Los deberes de protección derivados de las libertades civiles clásicas, así como su equivalente en forma de derechos fundamentales postliberales u objetivos estatales, son un intento de adaptar la constitución a problemas que aún no podían ser reconocidos al momento de su surgimiento o que fueron creados por ella misma61.
La importancia de esta conexión entre constitución y condiciones nuevas o cambiantes se hace particularmente clara cuando se considera que hoy, al menos en los Estados económicamente desarrollados, la cuestión social del siglo XIX ya no es el mayor desafío del constitucionalismo. Por el contrario, lo que más desafíos plantea es la necesidad de seguridad, generada, en particular por los peligros que plantean el progreso científico-tecnológico y su explotación comercial. Aquí es donde la obligación de protección encuentra ahora su mayor campo de aplicación62. Se espera que el Estado prevenga de manera general la existencia de riesgos, dejando atrás las tradicionales funciones estatales de protección ante amenazas, que tampoco fueron cuestionadas por el liberalismo. El Estado responde con un giro hacia la prevención, que, aunque sigue estando relacionada con bienes jurídicos reconocidos, se activa ante una violación inminente. Esta función se orienta a identificar y bloquear las fuentes de riesgo antes que de ellas surja un peligro concreto63.
Sin embargo, la actitud de la constitución con respecto a los nuevos requisitos para la realización de la libertad individual no deja intacta su fuerza normativa. El precio se paga, por un lado, en el ámbito de sus efectos limitadores, y, por otro lado, en el de su grado de certeza. El deber de protección del Estado para con los derechos fundamentales exige que este actúe en interés de la libertad. Por definición, esta acción se dirige en contra de las amenazas a la libertad que no provienen del propio Estado, sino de la sociedad, es decir, que generalmente son en sí mismas consecuencias de actividades protegidas por los derechos fundamentales. Por ello los deberes de proteger determinados derechos fundamentales suelen cumplirse a costa de restringir otros derechos fundamentales. De ahí que el número de violaciones a los derechos fundamentales aumente considerablemente y, puesto que tienen su origen en conflictos de derechos fundamentales de igual rango, la única solución que queda es ponderarlos a la luz de las circunstancias de cada caso, proceso que siempre van acompañado de pérdidas de certeza.
Ciertamente, el deber de protección respecto a derechos fundamentales (grundrechtliche Schutzpflicht) no sólo reduce los límites de la acción legislativa, sino que también incrementa esos límites en la medida en que el legislador ya no puede permanecer pasivo ante determinados problemas. Sin embargo, ello no nos exime de responder a la pregunta sobre de qué manera volver a regular constitucionalmente a esta incrementada actividad del Estado. La respuesta a esta pregunta consistió, por un lado, en la aplicación de la figura de la reserva de ley, la expansión del concepto “restricción” (Eingriffsbegriff) –que guía a la figura de la reserva de ley– y extendiendo a su vez la figura de la reserva de ley a todas las decisiones esenciales en el ámbito de no-restricción (Nicht-Eingriffsbereich). Esto expresa el papel central que tiene la ley aprobada por el parlamento para el funcionamiento del sistema constitucional64. La democracia y el Estado de derecho dependen de ello. La reserva de ley implica que el programa de acción del Estado será siempre el resultado de un proceso democrático de formación de opinión y toma de decisiones. El principio de legalidad de la administración somete al ejecutivo a la voluntad formulada democráticamente y hace que el comportamiento del Estado sea predecible o calculable para los afectados. Por último, mediante la ley el judicativo puede revisar la legalidad de las acciones del Estado y corregir actos ilegales.
Sin embargo, las tareas del Estado relativas al bienestar son mucho menos controlables por ley que aquellas tareas relativas al mantenimiento del orden. Esto, por cierto, no es aplicable a las prestaciones sociales cuantificables ligadas a prerrequisitos específicos, pero sí a las tareas estructuradoras del Estado. Ello se debe a que dichas tareas relativas al bienestar, a diferencia de las tareas referidas al mantenimiento o restauración del orden, no son de naturaleza retrospectiva, sino prospectiva, no sólo se refieren a los individuos perturbadores del orden, sino que generan amplias afectaciones; así mismo, su cumplimiento depende no sólo del empleo de recursos estatales, sino también de numerosos factores a los cuales el Estado tiene un acceso limitado o incluso no puede acceder. Por tanto, a menudo las leyes que regulan estas actividades deben limitarse a fijar un objetivo para la administración del Estado y a enumerar los aspectos que deben ser considerados o dejados de lado para la consecución del objetivo, así como a especificar los medios que se prescriben o se prohíben65.
La debilidad de control que tiene la ley es particularmente evidente en la actividad preventiva del Estado. Dado que las posibles fuentes de daño son mucho más numerosas, variadas y subrepticias que el daño real, el “Estado de prevención” (Präventionsstaat) requiere una gran cantidad de información. A diferencia de lo que ocurre cuando se busca aclarar un hecho acaecido o la prevención de un peligro manifiesto, el daño en este otro caso no se puede determinar con base en el hecho o evento perjudicial; sólo es posible determinar qué riesgos se consideran lo suficientemente grandes como para justificar la observación y la recopilación de información por parte del Estado, aunque en el proceso se afecte en gran medida a personas que no tendrían por qué verse afectadas. En esta área, sin embargo, las actividades del Estado se ven ralentizadas en el tiempo, extendidas en el espacio y desacopladas de los posibles actos perjudiciales. El control legal de esta actividad difusa es prácticamente imposible. La ley sólo tendrá una nueva oportunidad de actuar recién en la etapa en la que se haga uso de la información recopilada.
No hay que dejarse engañar por la idea de una actividad legislativa enérgica por parte del parlamento. No sólo la mayoría de los proyectos de ley son redactados por el poder ejecutivo, sino que los textos promulgados tienen a menudo para la administración una débil fuerza directiva. Aunque el principio constitucional de la subordinación a la ley que tiene la administración sigue aplicándose sin restricciones, el contenido vinculante de las leyes se ha reducido. La grácil estructura del Estado de derecho vuelve frágil de esta manera66. En la medida en que el direccionamiento legal de la administración fracasa, ésta se ve obligada a controlarse a sí misma. Ahí donde la administración se controla a sí misma, sin estar vinculada por ley, los tribunales no pueden controlar si ella se ha mantenido dentro de la ley. Ciertamente, los derechos fundamentales también se topan con este vacío cuando exigen que la pérdida de fuerza sustantiva vinculante sea compensada mediante la estructura del procedimiento. Sin embargo, sería un error esperar que el derecho procesal sustituya plenamente al derecho sustantivo67.