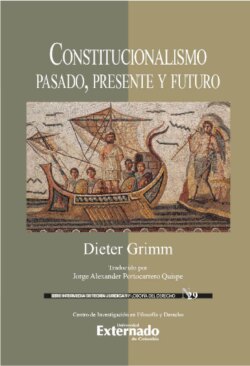Читать книгу Constitucionalismo, pasado, presente y futuro - Jorge Portocarrero - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. EL DESARROLLO DE LA CONSTITUCIÓN A. LA PROPAGACIÓN DEL CONSTITUCIONALISMO
ОглавлениеComo demuestra esta reconstrucción, basada en los países que dieron origen al constitucionalismo, la constitución moderna no fue un producto histórico azaroso. Esto no quiere decir que su surgimiento era inevitable, sino que su surgimiento no hubiese sido posible en otras circunstancias. Este surgimiento estuvo conectado a una concatenación de distintos prerrequisitos que no existieron en todas las épocas ni en todos los lugares. Ciertamente, dado que dichos prerrequisitos no se presentaron siempre en el pasado, no hay garantía de que ellos se mantengan en el futuro. En el curso del cambio social, ellos pueden cambiar o desaparecer. El efecto que esto tenga sobre la idea de constitución depende de si estos prerrequisitos fueron determinantes sólo para el surgimiento de la constitución o si también son determinantes para preservar su existencia. El fin de la idea de constitución se produciría sólo si los prerrequisitos claves para su existencia decayesen. En caso de que tales prerrequisitos desapareciesen y que a pesar de esto la constitución sobreviviese, ella sólo representaría una forma obsoleta desposeída de su significado original o devendría en un término empleado para denominar algo diferente.
Por el momento, sin embargo, la constitución representa un éxito histórico. Incluso a pesar de que los prerrequisitos y condiciones que propiciaron su aparición en los Estados Unidos de América y Francia a finales del siglo XVIII no existían en todas partes, ella provocó agitaciones en el resto de Europa y dio lugar a un extendido movimiento constitucional. La constitución fue el gran tema del siglo XIX. Las altas expectativas que le fueron adosadas provocaron que muchas personas estuviesen dispuestas a poner en riesgo sus profesiones, sus propiedades, su libertad, e incluso sus vidas por ella. El siglo XIX puede ser llamado “el siglo de las luchas constitucionales”. Fueron las revoluciones las que determinaron su periodización. Múltiples olas revolucionarias remecieron numerosos países europeos al mismo tiempo; sólo algunos pocos países, sobre todo Gran Bretaña, permanecieron completamente fuera de las gestas constitucionales. Cuando el largo siglo XIX llegó a su fin con la Primera Guerra Mundial, el constitucionalismo se había abierto camino prácticamente en toda Europa, así como en muchas partes del mundo sujetas a la influencia europea45.
El siglo XX, que comenzó de manera prometedora para la constitución, trajo consigo graves retrocesos en su curso con el surgimiento de dictaduras de distintos tipos. Sin embargo, para finales del siglo XX el Estado constitucional estaba más incólume que nunca. Las dictaduras fascistas, dictaduras militares, el régimen del Apartheid y las dictaduras socialistas cayeron casi sin excepción; unas veces mediante derrotas militares, otras, mediante revoluciones, y, en muchos casos, por la implosión del propio sistema. Incluso a pesar de que las luchas no giraban en torno a la constitución, como fue el caso durante el siglo XIX, nuevas o renovadas constituciones fueron su inevitable resultado46. Los retrocesos y experiencias con constituciones ineficaces o de eficacia débil incrementaron la conciencia sobre la necesidad de dotar a la constitución de medios propios para su aplicación. Esto condujo a que, luego de sus modestos inicios tras la Primera Guerra Mundial, la idea de jurisdicción constitucional se propagase universalmente en la segunda mitad del siglo XX47.
Es posible notar en este panorama general que la constitución, luego de ser el producto de dos exitosas revoluciones, ya no dependía del factor revolucionario para ser replicada. El desarrollo constitucional en Alemania durante el siglo XIX confirma esta apreciación. A pesar de que muchas de las creaciones constitucionales de los distintos Estados alemanes fueron precedidas por revoluciones, ninguna de estas tuvo éxito en el sentido de producir una ruptura con la forma preexistente de ejercicio del poder político. Las constituciones sólo llegan a materializarse cuando el gobernante tradicional, por el motivo que sea, acepta que su poder se vea restringido48. La primera constitución pangermánica, la Constitución Imperial de 1871, carece de un trasfondo revolucionario. Ella fue el resultado del acuerdo mediante un tratado con el que el príncipe soberano tenía la intención de fundar un nuevo Estado al que había que conferirle una forma.
A pesar de ello, la principal razón para crear constituciones seguían siendo las discontinuidades o rupturas del statu quo49. En muchos casos, sin embargo, el factor que impulsaba el establecimiento de una constitución no era una revolución triunfante, sino más bien un colapso catastrófico. Esto también es válido para las constituciones alemanas del siglo XX: la Constitución de Weimar, La Ley Fundamental de Bonn y la Constitución de la República Democrática Alemana (RDA). Luego del colapso del régimen del Partido Socialista Unificado Alemán (PSUA), la RDA se embarcó en la tarea de crear una constitución para Alemania, esfuerzo frustrado por la decisión de reunificar Alemania bajo los alcances de la Ley Fundamental de Bonn. Renovaciones constitucionales sin tales disrupciones, tal y como ocurrió en Suiza en el 2000, son excepcionales. En este último caso, el intento no tuvo éxito sino hasta que el término de connotaciones revolucionarias “nueva creación” (Neuschöpfung) fuese abandonado y reemplazado por el término “revisión” (Nachführung), que implicaba continuidad50.
Una vez forjada la constitución y con una popularidad en aumento, también se hizo posible copiar su forma sin tener que adoptar su sentido. Forma y función podían ser separadas. La propia Francia fue la que proporcionó el primer ejemplo durante la era de Napoleón. Aunque consideraba que renunciar a una constitución era inoportuno, el propio Napoleón no estaba dispuesto a someterse a ella. Muchas de las constituciones que siguieron a los prototipos estadounidense y francés eran pseudo- o semiconstituciones. Las constituciones alemanas otorgadas por los gobernantes del siglo XIX no estuvieron a la altura del proyecto constitucional propuesto por las revoluciones americana y francesa51. Lo mismo aplica para muchas constituciones en el mundo contemporáneo. El predicado “logro histórico”, sin embargo, sigue estando justificado, ya que incluso aquellos que prefieren gobernar sin limitación legal alguna se someten a sí mismos, por lo menos en apariencia, a una forma de constitucionalidad con el fin de obtener la legitimación que la constitución promete.
La existencia de pseudo- o semiconstituciones da pie a dificultades terminológicas. ¿Qué es aquello que merece ser denominado “constitución”, y qué es aquello que no? No es posible dar una única respuesta a esta pregunta; tal pregunta sólo puede encontrar respuesta apelando a los intereses epistémicos de cada uno. Si el objetivo del análisis es comparar constituciones con el fin de identificar sus diferencias y elaborar una tipología, o si el interés radica en la historia de las constituciones nacionales o comparadas, no es recomendable limitar prematuramente el objeto de estudio. Si, por otro lado, el objetivo es analizar las perspectivas de éxito del constitucionalismo en las distintas regiones del mundo o sus posibilidades de supervivencia en el siglo XXI, incluyendo su capacidad de ser transferida a unidades supranacionales, es recomendable recurrir a un concepto más elaborado de constitución52, tal y como fue delineado en la fase de surgimiento del constitucionalismo moderno, con el fin de no deducir apresuradamente cosas a partir de denominaciones.
Ante las diversas configuraciones que el contenido y la estructura de una constitución pueden tomar, se debe priorizar un concepto funcional de constitución por encima de uno de tipo material. Las siguientes características interrelacionadas que debe poseer una constitución para poder ser entendida como tal se deducen a partir de los argumentos presentados en la primera parte:
1. La constitución debe elevar una pretensión de validez normativa. Textos constitucionales sin la pretensión de ser jurídicamente vinculantes no cumplen con este criterio.
2. La limitación jurídica debe dirigirse regular el establecimiento y el ejercicio del poder político. No es suficiente imponer limitaciones a instancias subordinadas dejando libres de regulación a las instancias superiores.
3. La vinculación jurídica debe ser exhaustiva, de manera que ni fuerzas extra-constitucionales puedan ejercer poder político ni que procesos extra-constitucionales puedan dar lugar a decisiones vinculantes.
4. Las vinculaciones impuestas por la constitución deben de actuar en beneficio de todas las personas que son objeto del ejercicio del poder político, no sólo en favor de grupos privilegiados.
5. La constitución debe ser la base para la legitimación del ejercicio del poder político. No es suficiente recurrir a una base de legitimación independiente a la constitución vigente.
6. La legitimidad para ejercer el poder político debe derivar del pueblo que es el destinatario de los actos emanados de dicho ejercicio. La legitimación basada en cuestiones referidas a la “verdad” en lugar de en cuestiones referidas al consenso menoscaba la constitución.
7. La constitución debe tener prioridad por encima de los actos de ejercicio del poder político. Una constitución que esté a disposición del legislador ordinario no es suficiente.
En adelante se abordará la cuestión referida a si las constituciones que elevan la pretensión de cumplir con estos criterios, como por ejemplo la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, podrían ser capaces de cumplirla bajo condiciones de realización diferentes. Las condiciones diferentes o cambiadas a las que hacemos referencia aquí son tendencias importantes que afectan al constitucionalismo en sí mismo y no sólo a constituciones o a normas constitucionales individuales. Entre estas condiciones se encuentra, en primer lugar, la transición desde el Estado liberal hacia el Estado de bienestar, transición que afecta, ante todo, a la función limitadora de la constitución. Estas diferencias incluyen, en segundo lugar, el surgimiento de nuevos actores, instrumentos y procesos que no fueron considerados en las constituciones originales y que difuminan la frontera entre lo público y lo privado, diferenciación que es el elemento estructurador de la constitución. Finalmente, en tercer lugar, está el proceso de internacionalización y globalización, cuyo corolario es la desestatización, lo cual también desdibuja esa frontera entre lo interno y lo externo que es fundamental para la constitución.