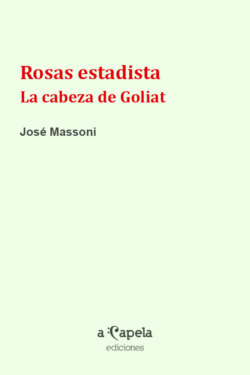Читать книгу Rosas estadista - José Massoni - Страница 8
Después del 25 de mayo
ОглавлениеPero aunque las circunstancias impusieron la presencia en la Primera Junta, el primer gobierno patrio, de algunos integrantes «moderados», resaltaba un detalle esencial: Moreno, Castelli y Belgrano estaban en él, el primero como Secretario. Castelli y Moreno compartían el ideario de El Contrato Social de Rousseau, y como cabezas de las posturas más radicales en favor de concretar la revolución empezaron a ser tildados de «jacobinos». No dudaban en propiciar las medidas más extremas si eran necesarias para el triunfo de la libertad y la igualdad. Por caso, una de las primeras decisiones de la Junta a instancias de Castelli fue la expulsión de Buenos Aires de Cisneros y los oidores de la Real Audiencia, a los que se embarcó rumbo a España. Además, el 27 y 29 de mayo la Junta y el Cabildo de Buenos Aires dirigieron comunicaciones a las ciudades y villas del virreinato explicando los motivos de la deposición del virrey y pidiendo el reconocimiento de su autoridad provisional y el envío de diputados para formar un gobierno de todas las provincias. El sector revolucionario de la Junta no ignoraba que las provincias, bajo dominio de capas más conservadores, actuarían en su contra aduciendo, por caso, que quedarían como colonias de segundo grado en beneficio de los porteños. Por esa razón, «por si acaso», la comunicación iría acompañada por un ejército que partiría para asegurar la «libertad de los pueblos» en la selección de los diputados. De esta forma aparecía en el horizonte la posibilidad de una guerra civil entre quienes apoyaban a la Junta revolucionaria de Buenos Aires y quienes sostenían el Consejo de Regencia de Cádiz.
Se despacharon de inmediato dos expediciones militares, una al Paraguay al mando de Belgrano y otra hacia el Alto Perú. La expedición al Paraguay tuvo numerosas dificultades de reclutamiento y logísticas que dificultaron su llegada a destino. Con más relevancia aún, llevaba una equivocada evaluación de la realidad paraguaya, engañada por las informaciones de José Espínola, militar paraguayo nativo que por dos veces había sido desplazado del gobierno en su país y el 25 de mayo estaba en Buenos Aires gestionando su reposición ante Cisneros. Según informó a la Junta 200 hombres armados serían suficientes para auxiliar a los paraguayos que anhelaban, en su mayoría, adherir al movimiento porteño. Belgrano dijo, después, que el gobierno creyó lo que decía Espínola porque era «fácil persuadirse de lo que halaga». La realidad era tan otra como que Pedro Alcántara de Somellera —exfuncionario en Paraguay desde 1807 por designación de Liniers y promotor de la anexión al gobierno revolucionario en el Río de la Plata— sostuvo sobre Espínola que «no había un viviente más odiado por los paraguayos», lo que confirma su historia personal de oportunismo personalista y despotismo desplegado en sus tierras. Por encima de todo, se sumaba el elemento esencial, cuanto era que Paraguay llevaba ya una larga historia de sumisión económica al Buenos Aires colonial, que decidía sin consultas el corte de su tránsito fluvial y el comercio de sus frutos del país, lo que en el plano subjetivo había alimentado una prevención, rayana con el odio, hacia los dueños del puerto. «La mayor influencia de los comerciantes porteños sobre las autoridades coloniales en comparación con sus colegas del Alto Plata generó en las distintas áreas que componían dicha región (Paraguay, las provincias del Litoral, sur del Brasil) un profundo sentimiento de suspicacia y recelo hacia la poderosa ciudad-puerto(11). No ayudaba tampoco que el enfrentamiento, en sus formas, era entre “españoles”: los que defendían a la Junta de Cádiz y los que lo hacían con Fernando VII. El resultado fue que, como lo informara Belgrano, se encontró con un país al que no debía anoticiar de las «buenas nuevas» y contribuir a su liberación, sino a conquistarlo. La guerra terminó con la derrota de Tacuarí y el retiro de las tropas rioplatenses. En tanto, los cambios políticos ocurridos en Buenos Aires con el triunfo de saavedristas sumado a conservadores del interior, en su ofensiva desplazaron a Moreno, separaron de sus mandos a French y Berutti por morenistas y lo enjuiciaron a Belgrano por su derrota. En ese juicio, en el que insólitamente no se lo escuchó a él, todas las declaraciones fueron muy favorables al comandante y finalmente el tribunal en agosto de 1811, declaró que Manuel Belgrano « […] se ha conducido en el mando de aquel ejército con un valor, celo y constancia dignos de reconocimiento de la patria; en consecuencia queda repuesto a los grados y honores que obtenía y que se le suspendieron…; y para satisfacción del público y de este benemérito patriota, publíquese este decreto en La Gazeta(12). Una brecha nítida quedó manifestada entre morenistas y conservadores. Éstos, aupados en el perfil de impronta cultural colonial que le dio la incorporación de los diputados del interior a la llamada Junta Grande que sucedió a la Primera, no eludieron atacar de todas formas al sector revolucionario de Mayo, con decisiones ejecutivas y juicios. Otra secundaria pero potente, que se manifestó una y otra vez a lo largo de la historia argentina también quedó a la luz: la frecuente y fundada desconfianza del interior hacia los porteños.
De las dos expediciones ordenadas por la Primera Junta, la más importante fue despachada hacia el Alto Perú, camino a Lima, el reducto más poderoso del realismo en América del Sur. A sumarse a ella marchó Castelli, en principio con el cargo de comisario político, acudiendo para que se cumplieran las instrucciones que había dado la Junta a la Expedición: fusilar a los dirigentes de un alzamiento contrarrevolucionario ocurrido en Córdoba, con Liniers al mando, aprisionados por la expedición patriota pero cuyos jefes sólo habían detenido a los sediciosos, enviándolos hacia Buenos Aires. Castelli con una pequeña escolta dirigida por French encontró a las fuerzas que traían a los apresados a la altura de la Cabeza de Tigre, en las cercanías de Cruz Alta, en el límite de Buenos Aires con Santa Fe y el 26 de agosto los diez prisioneros fueron fusilados y enterrados en una zanja junto a la iglesia. De regreso en Buenos Aires la Junta lo nombró su representante con plenos poderes para dirigir las operaciones del ejército, con instrucciones tales como las de poner todas las administraciones de los pueblos en manos patriotas, ganar el favor de los indios, arcabucear» (fusilar) a Vicente Nieto, gobernador de Chuquisaca, al gobernador de Potosí Francisco de Paula Sanz, al general José Manuel de Goyeneche y al obispo de La Paz Remigio La Santa y Ortega por las atrocidades cometidas cuando derrotaron el primer levantamiento libertario americano, ocurrido en Chuquisaca en mayo de 1809. Castelli tomó el mando político, puso a su frente al coronel González Balcarce y el 7 de noviembre los realistas fueron derrotados en Suipacha, cerca de Tupiza (en la actual Bolivia) por las tropas de Buenos Aires fortalecida por salteños, jujeños, oranenses, tarijeños e indios chichas. Dos hechos importantes se habían producido poco antes: el 14 de septiembre, con el marco de sublevaciones indígenas anticoloniales, el coronel Francisco del Rivero depuso al gobernador de Chuquisaca y se adhirió a la junta de Buenos Aires. Un mes después, en septiembre, el capellán José Andrés de Salvatierra había tomado Santa Cruz de la Sierra, donde un cabildo abierto formó una «junta provisoria», liderada por Antonio Vicente Seoane, a quien Rivero, desde Chuquisaca, designó delegado para esa ciudad. Una semana antes de la batalla de Suipacha, el 6 de octubre, se levantó Oruro, que diez días después se unió a las anteriores para cerrar por el norte a las fuerzas realistas. Pasada apenas una semana de la liberación de Suipacha, el 14 de noviembre, el ejército de independentistas derrotó a los realistas en la planicie de Aroma y provocó el pronunciamiento de la ciudad de La Paz en favor de la Junta de Buenos Aires. Al mismo tiempo, en la poderosa Potosí un cabildo abierto obligó a retirarse de su territorio al general realista Goyeneche. Castelli le exigió a la Junta juramento de obediencia y la entrega de Francisco de Paula Sanz y del general José de Córdoba, quienes fueron fusilados. El dominio del virrey Abascal sobre el Alto Perú quedó destruido y éste, que había sido anexado por el virreinato del Perú, quedó recuperado para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es necesario valorar este escenario en conjunto para apreciar que las ideas libertarias de Mayo —en una zona sin la autonomía asentada en la autosuficiencia que tuviera Paraguay— despertaron aceptación masiva entre los criollos e indios altoperuanos y que Castelli lejos se hallaba de ser un desatinado que abordaba objetivos imposibles con su accionar revolucionario.
Castelli instaló su gobierno en Chuquisaca y desde allí inició tan posibles como profundos cambios en el régimen colonial. Ordenó la reorganización de la Casa de Moneda de Potosí, la reforma de la Universidad de Charcas y proclamó el fin de la servidumbre indígena en el Alto Perú, anulando el tutelaje y otorgándoles calidad de vecinos y derechos políticos iguales a los de los criollos. También prohibió que se establecieran nuevos conventos o parroquias, para evitar que, bajo la excusa de evangelizarlos, los indios fueran sometidos a servidumbre por las órdenes religiosas. Más hondamente, en lo económico estructural autorizó el libre comercio, expropió tierras y las repartió entre los antiguos trabajadores obrajeros, publicando el decreto en español, guaraní, quechua y aimara; también abrió varias escuelas bilingües. El 25 de mayo de 1811, primer aniversario de la Revolución, lo festejó en el templo de Kalasasaya en Tiahuanaco —al extremo oeste de la actual Bolivia, límite con Perú— con los indios y caciques, como símbolo de homenaje a los antiguos incas. Allí los arengó a rebelarse contra las autoridades virreinales y defender su condición de hombres libres e iguales a todos los habitantes de América, luchando contra los españoles y realistas, que incluían criollos. Castelli sabía bien de la grieta producida entre el mensaje que traía desde Buenos Aires y la mayor parte de la aristocracia nativa, que lo apoyaba sólo por el temor que les provocaban las masas populares y su ejército. Lejos estaban esos sectores criollos pudientes de apoyar la causa de Mayo, a pesar haberse cumplido cabalmente con las órdenes de la Junta —destinadas a romper la alianza entre las elites criolla y española— con la designación exclusiva de nativos americanos en todos los cargos de importancia. Había una fisura notoria y Castelli se hallaba con nitidez en uno de sus lados, como lo estaban del otro los terratenientes y grandes comerciantes (unidos, obviamente, los criollos a los españoles).
Castelli, dado el panorama revolucionario favorable que los pueblos criollos e indios, más la expedición militar, habían extendido por todo el Alto Perú, plasmó un plan ofensivo que en noviembre envió a la Junta. Cruzaría la frontera con el Virreinato del Perú atravesando el río Desaguadero, tomando el control de Puno, Cuzco y Arequipa, porque consideraba que era urgente sublevarlas contra la capital Lima, dado que ésta dependía de ellas económicamente y quedaría así dañado el principal centro realista del continente. El plan fue rechazado —ya por la Junta Grande— por estimarlo temerario y se le requirió a Castelli atenerse a las órdenes originales (en Buenos Aires Moreno ya había sido derrotado dentro del gobierno, Belgrano —como vimos— estaba en campaña hacia el Paraguay). Castelli debió obedecer, pero la Junta Grande volvió a expresar su tendencia cuando perdonó a cincuenta y tres españoles que Castelli había desterrado a Salta, argumentando que había actuado basado en calumnias infundadas. Resultado: los disculpados, apenas cinco meses después, protagonizaron un alzamiento armado contra las fuerzas patriotas.
La detención en el avance hacia el norte provocó un armisticio de hecho, que Castelli procuró convertir en acuerdo formal, que cuando menos implicaría el reconocimiento de la Junta como un interlocutor legítimo del virreinato del Perú. En esa situación de quietud militar, los miembros pudientes de la población realista y criolla altoperuana, pivoteando en las actitudes anticlericales de Castelli —en especial de su secretario Bernardo de Monteagudo— motivadas por el apoyo de la Iglesia a los realistas, sumadas al rechazo que le causaba a los vecinos acaudalados el buen trato a los indios y sobremanera el reparto de tierras, dieron base para erosionar el liderazgo de Castelli. No estaban solos, pues tuvieron el obvio apoyo de Lima, pero también el de los saavedristas de Buenos Aires, que lo comparaban con Robespierre. La principal figura de la Junta Grande, el Deán Funes, llamaba a Castelli y Monteagudo «esbirros del sistema robesperriano de la Revolución francesa», cavando una profunda hendidura con el sector revolucionario de Mayo. Era el ahondamiento de la grieta dentro de los americanos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, mientras la Junta Grande desarrollaba una política de espera y cautela ante los sucesos de la contrarrevolución y de España. No sólo estaban ausentes de Buenos Aires Moreno, Castelli y Belgrano, tampoco se hallaban las ideas esenciales del 25 de Mayo. Con ese escenario político en Buenos Aires y la inacción militar ofensiva en el frente norte, tras un incidente en la zona fronteriza el 6 de junio de 1811, el 17 Castelli recibió la negativa del Cabildo de Lima a un arreglo pacífico. El armisticio estaba roto. Los mejores ejércitos realistas marcharon desde Lima hacia el límite marcado por el río Desaguadero. El día anterior a la batalla de Huaqui las fuerzas del Ejército Auxiliar del Alto Perú se aprestaron en un amplio abanico y el 29 de junio el ejército realista cruzó el río, iniciando la batalla. Su desarrollo duró muchas horas y fue enredado, con fuertes encuentros parciales de resultado incierto, habiendo incidido desacuerdos y desencuentros durante su curso entre jefes patriotas como Viamonte, Díaz Vélez y Rivero, que sumados a azares propios de la confusa situación y las eficaces decisiones de los generales realistas Goyeneche y Tristán culminaron en lo que pasó a conocerse como «el desastre de Huaqui». Que no resultó aciago para las provincias del Río de la Plata porque los realistas fueron detenidos por la heroica resistencia guerrillera de criollos e indios, durante años, que contó con innumerables héroes, como la mítica Juana Azurduy.
En agosto Castelli recibió de la Junta Grande la orden de bajar a Buenos Aires para ser enjuiciado pero luego, instalado el Primer Triunvirato, primero decidió que quedara confinado en Catamarca, pero después lo requirió nuevamente para ser juzgado.
Como el juicio tardaba en iniciarse, en enero de 1812 Castelli reclamó su realización. Es probable que impulsara su apuro el comienzo de su sufrimiento por un cáncer de lengua, que le entorpecía el habla progresivamente. El trámite no dejaba en claro si era un juicio por su accionar militar o consistía en una mera valoración personal dirigida a su desacreditación política; no había acusación precisa. En términos y prácticas actuales, judicializaron la expedición política y militar para perseguir un líder popular. No buscaban la responsabilidad en la derrota de Huaqui sino, por ejemplo, sobre haber tenido trato carnal con mujeres, ingerir bebidas fuertes o jugar de modo escandaloso. También si nuestra religión santa fue atacada en sus principales misterios por el libertinaje de miembros del ejército. Se le imputaron también actos de ferocidad y crueldad, sin particularizar. La totalidad de los testigos dijeron que nada de lo que se le endilgaba —cuando era discernible en la confusa demanda— había ocurrido, ni en su conducta personal ni como jefe militar, dando explicaciones y fundamentos a sus manifestaciones exculpatorias. Nicolás Rodríguez Peña dijo que cualquiera que quisiera cumplir con los mandatos que le diera la patria hubiera actuado como Castelli… «que fuimos crueles ¡Vaya con el cargo! Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creímos que había que salvarla… nosotros no vimos ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa a la cara y gocen los resultados… nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres». Bernardo de Monteagudo —que estuvo a la cabeza en el levantamiento de Chuquisaca de 1809, junto a Castelli como su secretario en el Alto Perú y fuera luego muy estrecho colaborador de San Martín y finalmente de Bolívar— fue otro de quienes lo defendieron con enjundia en el juicio.
En Buenos Aires, Mariano Moreno, el principal ideólogo de la Junta, trabajó febrilmente por la extensión y consolidación de la revolución independentista con libertad e igualdad para los pueblos. No ignoraba los peligros internos. Premonitoriamente decía que en el nuevo camino «… después que la nueva autoridad haya escapado a los ataques a que se verá expuesta por sólo la calidad de ser nueva, tendrá que sufrir los de las pasiones, intereses e inconstancia de los mismos que ahora fomentan la reforma. Un hombre justo que esté al frente del gobierno será tal vez la víctima de la ignorancia y de la emulación». Fue el autor de la proclama del día 28 de mayo, por la que la Primera Junta anunciaba su instalación a los pueblos del interior y a los gobiernos del mundo, y convocaba a los representantes de las demás ciudades a incorporarse a la misma. En sólo siete meses, estableció una oficina de censos y una Biblioteca Pública Nacional; reabrió los puertos de Maldonado (Uruguay), Ensenada y Carmen de Patagones; mediante varios decretos, liberó de restricciones monopólicas coloniales al comercio y las explotaciones mineras, dictó ordenanzas militares para los oficiales y cadetes y organizó la policía municipal. Fundó y dirigió el periódico oficial la Gazeta de Buenos Ayres, donde publicó la traducción de El Contrato Social de Rousseau y casi todas las semanas detalladas notas de gobierno, que reunidas llenan cientos de páginas. Publicó un decreto de libertad de prensa según el cual se podía publicar cualquier cosa que no ofendiera la moral pública, ni atacara a la Revolución. En política económica procuró desarticular el entramado monopólico colonial y en lo exterior buscó a Inglaterra como aliado contra el más poderoso imperio de la época, justamente el de España del que nos liberábamos. Pero advertía en La Gaceta, sobre los ingleses o cualquiera otro, que «El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva, y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes, que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y abalorios…». Con decisión revolucionaria, no descuidaba formar fuerzas efectivas contra los enemigos internos y creó un nuevo regimiento de milicias, llamado Regimiento de la Estrella, con sus seguidores French y Beruti al mando, debilitando relativamente a las fuerzas de Saavedra, a quien también limitó la autoridad exclusiva como presidente de la Junta ordenando que las resoluciones a adoptarse debían contar con la firma de cuatro miembros incluida la del secretario, lo cual le daba a él capacidad de veto en cualquier asunto de gobierno o de índole militar que pasara por su Secretaría.
Pero a fin de año acontecieron hechos que cambiarían el rumbo del gobierno. Llegaron los diputados del interior, convocados el 28 de mayo. Como era la letra y espíritu del llamado, la intención de Moreno era la integración de un Congreso constituyente pero, dirigidos por Gregorio Funes, deán de la catedral de Córdoba y con el apoyo de Saavedra, adujeron que si bien eso era cierto, a ese momento lo conveniente era que se incorporaran a la Junta para que dejara de ser solo porteña. Los influjos conservadores de la cultura colonial, bajo una excusa antiporteñista, se conjugaron en una acción continuista que desechó la luego bien demostrada opinión de Moreno sobre la inoperancia de un ejecutivo colegiado tan amplio. La votación sobre el punto, en la que por decisión de Saavedra participaron los mismos diputados del interior, selló la suerte política de Moreno, que debió renunciar. Bajo la forma de una misión diplomática a Londres partió al exilio y murió en el viaje, envenenado según fuertes indicios y las palabras de su hermano y Tomás Guido, que lo acompañaban(13). Tenía 32 años.
Los tres grandes de Mayo dejaron para los tiempos los objetivos de la revolución de los argentinos, y aunque no fuera su intención pero sí su previsión, cavaron una grieta entre el futuro rumbo del pueblo y quienes pugnaron sin tregua por impedirlo y, cuando les fue posible, hacerlo retroceder al pasado.
Veamos cómo fue el tránsito por una y otra vera, la de la izquierda y la de la derecha, aceptando la posición en las bancas en la Asamblea de 1789, dado que nuestros mentores del conservadorismo «insultaron» a los revolucionarios tildándolos de «afrancesados y jacobinos».