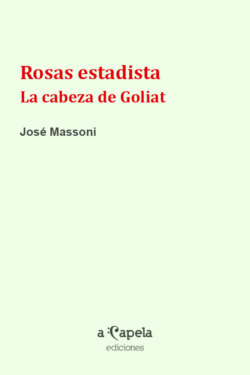Читать книгу Rosas estadista - José Massoni - Страница 9
Desde 1810 hasta 1820
ОглавлениеDurante esta década las disputas dentro de los sectores independentistas consistieron en vaivenes incesantes protagonizados por patriotas cautelosos y conservadores reaccionarios. El Primer Triunvirato intentó corregir la parálisis ocasionada por la Junta Grande, que mutada a Junta Conservadora se encargó de dictar un Reglamento Orgánico, una suerte de constitución. Los triunviros tuvieron actitudes contradictorias: por un lado disolvieron la Junta Conservadora porque se había reservado demasiados poderes, frustró el golpe saavedrista del «Motín de las Trenzas» protagonizado por el regimiento de Patricios y expulsó a los diputados del interior por haberlo alentado, aniquiló una conspiración realista encabezada por Álzaga y españoles a los que fusiló y colgó, aprobó el uso de la escarapela celeste y blanca, creó el regimiento de Granaderos a Caballo con el mando de San Martín y fundó la Comisión de Inmigración para fomentar la inmigración y colonización del territorio. Pero, con contenido opuesto, adoptó una actitud estratégica defensiva: en el litoral, cuando fuerzas de Portugal/Brasil avanzaron sobre la Banda Oriental en apoyo de los realistas de Montevideo, el Triunvirato negoció con el virrey y puso fin al sitio de Montevideo; y le ordenó a Belgrano que, en caso de un avance realista por el norte, replegarse hasta Córdoba, abandonando la totalidad de la provincia de Salta, que en ese momento incluía también las actuales provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca (Belgrano, fiel a su ideario, desobedeció esa orden y cuando los realistas avanzaron los venció en Tucumán y Salta, sucesivamente, llevándolos hasta la frontera altoperuana). Estos últimos sucesos derrumbaron un prestigio menguado y la acción conjunta de la Logia Lautaro que integraban San Martín, Monteagudo, Alvear y otros, junto a la Sociedad Patriótica (morenista), la movilización de vecinos y la ocupación de la Plaza de Mayo por los Granaderos y los Arribeños determinaron el fin del Primer Triunvirato y la designación del Segundo. Éste a fines de 1812 creó una comisión para redactar una constitución; convocó y reunió la Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año XIII; creó la Escuela de Medicina bajo la dirección de Cosme Argerich y la Intendencia de Cuyo, decisión vinculada a los planes de San Martín, y también la escuadra, que en 1814 acabó con la armada española en el Río de la Plata.
La realización de la Asamblea del año XIII fue el más destacable logro del Segundo Triunvirato aunque los diputados del congreso no llegaran hasta su objetivo principal, que era dictar una Constitución para el estado independiente, porque sí decretó medidas históricas conducentes a ese fin. Tales fueron el establecimiento de un escudo nacional, un himno nacional, la libertad de vientres, la eliminación de los mayorazgos y títulos de nobleza, la liberación a los indígenas del pago de tributo, la acuñación de la primera moneda nacional, la abolición de la inquisición, la tortura y el tráfico de esclavos, y la instauración del 25 de Mayo como fiesta patria. En resumen, todas medidas que refirmaban la línea política de construcción de un país por completo independiente de España y sin lugar a dudas enfrentado a su imperio, asegurando la esencia de la Revolución, a la que se otorgaban símbolos y faustos inequívocos.
Puede afirmarse así que las fuerzas predominantes en la dirección política de las Provincias Unidas habían retomado con claridad el rumbo revolucionario, transitando el lado independentista, liberal e igualitario de la grieta principal, dejando en la vera opuesta a los defensores de los valores coloniales. Pero también es cierto que rehuyó la ocasión revolucionaria de reforzar su esencia popular y democrática, ahondando la transformación política, institucional y económica, dado que había patriotas, con pueblos detrás, que marchaban por senderos más revolucionarios, posibles y hasta necesarios. Esa pérdida de oportunidad tuvo su primera muestra con el rechazo a la incorporación de los diputados que concurrieron desde la Banda Oriental. Se adujeron motivos formales, que no se aplicaron a otros delegados porque en rigor las razones eran políticas sustanciales. Las instrucciones de los diputados orientales eran las del Congreso de las Tres Cruces realizado en Montevideo en abril de 1813 inaugurado por el caudillo José Gervasio de Artigas expresando: «La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada, como objeto único de nuestra revolución; la unidad federal de todos los pueblos e independencia de España sino de todo poder extranjero». En desarrollo de esa premisa, las instrucciones de los diputados eran postular en la Asamblea, además de la declaración de independencia con ese alcance, otras veinte precisas medidas, entre las que se hallaban que el congreso debería decidir un sistema de confederación por pacto recíproco de las provincias; que Maldonado y Colonia con sus respectivas aduanas serían puertos libres para toda exportación e importación; que el despotismo militar sería aniquilado con trabas institucionales que aseguraran las inviolabilidad de los derechos de los pueblos; y que era indispensable que la residencia del futuro gobernador de las Provincias Unidas no fuera Buenos Aires. Los intereses de Buenos Aires eran opuestos a una confederación, a la instalación de varios puertos, a ceder la residencia del gobierno. Mucho menos compartía —y esto era más esencial aún— las políticas sociales y económicas de Artigas. Éste había ido a Buenos Aires para ponerse a las órdenes de la Junta Grande cuando ella ya estaba en el gobierno; en febrero de 1811 en nombre del caudillo se produjo «el grito de Asencio» y sus hombres tomaron Mercedes, luego San José y tras ello en mayo triunfaron en Las Piedras, primera gran batalla en la que los independentistas criollos derrotaron a las tropas realistas, en ese caso al mando del virrey de Elío, instalado en Montevideo. Artigas, ascendido a coronel, convocó a las tribus charrúas que le permitieron dominar la campaña oriental y sostener la lucha contra los portugueses que no cesaban en sus ataques: con 500 blandengues y 450 indios los derrotó en Belén en diciembre de 1811. Pero lo «peor» eran sus ideas y prácticas económicas y políticas, que cimentaban el apoyo de los pueblos criollos e indios de la provincia. Cuando logró realizar el Congreso de Oriente o de Los Pueblos Libres, éste dispuso una reforma agraria, expropiando las tierras que fueran de los realistas y los latifundios de cualquiera, para otorgar en propiedad a cada familia de campesinos «una suerte de estancia» para la explotación agrícola. Esas familias debían estar compuestas, preferentemente, por criollos pobres, indios, mestizos o negros. Una «suerte de estancia», según el artículo 16 de su Reglamento de Tierras de 1815, era un terreno de una legua y media de frente por dos de fondo (algo menos de siete mil hectáreas) medida apta para explotación pecuaria más agrícola. La superficie podía ser algo más o menos extensa según la calidad de las tierras, pero debía contar con aguadas. Estaba prohibido venderlas o afectarlas a préstamos. El sistema, antagónicamente opuesto al colonial, respondía a la idea de «no hay que invertir el orden de la justicia; hay que mirar por los infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria»; «olvidemos esa maldita costumbre que los engrandecimientos nacen de la cuna» y respecto de los indios «que se gobiernen por sí, ellos tienen el principal derecho y sería una degradación vergonzosa excluirlos por ser indianos» (instrucciones al gobernador de Corrientes). Como recordaba el general Paz en sus Memorias las ideas de federación proclamadas por Artigas y sus tenientes «hallaban eco hasta en los más recónditos rincones de la república. Textualmente «El Manco» escribió: «Debe agregarse el espíritu de democracia que se agitaba en todas partes. Era un ejemplo muy seductor ver a esos gauchos de la Banda Oriental, Entre Ríos y Santa Fe dando la ley a las otras clases de la sociedad, como para que no deseasen imitarlos los gauchos de las otras provincias […]. Acaso se me censurará que haya llamado “espíritu democrático” al que en gran parte causaba esa agitación, clasificándolo como salvajismo; mas, en tal caso, deberían culpar al estado de nuestra sociedad, porque no podrá negarse que era la masa de la población la que reclamaba el cambio(14)». Artigas postulaba la aceptación integral de los principios liberales y republicanos, que por mediación de su secretario —el cura franciscano y político José Benito Monterroso— abrevaba en Tomas Payne y en de la Constitución de Massachusetts de 1780, ostensiblemente más democrática que la de Filadelfia(15), que le permitió trazar un esbozo constitucional síntesis entre las vaquerías y las doctrinas modernas, así como al primer proyecto de reforma agraria del continente. Como «Protector de los Pueblos Libres» promovió la rebelión en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, la absoluta independencia de España, organizar el país de forma federal, elegir gobernadores por cada provincia, separar los tres poderes del Estado, establecer formalmente la Provincia Oriental, fijar la capital fuera de Buenos Aires.
Así fue como Artigas se convirtió en «el enemigo» para los dirigentes porteños —comerciantes, dueños de tierras, profesionales— con preeminencia unitaria, quienes luego de intentar sobornarlo infructuosamente con la independencia de la Banda Oriental que quedaría a su mando, no se arredraron ante la traición y pactaron con los portugueses que terminaran con su influencia a cambio de la entrega de ese territorio. Las tropas imperiales al mando del mariscal portugués Carlos Lecor, con la espuria complicidad de Buenos Aires y colaboración por motivos secundarios de algunos federales del litoral terminaron con las fuerzas del caudillo —en su mayoría indios— en enero de 1820, en Tacuarembó, iniciando la retirada de Artigas hacia el territorio ahora argentino que terminó con su exilio, definitivo, en Paraguay.
Terminó casi una década de un fulgurante proyecto y realización de un proyecto litoraleño de corte latinoamericanista, federal, democrático, igualitario, nítidamente progresista y heredero fiel de Mayo de 1810.
La grieta permanecía bien abierta, pero ahora transcurría por un trayecto ubicado más cerca de los conservadores y la reforma agraria no ocurriría jamás.