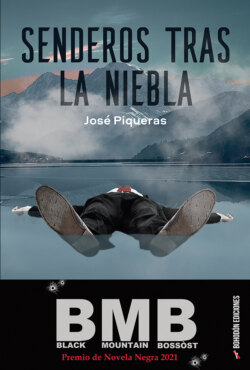Читать книгу Senderos tras la niebla - José Piqueras - Страница 10
Оглавление2
El subinspector Morrison se acercó un poco más y asomó la cabeza por el precipicio.
―¿Y dice usted que vio el coche aparcado justo ahí? ―preguntó, señalando unos metros a su derecha.
La mujer asintió de forma solemne sin soltar palabra alguna. Yo me limitaba a observar a Morrison, intrigado por ver hasta dónde era capaz de llegar esta vez sin meter la pata.
―¿Podría usted decirme a qué hora fue aproximadamente eso? ―inquirió nuevamente.
―Serían sobre las seis y media de la mañana. Tal vez un poco más tarde. Suelo ir cada día a esa hora a la cuadra a dar de comer a los caballos.
―¿Es usted quien da de comer a los caballos?
―¿Quién si no? ―repuso a su vez ella, más sorprendida que ofendida ante la cuestión.
Ahí estaba. Demasiado tardaba ya. Me di la vuelta y solté una risilla para mis adentros. El subinspector Morrison siempre se apuntaba un tanto en su peculiar cuenta personal de meteduras de pata cuando tenía que realizar cualquier tipo de entrevista o interrogatorio. De ascendencia canadiense por parte de padre y española por el lado materno, Jorge Morrison no era ni mucho menos un mal policía; más bien, todo lo contrario: tenía un olfato incuestionable y una dilatada carrera aderezada con muchos más éxitos que fracasos, pero, a pesar de ello, había ciertas situaciones sociales que no terminaba de manejar bien. Probablemente, ese había sido el principal motivo por el que no había ascendido como se merecía, teniendo en cuenta sus muchas otras virtudes como agente. Con el bloc de notas en una mano y un desgastado bolígrafo entre los dedos de la otra, me vi obligado, finalmente, a intervenir y echar un cable a mi colaborador.
―Disculpe, señora ―intercedí, mirando de reojo al subinspector―, nos ha dicho que se trataba de un Citroën Berlingo, un Peugeot Partner o un vehículo similar, pero no nos ha indicado el color.
―Blanco ―respondió con desgana.
―¿Está segura?
―Sí.
―Eso nos lo pondrá difícil. La mayoría de los autónomos de la zona estilan un coche parecido y por aquí no se suele salir del blanco o el gris. ¿Qué coche tiene usted, por cierto?
―Yo… también tengo un Peugeot Partner ―respondió, algo desconcertada.
―Déjeme adivinar, ¿blanco? ―pregunté, malicioso, sabiendo de antemano la respuesta. Había visto aparcado un vehículo de esas características en el porche del caserío que suponía era el suyo, el más cercano de todos, asentado justamente al fondo de la explanada que se extendía ante nosotros y cubierto parcialmente por un espeso pinar.
La mujer asintió con gesto indiferente una vez más. Se palpaba en el aire que no estaba para jugar a las adivinanzas. Viendo el panorama, me volví de espaldas para echar una última ojeada al terreno, con la esperanza de que, en ese pequeño intervalo de tiempo, ella hiciera nuevamente memoria y, con suerte, nos pudiese aportar algún otro dato de interés.
Me agaché y palpé la superficie. A pesar de que estaba siendo un inicio de otoño sin apenas lluvias, la composición de aquel suelo lo hacía propenso a registrar las huellas, y, en esta ocasión, había multitud de señales de neumáticos y pisadas humanas por los alrededores. Con todo, eso entraba dentro de una perfecta normalidad; al fin y al cabo, desde aquel punto se obtenía una panorámica perfecta del valle y los pueblos que lo guardaban. Se decía que, en días despejados, hasta se podía llegar a distinguir la ciudad de Granada desde allí.
Levanté de nuevo la vista y volví a enfrentar la mirada con la de aquella testigo, incómoda a todas luces con la posibilidad de que una situación tan desagradable hubiese podido ocurrir tan cerca de su vivienda.
―¿No vio nada más? ¿Quién conducía? ¿Algo particularmente extraño durante las horas inmediatamente anteriores o posteriores? ―insistí.
―No. Cuando pasé de vuelta, no más de cinco minutos después, el coche ya no estaba. Es todo lo que puedo decirles ―respondió, nuevamente con un deje de resignación, pasándose una mano por el oscuro y ondulado cabello.
―Bien, muchas gracias por su colaboración, señora. Ya puede marcharse. Subinspector, si es tan amable, proceda con las fotografías ―añadí, dirigiéndome a Morrison―. Yo lo esperaré en el coche.
La mujer pareció ligeramente sorprendida al cerciorarse de que era yo quien daba las órdenes y no al revés, pero tampoco me extrañó el hecho; era algo que pasaba con relativa frecuencia. Muchas veces solía dejar al bueno de Morrison, un tiparraco de casi dos metros de altura, de espeso bigote entrecano y algo barrigudo, hacer todo el trabajo de campo, incluidas las preguntas a testigos y sospechosos cuando se terciaba. Y, claro, la gente terminaba creyendo que era él quien dirigía el operativo. No puedo culpar a nadie, dado que no suele ser habitual ver a un inspector tan joven, y mucho menos dando instrucciones a un compañero con veintitantos años más.
La mujer se repuso rápidamente, se ajustó bien la chaqueta y volvió caminando a paso ligero en dirección a su caserío, erigido sobre una verde y bonita planicie, entre un denso mar de pinos que se extendía mucho más allá de los bordes de las innumerables curvas que conformaban aquella sinuosa carretera secundaria tan genuinamente típica de la sierra granadina. Me senté en el coche mientras observaba a Morrison tomar fotos desde diferentes ángulos. Cuando parecía que había terminado, me sorprendí al presenciar cómo el subinspector sacaba su teléfono móvil del bolsillo y, encaramado al pie del barranco, obtenía una instantánea de aquel precioso paisaje. Estuve a punto de bajarme a reprenderlo, dadas las prisas, pero ¡qué diantres! Aquel era un bonito amanecer desde un lugar espectacular y nosotros no disfrutábamos de unas vistas como aquellas muy a menudo. A casi mil metros de altitud, el paisaje en su conjunto bañado por los primeros rayos del día, se mostraba hermosamente abrumador.
Morrison cerró el maletero con el equipo fotográfico en su interior y subió al fin al coche. Dejé que él condujera; esa era otra de las cosas en las que el teórico statu quo definido como regla general en el cuerpo de Policía me importaba un pepino. Muchos agentes siguen teniendo la creencia de que quien tiene el rango más alto debe ir al volante. ¿Por qué? Yo siempre lo he visto al revés. Y eso de que te lleven de un lado a otro siempre es mejor que ir conduciendo, pendiente del típico pimpollo de turno que te pone de los nervios en todos los cruces hasta que, en el siguiente semáforo, te bajas del coche, le enseñas la placa y ves cómo el supuesto gallito empieza a hacerse pis en los pantalones. Aquel estrés para mí no estaba justificado, y yo, además, tenía la suerte de que mi compañero parecía disfrutar sobremanera con el arte de la conducción.
―Ya está todo, inspector ―dijo mientras ponía el vehículo en marcha.
―Bien, hagamos un breve repaso durante el trayecto de todo lo que tenemos hasta ahora. Si es tan amable, refrésqueme la memoria, subinspector.
Desde el primer día, un lustro atrás, Morrison comenzó a tratarme de usted, a pesar de que jamás se lo hubiera pedido. Y yo, sin saber bien por qué, tal vez por no contradecirle pensando que se trataba de algo inherente a su mitad canadiense, o tal vez por seguirle el juego, hice exactamente lo mismo. A la larga, así nos quedamos. Supongo que son cosas que pasan debido a la dejadez y la falta de fuerzas que impone el paso del tiempo cuando pretendemos corregir algo y no tenemos la certeza de si ese borrón mejorará o empeorará el original. Sea como fuere, no dejaba de ser curioso que entre mi longevo compañero ―y también mi mejor amigo, por qué no decirlo― y yo, nos tratásemos de usted. Vivir para ver.
―Rodrigo Barbosa. Varón, soltero, cuarenta y seis años recién cumplidos. La última señal del teléfono móvil sitúa al individuo en este punto hace unas cuarenta y ocho horas. La señora del caserío más cercano nos ha confirmado que esa mañana le pareció ver una sombra al borde del precipicio, pero no está nada segura y declara que podría ser un hombre, una mujer o incluso dos personas juntas. Aún estaba muy oscuro y un vehículo de tipo comercial de color blanco tapaba su visión. Tampoco le dio importancia, pues afirma que encontrar gente a esa hora en el mirador es de lo más normal, y que en ciertas épocas del año el sitio suele estar lleno de excursionistas que, en muchas ocasiones, ponen en peligro su integridad física en busca de la mejor instantánea.
―Y ahora llegamos a la parte en la que, cinco minutos después, cuando pasa de vuelta de la cuadra y echa una ojeada, no divisa ni vehículo ni sombra alguna. ¿Alguien más aparte de la madre ha denunciado la desaparición?
―No, al menos de momento. El parte de denuncia indica que, tras llamarlo varias veces al móvil sin obtener respuesta, se presentó en su apartamento de la calle Niebla y abrió con su propia llave. Encontró el piso impoluto, tal y como su hijo lo solía tener, pero ni rastro del susodicho. Inmediatamente después, alarmada y tras telefonear a un par de amigos de confianza que poco o nada sabían del asunto, denunció su desaparición.
―Habrá que volver a hablar con ella. Además, tendremos que pedir una orden para hacer un registro exhaustivo de la vivienda de Barbosa y sus dispositivos informáticos. ¿Podrá encargarse de eso en cuanto lleguemos a comisaría?
―Delo por hecho ―afirmó sin más.
―Yo citaré a la madre a las cinco de la tarde, me gustaría tener una primera charla con ella cara a cara.
Se hizo un breve silencio. Mientras dejábamos atrás el frondoso y bello paisaje de la sierra granadina, mi mente viajaba ya por otros derroteros. La investigación no había hecho más que comenzar, pero no podía dejar de devanarme los sesos para intentar dilucidar qué había pasado al pie de ese acantilado durante aquellos escasos cinco minutos.
―¿Alguna cosa más? ―añadió Morrison, interrumpiendo el hilo de mis reflexiones.
―Cite, por favor, a todo el equipo en la sala de reuniones a las once. Como sabe, las primeras horas tras una desaparición son las más críticas y nos las hemos perdido, así que nos pondremos de inmediato manos a la obra con todos los recursos disponibles. Ese hombre ya no tiene edad para escaparse y hacer travesuras más bien propias de un adolescente resentido. Por cierto, déjeme en la puerta de El Piedra, necesito un café bien cargado antes de entrar.
Hicimos el resto del trayecto en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El agreste paisaje comenzó a transformarse de forma gradual, hasta que los polígonos industriales de las afueras y los primeros arrabales de la ciudad dieron paso paulatinamente a una urbe que amanecía y que, en un abrir y cerrar de ojos, terminó por atraparnos por completo.
Poco después, Morrison paraba el coche en una calle estrecha paralela a la de la comisaría. A pesar de que a su lado teníamos una cafetería estupenda, a mí me daba repelús desayunar con aquel lúgubre edificio rojizo y construido de forma chapucera como paisaje de fondo. El café matutino me gustaba tomármelo con tranquilidad y sin la losa (o más bien ladrillo, en este caso) de aquella antiestética construcción recordándome todo el tiempo que ya era hora de continuar persiguiendo a los malos. Aquel primer café del día, antes de las ocho y media de la mañana, acompañado de la lectura de un periódico deportivo, constituía mi peculiar bálsamo, un pequeño oasis de rutina en mis impredecibles jornadas laborales.
Cuando Ramón, el hombre barbudo y sesentón que regentaba el local, me vio entrar, soltó un berrido a la otra camarera, que en esos momentos se afanaba en extraer de la máquina un café tras otro ante la creciente clientela que inundaba el local.
―¡Loli, pon un café bien cargado para el principito, que hoy trae mala cara!
Ramón me llamaba «el Principito», pero a mí no me molestaba en absoluto; es más, hasta me hacía cierta gracia.
―¡Marchando…! ―escuché que respondía desde el fondo de la barra.
Me refugié en mi habitual mesita de la esquina y cogí uno de los periódicos deportivos, gracias a lo temprano de la hora poco manoseados aún. Loli llegó con el café instantes después.
―Aquí tienes... Mi rey… ―añadió casi en un susurro―. Porque tú sabes que para mí eres mucho más que un simple príncipe… ―Me guiñó con una mirada pícara.
Esbocé una ligera sonrisa y volví la vista a la portada del periódico. Loli me solía tirar los trastos día sí y día también. Aquella mujer, a pesar de rondar la edad de jubilación, tenía cuerda para rato, y yo sabía de más que si le daba coba, no me la quitaría de encima hasta que volviera a salir por la puerta del local.
―Ay, que no vea yo sufrir a esa carita de guapo, ¿eh? ¡Alégrame esa jeta, hombre, que ya estamos a jueves! ―añadió, enérgica, mientras volvía en dirección a la máquina de café.
La seguí de reojo y no tuve más remedio que sonreír. Cuando al fin parecía que podría concentrarme en la siempre efímera actualidad deportiva, el pitido de mi teléfono móvil interrumpió bruscamente mi fugaz rato de esparcimiento, mostrando, para más inri, el número de mi jefa en pantalla. La comisaria Ana Figueroa no solía ser persona que se anduviese con rodeos y a mí, a pesar del año y medio que llevábamos trabajando juntos, todavía me seguía intimidando. Algo nervioso, descolgué al segundo toque.
―Buenos días, dígame, comisaria.
―Velázquez, ha aparecido el cuerpo de Rodrigo Barbosa hace apenas unos minutos. Estaba a unos cuatro kilómetros río abajo del mirador de Las Lomas, oculto parcialmente por unas ramas en el margen derecho ―me comunicó en tono neutro.
Respiré hondo. Siempre que comenzaba a investigar el caso de un desaparecido, tenía la esperanza de que esa persona terminase apareciendo y de que, finalmente, todo quedase en la rabieta de alguien que buscaba evadirse unos días. En los peores casos, incluso esperaba una llamada solicitando un rescate, cosa que había sucedido en más de una ocasión. Sin embargo, cuando me daban la mala noticia, cuando llegaba la certeza de que ya no había nada que pudiésemos hacer, era como si me cayese encima un enorme jarro de agua fría.
―Lo quiero en menos de cinco minutos en mi despacho ―añadió, para colgar inmediatamente después.
Dejé el café a medias y, a pesar de lo poco que había bebido, parecía que la leche se iba a cortar en mi interior. Anduve los escasos dos minutos que separaban el bar de Ramón de la comisaría y entré como en una especie de estado de shock, intentando asimilar la derrota en el caso del que apenas acabábamos de tomar las riendas. Parcamente, saludé a la amable recepcionista, una joven recién incorporada a su puesto. Yo había intentado llamar su atención un par de veces, aunque todos mis esfuerzos habían resultado en vano. Por supuesto, eso cada vez me importaba menos. La ristra de mujeres por las que había hecho el ridículo en los últimos tiempos a raíz de mi divorcio no era nada desdeñable, pero de momento no me desanimaba. Más bien, me inclinaba a pensar que lo peor que podía pasarme era añadir un nuevo nombre a mi creciente lista.
Entré en mi despacho, dejé el abrigo en la robusta percha que se erguía tras la puerta, me senté apoyando los codos en la mesa y pensé en cómo afrontar ahora este caso antes de reunirme con la comisaria Figueroa. Segundos después, me convencí a mí mismo de que, con total seguridad, se trataba de un simple suicidio, y de que la autopsia y algunas preguntas de rigor al entorno más cercano de la víctima terminarían por confirmarlo en uno o dos días.
De camino a mi encuentro con Ana Figueroa, pude ver a través del cristal cómo Morrison tomaba un café de pie con un par de agentes en la pequeña sala interior que solíamos usar como office. Parecía distraído, por lo que preferí no molestarlo y enfilé directamente rumbo hacia el despacho de la comisaria. Respiré profundamente por enésima vez aquella mañana y, acto seguido, golpeé con los nudillos la puerta.
―Adelante ―escuché que decía desde el interior.
―Buenos días, comisaria ―saludé al entrar, un poco turbado.
―De buenos nada. Siéntese, Velázquez ―replicó tajante.
Obedecí como un corderillo y me senté frente a aquella mujer, una policía con un currículum intachable y cuya capacidad de liderazgo estaba fuera de toda duda. Había ido ascendiendo desde lo más bajo del escalafón policial en tiempo récord y ahora, en su posición, demostraba día tras día que su astronómica carrera en el cuerpo no estaba siendo ni mucho menos fruto del azar. A pesar de sus esporádicas malas formas, había tenido la virtud de ganarse a la mayoría de los agentes de la plaza, y hasta los inicialmente más reacios a su persona no tenían ya inconveniente alguno en ponerse bajo su mando de manera incondicional y recibir sus bruscas órdenes. Alta, de pelo castaño que habitualmente solía recoger en un discreto moño y con unos ojos azules claros que a veces podían cortar como el hielo, Ana Figueroa estaba entre esas personas que siempre solían conseguir lo que querían a base de tesón.
―Se hará cargo de esta investigación, que no es más que la continuación de la que la que ya mantenía en curso ―me comunicó, enérgica.
Asentí y me tomé un par de segundos antes de hablar.
―Con toda probabilidad, nos hallamos ante un caso de suicidio ―me aventuré a decir―. ¿Le han adelantado si el cuerpo presenta signos de violencia? ―pregunté.
―Aún no. La científica y el juez están de camino. Aunque todo apunta a un suicidio, como bien dice, debemos ser cautos y estar atentos. Sería el segundo hombre que fallece ahogado en la zona en apenas dos semanas. Como imaginará, no me agrada ese dato en absoluto. Llévese a Morrison y a Pulido a la inspección ocular. Esta noche quiero respuestas ―zanjó.
Asentí con la cabeza y salí disparado del despacho. Ahora sí, asomé la cabeza por la sala que colindaba con el office y en el otro extremo pude distinguir de nuevo la alargada silueta de Morrison, precisamente charlando con la subinspectora Pulido y el agente Ardana, un policía recién incorporado al que habían asignado unos días antes a mi equipo.
―Los tres, conmigo ―voceé serio desde la distancia, mientras hacía un gesto con la mano para que me siguieran de inmediato.
De pronto, sentí cómo un fuego interior emergía desde lo más profundo de mi estómago. Cada vez que sabía que tenía que ver a la muerte con mis propios ojos, enfrentarme con ella cara a cara, una mezcla de rabia y congoja invadía todo mi ser. Era una especie de combinación de impotencia y repugnancia a partes iguales, un sentimiento que, aun a día de hoy, me angustia profundamente.
Para mi fortuna, mis compañeros intuían cuándo se trataba de algo especialmente grave, y salieron lanzados tras mis pasos sin rechistar. Poco después, me vi sentado nuevamente en el asiento del copiloto, con Morrison a los mandos del vehículo. Pulido y «el nuevo» nos seguían desde otro coche. Gracias al GPS, en poco más de media hora llegamos directos por un camino de grava y repleto de baches al margen del río en el que había aparecido el cuerpo de Rodrigo Barbosa. Varios coches se agolpaban ya en la orilla y pude comprobar de inmediato que el vehículo de los forenses también se encontraba aparcado. Eché una ojeada al espejo retrovisor y divisé la oronda figura del juez Parreño que, justamente en ese momento, se aproximaba al lugar de los hechos.
Me encaminé hacia él mientras ambos nos saludábamos con la mano.
―¿Qué tenemos, Velázquez?
―Parece que se trata del tipo que desapareció hace un par de días por la zona ―contesté.
El juez asintió en silencio, y yo me acerqué al resto de compañeros, seguido de Pulido, mientras Morrison y Ardana sacaban el equipo fotográfico del coche. A los pocos pasos, salió a mi encuentro el agente Santiago Rodríguez, un tipo hablador y campechano de la vieja escuela con el que afortunadamente tenía muy buena relación.
―Velázquez, justo a tiempo ―me saludó, tendiéndome la mano―. Palma y yo constituíamos la patrulla más cercana cuando llegó el aviso a la centralita ―prosiguió―. La comisaria Figueroa nos acaba de comunicar que estás al mando del operativo. ―Y dirigiendo la mirada hacia el cadáver a la par que se rascaba la nuca, dijo―: Este es otro que se ha querido quitar de en medio más pronto que tarde, ¿no te parece? ―preguntó, irónico―. Ese pescador de ahí encontró el cuerpo hace una hora ―añadió nuevamente, mientras señalaba a un hombre sentado sobre una pequeña roca a unos veinte metros―. Todavía tiembla del susto que se ha llevado. No me extraña. No nos ha costado mucho cerciorarnos de que el hombre estaba muerto, así que nos hemos limitado a esperar a la caballería.
Asentí ligeramente a todas y cada una de las palabras que salían de los labios de Rodríguez, al tiempo que trataba de hacerme una idea de cómo podía haber llegado el cuerpo justo allí y no a otro lugar, supuestamente desde el escarpado barranco coronado por un bonito mirador situado a unos tres o cuatro kilómetros río arriba y desde el que apenas hacía un par de horas Morrison inmortalizaba con su teléfono móvil una preciosa y perfecta panorámica. Rodríguez, al que era evidente que le encantaba parlotear, siguió dándome el parte:
―Solo por la foto que tenemos de la denuncia, ya podemos decir que se trata de él con toda seguridad. Por cierto, la científica acaba de llegar hace tan solo unos minutos. Allí tienes a tu amiguito Salvatierra… ―dejó caer con cierto retintín.
Giré la vista hacia el lugar en el que se hallaba el cuerpo y lo vi. Gonzalo Salvatierra era mi enemigo natural por antonomasia. Rondaría mi edad y, aunque me pese, he de decir que más bien parecía un galán recién salido de cualquier película del Hollywood más clásico que el jefe del equipo forense. Era rubio, alto, de ojos azules y con un cuerpo atlético y bien proporcionado. Lo conocía bastante bien. Por eso sabía que era un arrogante, un estirado, un soplagaitas y lo que viene siendo un prepotente insoportable en toda regla. El verlo allí me puso repentinamente de peor humor.
Nuestra historia de enemistad se remontaba a años atrás, cuando ambos estábamos recién incorporados a nuestros respectivos puestos. Una noche cualquiera, mientras estaba de cañas con unos compañeros en un garito cercano a la comisaría, a él no se le ocurrió otra cosa que acercarse adrede a decirme que se había enrollado (detalles incluidos) con la chica con la que yo llevaba un par de meses saliendo. Por supuesto que no lo dejé terminar y que acabamos a mamporros en mitad de aquel antro nocturno, y si la cosa no trascendió más, fue porque estábamos fuera de servicio. Ese hecho no impidió que aquel incidente se estuviera rumoreando durante meses en cualquier corrillo que se preciase y que, aún por esas fechas, siguiese siendo un tema recurrente. Gonzalo Salvatierra. Para mi infortunio, yo ya lo había tenido que tratar bastante y sabía que su máxima en la vida era solo una y bien sencilla: ganar a todo y a todos como fuera y a cualquier precio. Cuando sucedió aquello con mi novia de entonces, probablemente se tratase de eso mismo, porque apenas un par de semanas después, la dejó. Todavía me sigo haciendo la misma pregunta: ¿A quién en su sano juicio se le ocurre ir voluntariamente a decirle al novio de una chica algo así cuando ni siquiera ella le interesa?
Apenas a un par de metros de distancia de Salvatierra, pude divisar nuevamente el cuerpo de Barbosa, atrapado en la orilla del río bajo unas gruesas ramas que habían hecho de barrera natural en el proceso de arrastre. El cadáver estaba boca arriba y la cara y el cuerpo no parecían presentar signos de violencia aparentes. Aparté la mirada de aquella ingrata imagen y, muy a mi pesar, me acerqué al jefe del equipo forense con lentitud. Obviamente, no nos estrechamos la mano.
―Buenos días ―saludé fríamente―. ¿Puede adelantarme algo?
―Ese suele ser su trabajo, inspector, no el mío ―contestó, con su habitual tono altanero―. Tendrá mi informe a lo largo del día de mañana.
Las ganas de volver a partirle la cara a ese cretino volvieron con más fuerza que nunca, pero me contuve una vez más. Insistí en tono neutro, sin ganas de gresca, pasando por alto su habitual mala baba.
―¿Podremos saber, al menos, a lo largo de la jornada de hoy, si el cuerpo presenta signos de violencia o alguna otra señal que nos obligue a descartar la hipótesis del suicidio?
―Le diré a mi ayudante que lo llame esta tarde a última hora ―contestó sin más.
―Muy bien ―respondí secamente.
Acto seguido, me di la vuelta y le hice un gesto a la subinspectora Pulido para que me acompañara a la orilla del río. El cuerpo parecía haber llegado allí, sin duda alguna, por el arrastre natural de la corriente. Era prácticamente imposible que Barbosa hubiera fallecido encallado entre dos ramas como estaba. De pelo ralo, tenía la cara morada y ya algo hinchada. A pesar de que habitualmente solía entretenerme en la escena en la que aparecía la víctima, esta vez mi intuición me dijo que allí había poco que rascar, por lo que resolví que, si era necesario, examinaría con detalle las fotografías que el bueno de Morrison se aplicaba en lanzar desde un sinfín de ángulos distintos.
Me acerqué con Pulido a hablar con el pescador que había hallado el cadáver. Prefería que fuese Morrison quien se encargase de las fotos y aprovechar así esa virtud fuera de lo común para captar detalles que, al resto de agentes, incluidos los de la policía científica, se nos escapaban por completo. Más de una vez, esa habilidad suya nos había aportado luz en algunos de los casos más complicados a los que nos habíamos enfrentado. Esperaba, además, que el jovenzuelo agente que nos acompañaba aprendiera un poco del veterano subinspector en el complejo arte de las fotografías policiales.
En unos instantes, llegamos al lado del hombre que había encontrado el cuerpo. De mediana edad, delgado, pelo canoso y barba blanca de tres días a juego, permanecía sentado sobre una gran piedra grisácea. El hombre mantenía la mirada perdida en el vacío, aparentemente ajeno al trasiego que transcurría a su alrededor. Una caña de pescar de color negro adornada por unos cuantos ribetes plateados y un pequeño cubo que contenía el cebo reposaban a su derecha sobre la tierra mojada.
―Buenos días, señor ―saludé, elevando un poco la voz―. Soy el inspector Julio Velázquez y esta es mi compañera, la subinspectora Rosa Pulido. Venimos a hacerle unas preguntas rutinarias. No se preocupe, enseguida lo dejaremos tranquilo ―añadí de corrido para intentar templar esos posibles nervios de los que me había hablado Rodríguez.
El hombre me miró algo extrañado, pero se incorporó rápidamente para estrechar, con mano temblorosa, la mía y a continuación la de mi compañera, saliendo como por arte de magia de su ensimismamiento.
―Lo he encontrado hace un rato, tal y como está ―comenzó a relatarnos sin más―. Suelo venir de vez en cuando a este pequeño recodo del río a pescar. Habitualmente, llego aquí antes del amanecer, porque después me tengo que ir a trabajar, pero hace apenas una semana que me cambiaron el turno y hoy, que he venido más tarde, miren con lo que me he encontrado…
El hombre se llevó las manos a la cara en un ligero sollozo. Pensé que si Morrison, con su peculiar sentido del humor, hubiese estado allí en lugar de Pulido, habría soltado algo como «no era la clase de pez que esperaba pescar, ¿verdad?» o algún otro comentario por el estilo. En ese momento, me alegré nuevamente de tenerlo ocupado con las instantáneas.
―Tranquilícese. Ya ha pasado lo peor y nosotros nos haremos cargo de todo ―intercedió Pulido, deslizando con cierta ternura una mano sobre su brazo.
―¿Siempre suele pescar por aquí? ―pregunté.
―Sí, señor, en este mismo recodo, durante los últimos diez años.
―¿Cuándo fue la última vez que vino?
―Si no recuerdo mal, fue anteayer por la mañana.
El corazón me dio un pequeño vuelco. Según los datos de los que disponíamos, ese amanecer se correspondía con el último rastro de la señal del teléfono móvil de Barbosa.
―¿Recuerda a qué hora llegó usted exactamente?
―Pues anteayer madrugué bastante, así que, sobre las siete de la mañana, o incluso puede que antes, ya estaba por aquí. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que cuando llegué, aún no había amanecido.
―¿Y cuánto tiempo se entretuvo pescando?
―Mmm… ―El hombre, que parecía haberse recompuesto por completo, dudó unos instantes―. Creo que como siempre, una hora y media o dos. No más.
―Muy bien. Ya estamos terminando, nos está ayudando usted mucho ―añadí, cordial―. ¿Suele venir siempre solo? ―Volví a la carga.
―Sí, señor. Pescar es un arte propicio para cultivar la soledad ―comentó, con un deje de orgullo que no supe bien cómo interpretar.
―Estoy de acuerdo con usted ―afirmé―. ¿Y no vio nada particularmente raro ese día? ¿Algún coche desconocido en el camino, un sonido inusual…? No sé, cualquier cosa que pudiera llamarle especialmente la atención.
―La verdad es que no. ¿Sabe una cosa? ―preguntó de pronto sin esperar mi respuesta―. No hay nada más relajante que un amanecer con esas montañas de fondo mientras estás sujetando la caña fuertemente entre las manos. ―Hizo una pausa y cogió aire―. Se empieza el día con otra energía. Más aun cuando notas que la cuerda tira un poco… ―Sonrió tímidamente.
El hombre hablaba ahora ligeramente acalorado, lo que nos dejó entrever que la pesca parecía ser más que un hobby para él, pero yo no estaba allí en ese momento para hablar de la noble y antiquísima disciplina basada en atrapar peces con una caña.
―Muchas gracias. ―Di por finalizada la conversación―. Mis compañeros tomarán sus datos de contacto por si necesitamos hacerle alguna otra pregunta más adelante ―añadí.
El hombre asintió. Al volver sobre mis pasos pude contemplar, por desgracia para mi estómago, el proceso de levantamiento del cadáver y el principal motivo por el que el juez nos honraba con su presencia en aquel recóndito lugar. Me fui directo al coche y, en la libreta que guardaba en el cajón de la puerta del copiloto, anoté la hora, un resumen de la declaración del testigo que había encontrado el cuerpo y una breve descripción del lugar. Desde donde me encontraba, podía ver a lo lejos el precipicio que hacía las veces de mirador y en el que habíamos estado dos escasas horas antes: enorme, abrupto, salvaje; alzándose orgulloso sobre el río que, a su vez, custodiaba.
Poco a poco, todos los vehículos fueron abandonando el lugar. El juez Parreño, que había sido el último en llegar, fue el primero en marcharse, seguido del agente Rodríguez y de su compañero Palma, a los que pedí que escoltaran al pescador a su domicilio. Por último, el equipo de la científica, con Gonzalo Salvatierra a la cabeza, pasó a mi lado con la ventanilla bajada y sin saludar. En definitiva, nada fuera de lo habitual.
Reflexivo, me aparté del vehículo y di unos pasos hacia adelante, encarando nuevamente el accidentado barranco que se extendía en la lejanía frente a nosotros.
―¿Qué sucede? ―me preguntó Morrison.
―Creo que hay algo que no cuadra.
―¿Qué pasa? ―intervino Pulido, ya desde el interior de su coche junto al agente Ardana.
―¿Desde cuándo un pescador experimentado sale con su caña sin hilo para el carrete? ―les pregunté, incrédulo.