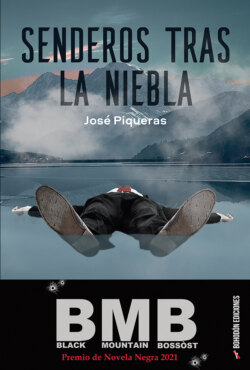Читать книгу Senderos tras la niebla - José Piqueras - Страница 15
Оглавление7
Paré el motor y bajé del coche. Lo vi acercándose a lo lejos: portaba sombrero de fieltro gris de medio pelo y, como de costumbre, acentuaba a propósito su leve cojera. Cada dos o tres pasos, hacía el gesto de sujetar sus enormes gafas, como si temiera que, a pesar de la raída cuerdecilla que las mantenía enganchabas a su cuello, se le fuesen a caer de un momento a otro.
―Julio Diego Velázquez… Mediocre policía granadino con nombre de ilustre pintor sevillano, ¿qué le trae por aquí? ―me saludó, a pocos metros ya.
Viniendo de él, me pareció todo un cumplido. En una de nuestras primeras charlas, cometí el error garrafal de revelarle mi segundo nombre y, claro, ahora tenía que lidiar con ello. He de confesar que de vez en cuando solía relacionarme con personas de la más baja estofa, gente de mal vivir y chusma de la peor calaña en general que se movían por el entorno granadino y circundante. Era la única manera de poder enterarme de los trapicheos y trapos sucios que se agitaban alrededor de la capital. En ese aspecto, no me salía del perfil clásico de investigador: tenía mi pequeño círculo de cuatro o cinco confidentes, llamémoslo así, que, dicho sea de paso, mucho sudor y más de una lágrima me había costado ganar. Yo no los molestaba mucho con pequeñeces y, a cambio, ellos no me solían tocar demasiado las narices y no armaban más escándalo del justo y necesario.
El Abuelo fue el primero de ellos y también la persona que me introdujo entre las malas hierbas más pujantes de la ciudad nazarí. Inicialmente chatarrero, tenía un historial delictivo tan largo como para empapelar todo el Vaticano; sin embargo, nunca había cometido delito alguno de sangre, a pesar de verse involucrado en reyertas con relativa frecuencia. El Abuelo siempre hería, pero no mataba, y quizá por eso mismo la gente lo respetaba incluso más. La profundidad del tajo dependía del grado de cabreo que tuviese con el fulano o fulana en cuestión. A punto de entrar en la edad en la que se suponía que iba dar un paso al lado y disfrutar de un dorado retiro, acababa de abrir un pequeño desguace, probablemente como futura tapadera masiva para cuando decidiera pasar definitivamente a un segundo plano y los cuatro o cinco chorizos que trabajaban para él tuvieran que encargarse de hacer todo el trabajo sucio para seguir manteniendo a flote el chiringuito. Me constaba que el Abuelo me apreciaba a su manera; por azares del destino, libré casi sin querer a su hija de un buen lío unos cuantos años atrás y, gracias a eso y al paso del tiempo, me había ido ganando su confianza. Como es de suponer, yo hacía la vista gorda a la mayoría de sus tejemanejes, y solo cuando se disponía a cruzar una línea cuya tonalidad se volvía demasiado rojiza, un servidor le daba un toque de atención para que se mantuviese un poco más comedido.
Esbocé una ligera sonrisa y le estreché la mano.
―Abuelo… ¿Ahora en la vejez vas a despiezar coches? ―le respondí yo, también a modo de saludo.
―¿Qué diferencia hay con despiezar cualquier otra cosa? ―replicó, risueño―. Pase a mi despacho, hablaremos más tranquilos.
Me hizo un rápido ademán con la mano para que lo siguiera.
Nos encontrábamos junto a las puertas del desguace y me condujo por un embarrado pasillo, rodeado de una hilera de coches aplastados unos sobre otros, hasta que al fin llegamos a una casetilla de bloques de cemento y chapa metálica desde la que podía verse, a no demasiada distancia, la A-44, la autovía de Sierra Nevada. Un par de perros de tamaño considerable, cuya raza no supe identificar, para mi suerte bien atados, me recibieron a ladrido limpio justo antes de pasar a su lado y cruzar el umbral.
El despacho lucía tan cochambroso como su propio dueño, e incómodo como me sentía por verme allí expuesto a que algún avispado conocido me sorprendiera en aquellos menesteres, decidí ir directo al grano.
―¿Tienes algo nuevo para mí? Hemos encontrado a un tipo ahogado en el río, Rodrigo Barbosa, natural de Monachil. Se despeñó por un risco cercano a la zona de Las Lomas hace un par de días.
―La gente muere, inspector, ya lo sabe ―contestó, impasible, echando mano al cajetín de tabaco que tenía encima de la mesa y sacando un cigarrillo que no tardó en encender.
El Abuelo seguía tratándome de usted. Creo que era su peculiar forma de seguir aparentando que aún guardaba cierta distancia conmigo; a fin de cuentas, para los de su gremio yo solo era un picoleto más.
―Ya…, pero no le habrá dado alguno de tus empleados o amigos un empujoncito, ¿verdad? No estaría metido nuestro amigo Rodrigo en nada raro que aún no sepamos, ¿no? ―pregunté, irónico, a la par que declinaba con un gesto su ofrecimiento para que lo acompañara en su ejercicio de inhalación y exhalación de humo.
―Diantres, no. ¿Por quién me toma?
Callé para no tener que responder a eso. Parecía bastante sorprendido por mi suposición y el Abuelo no era de los que solían fingir ese tipo de cosas. Era más bien de los de «primero disparo, luego pregunto y, por supuesto, si puedo lo aireo a los cuatro vientos». Al poco añadió:
―Ese no es mi estilo, ni tampoco el de mi gente, lo sabe bien. No conozco al tipo ni a nadie con quien pueda relacionarlo. Esta vez tendrá que buscar la miel en otra colmena ―resolvió.
Había hablado en presente: «conozco». Era buena señal, dado que ni siquiera parecía haber tomado conciencia de que Rodrigo Barbosa estaba ya muerto.
―Bien, entonces no tengo nada más que hacer aquí. Huelga decir que si te enteras de lo más mínimo...
―Claro, descuide, inspector. Igual que hará usted si sabe de algo que pueda perjudicar mis pequeños negocios ―manifestó con una ligera sonrisa, mostrando una ennegrecida dentadura a la que faltaban más de la mitad de sus efectivos.
Me repugnaba bastante el Abuelo, pero, dentro de lo malo, podría decirse que no era lo peor. Me di la vuelta y con un ligero gesto de la mano salí de allí. Los perros de la entrada me despidieron del mismo modo que me habían recibido, ladrando a más no poder y con los ojos inyectados en sangre, sin dejar de dar fuertes tirones a las gruesas cuerdas que los sujetaban.
Subí al coche y, antes de arrancar, llamé a Pulido.
―¿Tenéis algo?
―Nada… Los de la fábrica de cartón son todos unos sosainas. Barbosa parecía un tío relativamente normal, con sus pequeñas taras, como todo el mundo. He apretado a uno de ellos, a su compañero de sección. Poco ha faltado para que se haga pis en los pantalones. Al menos, al final hemos tenido nuestra recompensa y ha confesado que de vez en cuando se iban juntos al club Don Pepa a pegarse un homenaje. Luego me ha suplicado que, por favor, no se lo cuente a su mujer. Y poco más que rascar… Todos coinciden en que era un tipo más bien reservado al que no se le conocían más vicios. También le gustaban el cine y especialmente la pesca, aunque nadie sabe si estaba en algún club o asociación, o si solía ir solo o acompañado.
―Cuarentón solitario, soltero y, ocasionalmente, putero. Eso no nos aporta ningún dato especialmente relevante que pueda servirnos. ¿Su jefe qué cuenta?
―Trabajador ejemplar. Siempre llegaba quince minutos antes a su puesto, no daba problemas y era de los más eficientes. Coincide en que era muy reservado, eso sí.
―Buen trabajo, Pulido. Preguntad si alguien conocía lo de su tatuaje con forma de lanza o lo que sea eso, porque la madre no sabía nada y nos ha dicho que su hijo, en teoría, los detestaba. Yo creo que poco más vais a poder averiguar allí, así que id en cuanto terminéis, por favor, a hacer la visita de rigor a los dos amigos más cercanos, el Tony y el Charlie. Hace un rato te pasé un email con los datos que nos ha facilitado la madre. Morrison y yo iremos a ver al pescador que lo encontró; ese hombre y el tema tatuaje son los únicos puntos negros que nos quedan por aclarar.
―¡Oído, cocina! ¡Ya huele a fin de semana! ―exclamó la subinspectora a modo de despedida, contenta ante la perspectiva que se presentaba.
Poco después, recogía a Morrison en un cercano bar en el que lo había dejado media hora antes. Yo no quería mezclarlo con el Abuelo ni con el turbio ambiente en el que a veces me sumergía, y siempre ponía cualquier excusa para escabullirme en solitario un rato. En cualquier caso, el subinspector era un tipo demasiado íntegro: él jamás habría aceptado que su superior hiciera la vista gorda ocasionalmente para que el Abuelo y algunos otros granujillas de poca monta hicieran de las suyas a cambio de un poco de información de vez en cuando.
―¿Todo en orden? ―me interrogó con la mirada.
―Todo en orden. Vamos a hacerle una visita a nuestro amigo, el supuesto pescador. Pulido y Ardana van a entrevistarse con los dos amigos más íntimos de Barbosa. Si todo va bien y conseguimos unas explicaciones razonables, puede que al final incluso tengamos un plácido fin de semana libre.
Me bajé para que condujera Morrison y, expeditos, nos dirigimos a la dirección que nos había facilitado el hombre que encontró el cuerpo de Barbosa. Lo hicimos sin avisar, como me gustaba particularmente a mí, pues estaba convencido de que esa era la mejor forma de analizar de un modo eficaz las primeras reacciones de los testigos.
Llegamos a un barrio entre los pueblos de La Zubia y Gójar y aparcamos el coche a los pies de la casita que se suponía pertenecía a nuestro hombre. Llamamos a la puerta varias veces con firmeza, sin conseguir que nadie respondiese. Ante la ausencia de señales de vida en el interior, puse el altavoz y marqué el número de teléfono de contacto que nos había facilitado. La repuesta fue una conocida locución: «El móvil al que llama está apagado o fuera de servicio».
Llamé a Rodríguez, quien me confirmó al instante que, efectivamente, ese era el lugar en el que lo habían dejado la mañana que apareció el cuerpo de Barbosa.
―Vaya… A nuestro amigo el pescador parece que también se lo han tragado las aguas ―comentó Morrison.
Mi teléfono vino a sonar nada más escuchar esa frase.
―Velázquez, ¿dónde coño está el informe diario que le pedí sobre la desaparición de Barbosa?
Ana Figueroa estaba enfadada. Y mucho. La comisaria no era de esas personas que solían decir tacos, excepto cuando traspasaba su umbral de cabreo máximo permitido.
―Comisaria, iba a dejarle por escrito el informe final con la proposición del cierre del caso a última hora de esta misma tarde… ―respondí, intentando excusarme, a sabiendas de que yo había evitado por todos los medios pasar por su despacho la noche anterior a darle el mínimo avance sobre nuestras pesquisas.
―Velázquez, cuando yo le pida una cosa, hágame el favor y cúmplala ―sentenció, en su línea y tono implacables―. Y ahora salgan cagando leches estén donde estén; ha aparecido otro hombre ahogado en el pantano de Canales, en Güéjar Sierra. Quiero que vayan allí de inmediato ―ordenó, sin dejar el tono encrespado con el que me había llamado.
―¿Cómo que ahogado? ―pregunté, ya con cierto malestar por tan inesperada bronca.
―El coche que conducía se despeñó y cayó al pantano. Desconocemos si hay más personas implicadas; un equipo especial de buzos de la Marina está de camino. Aunque todo parece indicar que se trata de un accidente de tráfico, tenemos muchos ahogados últimamente y, ya que me vas conociendo, Velázquez, sabrás que no me gustan ni las sorpresas ni las coincidencias.
La comisaria colgó sin más. Yo vi una nueva bofetada venir. Mi mente ya visualizaba la escena, y a pesar de no disponer de ningún tipo de dato sobre el accidente, sin saber bien por qué, intuí que algo podría tener que ver el hombre cuya supuesta casa vacía se erguía delante de nuestras narices.
―Morrison, un coche se ha despeñado y se ha caído al pantano de Canales. Vamos ―le insté, apurado.
Preferí que Pulido y Ardana siguieran con la rutina planeada. La científica y otros agentes ya estarían en el lugar de los hechos para cuando llegásemos, y para la inspección ocular me fiaba mucho más de Morrison que de cualquier otro. Prefería que ellos se entrevistaran con los famosos Tony y Charlie para dar carpetazo definitivo al asunto de Rodrigo Barbosa, cosa que me comenzaba a dar en la nariz que podía no ser tan fácil. Ya le estaba diciendo adiós por lo bajini a ese fin de semana dorado, ese en el que pretendía hacer un maratón de sofing y beberme de vez en cuando una cerveza de manera despreocupada en la tumbona de mi terraza.
Unos cuarenta minutos después, pudimos avistar a lo lejos la enorme grúa encargada de extraer el coche siniestrado del agua. El despliegue del operativo se mostraba bastante impactante: varios coches policiales, los bomberos, un furgón que identifiqué como perteneciente al equipo de buzos de la Marina y, por supuesto, mis colegas de la científica, con el estúpido de Salvatierra nuevamente a la cabeza.
―Parece que hemos tenido suerte, inspector. Lo peor del trabajo ya se ha hecho ―me dijo Morrison mientras buscaba un hueco donde dejar el coche.
Asentí sin más. Aparcamos en un claro a escasa distancia del resto de vehículos y dejé al subinspector rezagado sacando nuestro equipo fotográfico del maletero. Saludé rápidamente a un par de agentes con los que había coincidido en alguno de los cursillos periódicos a los que nos convocaban para justificar parte del presupuesto de formación. El cuerpo de la víctima yacía en el suelo cubierto por una manta plateada a pocos metros, justo al lado del coche siniestrado, un Peugeot Partner blanco que aún se exhibía empapado por el remojón.
Me acerqué, sin molestarme siquiera en saludar a Gonzalo Salvatierra, y me dispuse a descubrir el rostro de la víctima sin demora. Me puse en cuclillas y, cuando levanté la manta, quise ver ante mí el rostro desconocido de un varón cualquiera de mediana edad: el hombre tenía el pelo canoso, la cara algo hinchada, barba de tres días… A priori podía ser un tipo tan corriente como cualquier otro. Pero no era así.
Volví a cubrirlo con la manta, me levanté apresuradamente, anduve unos pasos velozmente para alejarme un poco y a duras penas logré contener una bocanada de vómito de las que hacía mucho tiempo que no recordaba. Después vinieron unas cuantas arcadas más. Me apoyé en un árbol cercano y me esforcé por guardar la compostura lo mejor que pude. Algunos compañeros se percataron desde la distancia y me miraron un tanto indiferentes. A fin de cuentas, no era nada fuera de lo común vomitar tras ver un cadáver, por más rutinario que este hecho fuese para algunos de los allí presentes.
Me alejé unos metros más, apoyé las manos sobre las rodillas e intenté recuperar definitivamente la entereza. Morrison se acercó con el equipo fotográfico en las manos, sin comprender bien qué estaba sucediendo. Ambos sabíamos que no era mi primera vez en una situación así; no obstante, mi estado nada tenía que ver con el aspecto o la proximidad del cadáver, sino con lo que este representaba.
―Inspector, ¿se encuentra bien?
Escupí con fuerza para quitarme el mal sabor. Saqué un pañuelo desechable del bolsillo trasero del pantalón y lo pasé por la comisura de los labios. A diferencia de Morrison, que aún desconocía la identidad de la víctima, yo ya podía entrever que a partir de ese momento nuestra hoja de ruta cambiaba por completo.
Cuando el subinspector se aproximó a escasos centímetros, solo acerté a decir:
―Morrison…, parece que nuestro pescador también ha mordido el anzuelo.