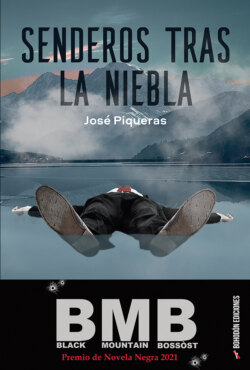Читать книгу Senderos tras la niebla - José Piqueras - Страница 13
Оглавление5
Eran las nueve y media de la noche cuando salí de comisaría. Jueves en Granada. La noche universitaria por excelencia. Por suerte, aún era temprano y la juventud apenas empezaba a salir a esa hora por las zonas típicas de tapeo, como la calle Gonzalo Gayas o el barrio de la Plaza de Toros. Disponía, por tanto, de un par de horas de relativa tranquilidad antes de que Plaza Einstein, sus calles aledañas y el centro en general estuvieran rebosantes de jóvenes estudiantes con ganas de juerga. Hacía tiempo que odiaba ese bullicioso ambiente, así que, resignado a no salirme de mi horario, enfilé en dirección a la calle Pedro Antonio de Alarcón antes de que el tiempo se me echase encima. Me paré en un puesto de comida rápida que solía frecuentar las veces que pasaba por allí y no me apetecía complicarme demasiado la vida con la cena. Tras una breve espera en la cola, logré pedir un kebab completo y, poco después, me vi nuevamente caminando mientras se me pringaban los dedos de salsa, a la par que yo hacía todo lo que podía por devorarlo a grandes bocados lo más rápidamente posible. Buscaba despejarme en un sitio tranquilo, por lo que decidí parar en el Ámsterdam, para mí el pub con más caché de aquella zona. Escasos minutos después, abría la puerta y, tal y como esperaba, a esas horas, el local estaba aún prácticamente vacío: un par de grupitos en las mesas del fondo y apenas tres o cuatro parroquianos que se agolpaban alrededor de la barra constituían toda la clientela del lugar, por cierto, decorado con mucho gusto. Las plantas que lo engalanaban, la acertada iluminación y los cómodos sofás componían un espacio magnífico para tomar un café o una copa en un ambiente distendido, sin el hándicap de una música estridente que impidiera disfrutar de una buena conversación.
Con el estómago ya lleno, pedí al camarero de la barra una ginebra con tónica y me acomodé en uno de los sofás. Cerré los ojos por un instante. Si Rodrigo Barbosa se había suicidado, ¿cuál era el motivo? Su madre estaba convencida de que él jamás habría hecho algo así, pero si alguien lo había empujado a ello, iba a ser tan difícil de demostrar… Si había saltado por el precipicio sin ninguna ayuda, mucho me temía que íbamos a tener que cerrar el caso como una muerte accidental o un suicidio más.
Una joven y atractiva camarera interrumpió mis pensamientos cuando puso sobre la mesita una copa de balón repleta de hielo junto con un pequeño cuenco de frutos secos. Acto seguido, abrió la botella de Martin Miller y comenzó a rociar mi vaso con aquella magnífica bebida espiritosa.
―¿Un mal día? ―preguntó ella, dedicándome una dulce sonrisa.
―Hace tiempo que no recuerdo uno bueno ―contesté, lacónico.
Ella se limitó a asentir con cara de circunstancias.
―Usted me indica cuándo parar, ¿vale? ―me pidió, mientras rellenaba de ginebra mi copa.
―Está bien así ―contesté, inmediatamente después.
Ella no paró al momento, sino que se demoró un par de segundos más.
―Un pequeño extra para que al menos la noche se haga algo más buena. ―Y, dedicándome otra sonrisa, añadió―: Si necesita algo más, pídamelo directamente a mí. Disfrute de la velada, inspector.
Mi corazón se aceleró ligeramente en cuanto se dio la vuelta. ¿Acaso conocía yo a aquella chica y no la recordaba? Lo dudaba… Ella tendría poco más de veinte años y yo no me solía mover en aquel ambiente nocturno. Probablemente, tendríamos algún conocido en común y yo lo había olvidado por completo, pero poco después y tras darle otra vuelta, no me satisfizo mi propia explicación. Ella no parecía ser la clase de chica de la que yo me pudiera olvidar.
Bebí más rápidamente de lo habitual y, unos minutos después, le hacía un gesto con la mano para que volviera a rellenar mi copa. A esas horas, y tras una jornada tan larga, me era imposible concentrarme ya en el trabajo. Únicamente tenía ganas de distraerme y charlar con quien fuese de cualquier cosa.
Ella volvió con su gran sonrisa.
―¿De qué nos conocemos? Disculpa, pero no te recuerdo… ―dejé caer.
―Oh, de nada ―repuso ella.
―Por favor, me siento fatal, no suelo olvidar una cara, y menos una como la tuya ―le solté sin pensarlo, casi a la vez que me arrepentía de pronunciar ese patético cumplido.
«Soy lamentable en esto», me fustigué. Por suerte, ella no pareció tener muy en cuenta mi penoso intento de piropo.
―Es que no nos conocemos. Bueno, en realidad, yo a usted sí.
Pedí con los ojos una explicación y ella se apresuró en proporcionármela.
―Estudio Criminología y hace poco analizamos en clase las noticias en la prensa de uno de sus casos, aquel de los curanderos y los productos homeopáticos. Su foto salía junto a la de sus compañeros en primera plana.
Era cierto. Hacía un par de años, habíamos destapado una importante trama de falsificación de los ya de por sí eternamente cuestionados productos homeopáticos, a los que una red de curanderos y espiritistas de baja calaña añadía sustancias tóxicas que no hacían sino enganchar a los pobres desgraciados que caían en sus redes hasta que se quedaban sin un céntimo. El efecto de la droga era tan potente que los sujetos olvidaban por completo para qué habían acudido inicialmente al supuesto curandero o si había tenido efecto alguno sobre su dolencia; simplemente querían más y más.
―Si me lo permite, en la facultad es usted uno de nuestros pequeños héroes ―añadió.
La miré, escéptico, cómo no, sin saber bien qué decir. Ella terminó de rellenarme nuevamente la copa, cambió el cuenco de frutos secos, a pesar de que el anterior estaba intacto, y antes de alejarse nuevamente, me dijo:
―Me llamo Paula Olmos. Estoy especializándome en Psicología Criminal y Victimología, así que, quién sabe, puede que en un futuro volvamos a encontrarnos ―comentó, divertida.
―Quién sabe ―sonreí a su vez.
Ella se alejó y yo, tras mirar el reloj y otear alrededor, reparé en que el local se estaba inundando paulatinamente de una alegre y ruidosa juventud, por lo que apuré también la segunda copa en pocos tragos y salí apresuradamente de allí. Eso sí, antes había dejado mi tarjeta junto al cuenco de frutos secos. En la calle, cuando pasé de vuelta y miré a través de la cristalera, pude comprobar que, efectivamente, Paula Olmos la recogía y parecía volver a sonreír tímidamente.
¿Había ligado o es que era famosillo en el círculo de estudiantes de Criminología de la Universidad de Granada y de ahí la simpatía y atención recibida? Me decantaba más por lo segundo. Era cierto que, en los últimos años, había llevado a buen puerto un par de casos con cierta repercusión en los medios. El de la homeopatía era uno de ellos. El otro asunto más mediático estaba relacionado con la falsificación masiva de bolsos de primeras marcas, un tema quizá mucho más complejo, pero que ni mucho menos había tenido el eco y la repercusión del primero.
De camino a mi apartamento en la plaza de los Lobos, cavilaba una vez más sobre el hecho de que, por mucho que quisiera, lo de ligar no terminaba de ser lo mío. Por entonces, llevaba tres años divorciado y, a la vista estaba, seguía sin mucha pericia al intentarlo. Cada vez que daba el primer paso, la fastidiaba, así que la experiencia me decía que lo mejor era estarse quietecito y hablar más bien poco. Al creciente frío de la noche que avanzaba, no pude evitar tornar mis pensamientos hacia el caso Barbosa de nuevo. Ya me había hecho a la idea de que la investigación iba a quedar en nada, pero eso no impedía que tuviésemos bastante trabajo por delante: tendríamos que echar un buen vistazo a la casa y amistades de Rodrigo Barbosa, además de pedir las explicaciones oportunas al hombre que encontró el cuerpo y dio el aviso a las autoridades.
Justo cuando me disponía a sacar la llave para abrir el portal, miré hacia arriba y, de repente, me pareció ver cómo una tenue luz se diluía tras las cortinas del cuarto y último piso. Mi corazón comenzó a latir apresuradamente. Ese era mi apartamento. Profundamente agitado, rápida e instintivamente, di un par de pasos para pegar mi espalda a la pared del edificio y doblé la esquina para ocultarme. Agazapado y sin dejar de vigilar el portal del inmueble en ningún momento, eché mano a la cintura y, para mi alivio, sentí mi reglamentaria, una USP Compact 9 mm, pegada fielmente al cuerpo. Con el ajetreo de la tarde, había olvidado por completo dejarla en el taquillón de comisaría.
Instantes después, marcaba desde mi teléfono móvil el número de Morrison, al que debí despertar de un profundo sueño.
―¿Inspector? ¿Qué sucede? ―preguntó con su grave voz, intentando ocultar un cierto malestar, probablemente por las horas.
―Morrison, necesito que mande inmediatamente una patrulla a mi domicilio.
―¿Qué ha ocurrido?
―Digamos que hay alguien hurgando en mis cosas.
―No haga ninguna tontería, en menos de cinco minutos tendrá una patrulla en la puerta.
La estrecha calle perpendicular a la plaza en la que se asentaba mi portal apenas se encontraba transitada a esa hora. Dejé correr un minuto, respirando profunda y pausadamente para intentar tranquilizarme y sacudirme así el miedo que se me había incrustado en el cuerpo, apoyando la mano sobre la cadera y acariciando con los dedos la culata de mi pistola, sin dejar de posar la vista alternativamente en la entrada y la ventana del cuarto piso. Sin embargo, no pude aguantar más la espera. En un par de grandes zancadas, alcancé el portal y, una vez en el interior, desenfundé mi reglamentaria y comencé a subir lentamente por las escaleras. No disponer de ascensor suponía en esos momentos toda una ventaja, pues sabía que si alguien pretendía abandonar el edificio, tenía que toparse conmigo sí o sí.
A oscuras y con extremo sigilo, alcancé la última planta, la única del edificio que, en lugar de dos viviendas, contenía solo una, mi pequeño ático. Con el corazón latiendo cada vez más aceleradamente, me agaché, intentando vislumbrar a través de la rejilla inferior de la puerta algo de luz en el interior, pero me fue imposible distinguir el mínimo resquicio de claridad. La oscuridad era total. El silencio también. ¿Habían sido imaginaciones mías? Al fin y al cabo, estaba agotado y me había tomado un par de copas. Podía haber sido el reflejo de la farola, el piso de enfrente… Sin embargo, en el fondo, yo sabía que no era así. Con determinación, me puse en pie y, con sumo cuidado, tanteé la llave en el interior de mi bolsillo. Tenía una sola oportunidad para sorprender. Probablemente, la cerradura no tendría dada ninguna vuelta adicional, así que me dispuse a entrar jugándome todo a un único giro rápido. No estaba en mis planes dar ninguna opción a quien o quienes estuviesen dentro.
«A la de tres ―me dije mentalmente―. Uno, dos y tres…».
Giré la llave ágilmente y abrí la puerta de golpe, pulsando el interruptor de la luz apenas medio segundo después. Tras una ligera ceguera, arma en alto y apuntando hacia el frente, me encontré con un salón completamente vacío. La televisión estaba apagada y el sofá, impoluto y desocupado. La pequeña cocina, comunicada con el salón mediante la típica barra americana, también lucía desierta. Más alerta si cabe, me dispuse a entrar en el dormitorio. La puerta se hallaba entreabierta y, esta vez sí, pude distinguir una tenue luz que se colaba por la rendija lateral. Tragué saliva y me coloqué nuevamente con la espalda pegada a la pared, junto al marco izquierdo. Mentalmente volví a contar hasta tres. «Uno, dos… ¡tres!».
Di una patada a la puerta y apunté directamente a la cama. Podría haber esperado cualquier cosa menos aquello. Tan asombrado estaba que me quedé totalmente paralizado.
―Vaya, vaya, Dieguito ―irrumpió una voz de mujer que conocía demasiado bien―. ¿A eso te dedicas ahora? ¿A ligar con zorritas universitarias entre semana? ¿A apuntar con un arma a tu exmujer? Podría denunciarte por esto.
―¿Qué cojones haces aquí? ―pregunté, visiblemente sorprendido, al encontrarme a Carlota, mi exmujer, tumbada en mi cama en picardías y con lo que parecía ser una copa de güisqui sobre mi mesita de noche.
―Esas no son formas de tratar a tu señora, Diego ―dijo.
―No me llames Diego ―repliqué―. Y te recuerdo que ya no eres mi señora. ¿Cómo has entrado? ―insistí, ahora enfurecido, mientras bajaba y enfundaba nuevamente mi pistola.
Había cambiado la cerradura precisamente porque, recién divorciados, Carlota se dedicó durante un tiempo a entrar en mi nuevo piso de soltero de forma recurrente y a destrozar todo lo que se le pusiera por delante: muebles, electrodomésticos, el televisor de cincuenta pulgadas para el que había estado ahorrando meses...
De pronto, el sonido de mi teléfono interrumpió la curiosa escena: los agentes de refuerzo se encontraban al pie del edificio, esperando mis instrucciones.
―Todo está en orden, ha sido una falsa alarma, compañeros. Disculpad las molestias, os tengo que dejar.
―Pero, inspector… ―escuché protestar al otro lado.
Colgué sin más. Me sentía demasiado furioso. Ya habría tiempo para explicaciones más adelante. Por un breve instante, pensé que mi vida estaba rodeada de personas que, de una u otra forma, afectaban negativamente a mi estado anímico en el día a día: mi hermano Mario, mi pobre y senil abuela o la inestable de mi exmujer eran claros ejemplos de ello.
―Vaya, vaya, no me digas que has pedido refuerzos. Dieguito, van a decir por ahí que no puedes controlar tú solo a tu mujer…
―Carlota, ¿qué diantres quieres esta vez y qué haces aquí? ―le grité, colérico―. ¡Dame la llave con la que has entrado y sal inmediatamente del apartamento si no quieres dormir esta noche en un calabozo!
Ella rio.
―Estás muy soso y tenso últimamente, cariño. Ven aquí y relájate conmigo ―sugirió, mientras daba una palmadita sobre el colchón.
―¿En serio? ―exclamé, más ofendido que otra cosa―. Carlota, lárgate, te lo pido por las buenas una última vez.
Mi tono implacable surtió efecto, porque ella comenzó a poner cara de morros y a gimotear.
―Veo que sigues sin querer arreglar lo nuestro…
Rompió en un ligero sollozo. Yo no sabía qué era peor: si encontrarme a la Carlota fría y calculadora queriendo jugar conmigo o la que se convertía de golpe y porrazo en un manto de lágrimas. Estuvimos dos años casados tras otros tres de noviazgo y lo cierto es que fueron cinco años estupendos, posiblemente los mejores de mi vida. Todo iba bien hasta que ella me dejó por un tipo mucho mayor, un empresario que estaba forrado y al que ella no pudo o no supo decir que no. Con treinta y un años me quedé hundido. Mi carrera, entonces como subinspector, estaba comenzando a despegar, y mi mediocre pero razonable sueldo no parecía suficiente para llevar el tren de vida que ella pretendía. Lo pasé mal, francamente mal, sobre todo porque no esperaba ese golpe. Estábamos supuestamente bien; es más, incluso habíamos hablado ya de formar una familia, pero todo se precipitó de repente. Ella se marchó, y lo único que dejó en mi recuerdo fueron los meses más horribles de mi existencia. Sin embargo, lo peor para mí vino un tiempo después. Al poco, el tipo por el que me abandonó se cansó de ella y la dejó en la estacada con una depresión de caballo, lo que hizo que volviera a mí periódicamente de las formas más variopintas posibles… Al principio intenté ayudarla, pero con el paso de los meses la cosa se volvió insostenible. Carlota, la que había sido la mujer a la que más he querido, se estaba echando a perder, tomando una mala decisión tras otra ―incluso una noche, tuve que ir a sacarla del calabozo―. A pesar de que podía decirse que la mayor parte del tiempo se comportaba como una persona completamente estable, la depresión que sufría le provocaba altibajos, y sus brotes más virulentos siempre me afectaban de un modo u otro. Para mi fortuna, sus apariciones en mi vida eran cada vez más esporádicas y, según me explicó su psicólogo, que me mantenía puntualmente informado, si yo me mantenía firme en mis convicciones y no le daba cuerda, terminaría por superar sus frustraciones, recuperar del todo la cordura y comenzar a rehacer verdaderamente su vida.
―Carlota, hace años que se acabó lo nuestro, lo sabes bien. No sé a qué sigues jugando, pensaba que ya te habías cansado. ¿Qué ha sucedido esta vez? ―pregunté, ahora lo más amigablemente que pude.
―Los hombres son unos cerdos, Julio.
Por momentos, parecía la verdadera Carlota que yo conocí, la chica dulce y amable siempre dispuesta a echar una mano a quien lo necesitase.
―Lo somos, sí ―concedí―, pero eso tú ya lo sabías ―puntualicé, algo cortante.
―Tú eres diferente, Julio. Me equivoqué tanto contigo… ¿Me perdonarás algún día? ―preguntó, con ojillos de cordero degollado.
Callé. Cuando ella ponía esa mirada, me moría de ganas de abrazar y besar a aquella mujer, la única que, hasta ese momento, me había hecho sentir algo de verdad, pero después recordaba el sinfín de torturas a las que me había sometido aquella cara angelical durante los últimos años y bajaba de nuevo al suelo a pisar tierra firme.
―Date por perdonada ―le respondí―. Venga, te ayudaré a vestirte y pediré un taxi para que vuelvas a casa.
Para mi sorpresa, ella asintió y obedeció sin reparos. Poco después, nos encontrábamos en la calle ante un vehículo blanco con el motor en marcha y una franja roja en su lateral.
―¿De verdad que estás bien? ―insistí.
―Sí, ha sido una tontería. Pensé que quizás…
―No te preocupes ―la corté―. Descansa ―añadí, mientras cerraba la puerta trasera del coche.
Ella bajo rápidamente la ventanilla.
―Julio, estás muy guapo.
El taxi comenzó su carrera y yo me quedé parado en medio de la calle y la gélida noche, viendo el vehículo deslizarse lentamente sobre los adoquines. Una parte muy importante de mi vida iba en aquel coche, y a medida que Carlota parecía que volvía en sí, yo me preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto.