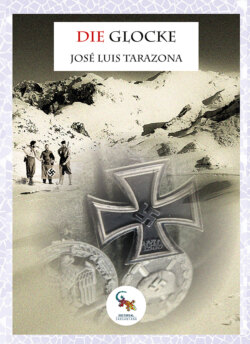Читать книгу Die Glocke - Jose Luis Tarazona - Страница 5
ОглавлениеCapítulo II
HAMBURGO
Tollerort, puerto de Hamburgo.
La mañana estaba siendo ajetreada en el puerto fluvial de Hamburgo. El coronel de aviación Maximilian von Mansfeld trataba de llegar hasta la reciente base de submarinos Elbe II2. El acceso hasta el complejo estaba plagado de controles, y para más desesperación de su chófer, había un endemoniado tráfico de camiones debido a los trabajos de construcción de la segunda base de U-Boote: la Fink II.
Por fin, tras lo que le pareció una eternidad, llegaron al puesto de control de acceso. Dos guardias enormes, con cara de pocos amigos, les dieron el alto. Al ver los galones del pasajero, le saludaron con un seco «Heil Hitler»; el coronel les devolvió el saludo al estilo militar. Tras pedirles los pases de acceso y comprobar su validez, levantaron la barrera y les dejaron pasar. Aparcaron el vehículo junto al grueso muro de hormigón del complejo, cerca de las escaleras de entrada. Hans se apresuró a bajarse del vehículo para abrir la puerta de su superior.
—Gracias, Hans —le agradeció—. Váyase a la cantina a tomar algo caliente, no le necesitaré en un par de horas.
—¡A sus órdenes, mi coronel!
Sin esperar más, cada uno de los hombres se encaminó en direcciones opuestas. El día era de perros, la noche anterior había nevado y las temperaturas estaban bajo cero. Una fina lluvia lo hacía aún peor. Maximilian iba bien abrigado, pero las pocas gotas que le mojaban la cara parecían puñales de lo heladas que estaban.
Aceleró el paso para llegar lo antes posible a la sala de comandancia, situada en el techo de los hangares de cemento. Enfiló rápido por la escalera metálica que le llevaba a la parte superior y resbaló hasta casi caerse. Una fina capa de hielo cubría los peldaños y por poco no se rompió la crisma. Decidió ir con cuidado. Una vez arriba, tuvo que enseñar el pase de nuevo a un sargento, que estaba más interesado en volver a su garita que en comprobar su identidad.
Accedió al interior del barracón de la derecha exhalando un vaho helado que casi se podía tocar. Se quedó unos segundos de pie en la recepción, disfrutando del agradable calor que envolvía la sala. Cuando logró sacarse de encima el intenso frío, se quitó sus guantes, se desabrochó la gabardina y se dirigió a la mesa situada a su derecha. En ella, un sargento de la Kriegsmarine esperaba paciente a que la visita se desentumeciera, algo que en pleno invierno era habitual.
El sargento se levantó y se cuadró al aproximarse el coronel de las fuerzas aéreas. El soldado recogió el documento que von Mansfeld le entregaba y lo revisó. Todo estaba en orden.
—Coronel, le esperan al fondo del pasillo. Penúltima puerta a la derecha.
—Gracias —le respondió, recogiendo de nuevo la documentación y adentrándose por el pasillo.
Sus botas resonaban por el corredor y hacían crujir la madera. Se cruzó con un par de hombres que salían de sus despachos para introducirse en otros. Estaba en el ala administrativa del complejo, donde se gestionaba toda la intendencia de la base y de los submarinos. Por fin, llegó frente a la puerta que le habían indicado y llamó con sus nudillos. En ella, un rótulo indicaba que aquel era el despacho del Vizeadmiral Sigmund von Abt.
—Adelante —una voz grave le autorizó a entrar.
Maximilian entró y se cuadró ante su superior. Tras recibir su permiso, le entregó sus órdenes y esperó de pie. El vicealmirante echó un ojo y con un gesto de la cabeza, le hizo sentarse. El marino era de la vieja escuela, un prusiano de profuso bigote y, al igual que el coronel, proveniente de una familia de la baja nobleza. Su estatus social hizo que las consabidas rencillas entre la Marina y los pilotos de aviación se quedaran a un lado. La sangre noble estaba por encima de esas tonterías.
—Veo que fue piloto de guerra en la I Guerra Mundial…
—Sí, vicealmirante. Pero solo al final.
—Suficiente para que le hirieran, por lo que veo.
El oficial de la Marina señaló con la mirada su mano derecha. Aunque siempre la llevaba oculta por un guante, el alto oficial había leído en el informe sobre von Mansfeld que este había perdido su mano y sufrido graves quemaduras en brazos y piernas en un combate aéreo sobre Francia.
—Por desgracia, así fue. Solo faltaban tres meses para que acabase la guerra cuando me tuve que topar con un as de la aviación británico. Tuve suerte de no morir aquel día.
—Veo que cayó prisionero —siguió leyendo y repasando el informe.
—Sí. La verdad es que no me puedo quejar del trato de los aliados: curaron mis heridas. Aunque no pudieron salvarme la mano… Se podría decir que había respeto y caballerosidad, al menos en el aire. Los pilotos británicos se ocuparon de que nos trataran bien. No como en esta guerra…
—No. Por desgracia, hoy en día nada es como antes… —dijo el viejo oficial—. Ya nada será igual, tampoco la guerra. Ya no hay honor…
Maximilian asintió con la cabeza. Aquella guerra, y las que la siguieran, serían diferentes. El vicealmirante se había arriesgado con aquella afirmación. Dependiendo de los oídos que escucharan aquellas palabras, podrían considerarlo un traidor. Había supuesto que el coronel, al ser aristócrata, también opinaría igual que él. No se equivocaba.
También repudiaba a aquella chusma que había tomado el poder. «No se podía caer más bajo», pensó. Pero eran tiempos difíciles y Alemania había renacido con ellos. Cuando ganaran la guerra, ya se ocuparían de aquel «problema». Ambos hombres reconocieron los pensamientos del otro con una mirada directa a los ojos.
—Bien. Veo que todo está en orden. —El viejo lobo de mar, que tendría cerca de setenta años, cerró el expediente—. Saldrán dentro de tres días en el U-126. Aquí tiene los pases y las normas de comportamiento durante su viaje.
Abt le entregó una carpeta con los pases impresos para cada uno de los dieciséis miembros que conformaban el grupo que sería trasladado en aquella ocasión. Nadie, ni los miembros de la expedición, ni tan siquiera el capitán del submarino, sabían hacia dónde se dirigían. Solo Maximilian y el oficial de la Gestapo que les acompañaría estaban informados de cuál era su destino. El secreto era máximo.
—Debe ser importante…
—¿Perdón? —El coronel se había quedado absorto y fascinado leyendo el enorme listado de normas que deberían respetar mientras viajasen en aquella lata de sardinas.
—Su misión. Pocas veces el nivel de seguridad ha sido tan elevado.
—Sí, cierto. Me disculpará si no le hablo sobre ello —le dijo bromeando.
El marino sonrió. Era obvio que no le diría ni una sola palabra, no esperaba menos. Pero tenía que intentarlo, la curiosidad era uno de sus puntos débiles. Todo lo que rodeaba a aquella misión estaba sumido en tinieblas, ni tan siquiera sus contactos en el Departamento de la Marina sabían nada al respecto. Las órdenes se recibían directamente de Raeder y Dönitz, y había que obedecerlas, sin preguntas ni objeciones.
—Entiendo. Tenía que intentarlo —dijo levantando ambas manos, como a modo de disculpa, y esbozando una amplia sonrisa—. Por cierto, casi se me olvidaba… —El hombre abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre con el membrete de la Luftwaffe—. Esto ha llegado esta mañana, es para usted. —von Mansfeld cogió el sobre con ambas manos y le dio la vuelta sin abrirlo.
—No se preocupe, no lo he abierto —comentó Abt divertido, mientras observaba la reacción del coronel.
—¡Oh, no lo dudo! Solo es que… —dejó de excusarse cuando vio que el vicealmirante le estaba tomando el pelo—. Tampoco lo hubiera podido descifrar —le siguió la broma.
Abrió el sobre y sacó la única hoja que había en su interior. Las palabras allí escritas no tenían sentido alguno, a menos que se tuviera la libreta de claves adecuada. Tenía que descifrar aquel mensaje; parecía importante, ya que no esperaba ninguno. Pero no podía hacerlo delante de Abt.
—Mi vizeadmiral, he de… —no hizo falta añadir nada más. El marino entendió.
—En el pasillo, en la sala justo al fondo, tendrá la intimidad que necesita.
—Gracias. —Se levantó y saludó, llevándose la mano a la sien—. Señor, si me da permiso…
—Vaya, vaya.
Maximilian salió del despacho y cerró la puerta tras de sí. Se dirigió, tal y como le había dicho, a la estancia del fondo. La encontró abierta; entró y cerró por dentro. Era una sala de reuniones, con una larga mesa en el centro, rodeada de sillas. Un enorme mapa del Atlántico dominaba la pared de su derecha, y frente a él, la bandera de la Marina de Guerra. Un enorme cuadro del Führer completaba la decoración de la sala.
Inspeccionó todo el lugar con meticulosidad y miró a través de las ventanas. Todas, a excepción de una, daban al agua, en el puerto. Cerró las cortinas de la única que daba a la explanada de cemento que, a su vez, hacía de techo del búnker.
Se sentó en una de las sillas más alejadas de esa ventana, se subió la pernera derecha de su pantalón y empezó a desatarse la bota. De un doble fondo sacó una pequeña libreta envuelta en plástico. Era la agenda con las claves. Miró el reverso del sobre con el mensaje y luego, con más detenimiento, el anagrama con el águila del membrete. En ambos se encontraban pequeños defectos que le indicaban qué combinación de la agenda debía usar para descifrar aquel galimatías.
Estuvo unos cuantos minutos garabateando sobre un folio, cambiando algunas de las letras del telegrama por otras de su libreta, poniendo y quitando unas palabras sí y otras no. Por fin, logró tener el mensaje completo escrito con su perfecta caligrafía, y lo que leyó le dejó perplejo:
Vuelo Ju-52 derribado. Todos muertos. Sustitutos en camino. Llegarán mañana a su hotel. Investigue derribo.
En el vuelo Ju-52 llegaban los últimos ocho miembros del personal que iba a ser trasladado en ese viaje a la Antártida: dos ingenieros aéreos, dos expertos mineros, un especialista en maquinaria pesada, un dinamitero y dos enfermeras. Los otros ocho miembros ya se encontraban en Hamburgo, distribuidos en varias pensiones. Ninguno de todos ellos sabía a dónde se dirigían. Habían recibido la orden tajante de presentarse sin hacer preguntas, y lo habían hecho sin vacilar.
¿Derribados? ¿Sobre Alemania? Aquello no le gustaba. El vuelo era secreto, los pilotos supieron la ruta y plan de vuelo en el último instante. ¿Un caza enemigo se había encontrado por azar con el avión de transporte y lo había derribado? No lo creía. Como miembro del servicio de contraespionaje de la Luftwaffe, estaba obligado a no creer en las casualidades.
Si un caza lo había derribado era porque, de algún modo, los aliados conocían el plan de vuelo y habían lanzado una misión para destruir el avión. Pero ¿por qué? ¿Quién había de relevancia en aquel avión? ¿Los ingenieros? Lo dudaba.
Habían elegido a dos muy buenos científicos, pero no eran conocidos a nivel internacional. Se había decidido así ya que si von Braun desaparecía, los aliados se volverían locos tratando de localizarlo y al final, darían con la nueva base antártica. El famoso científico alemán programaría los experimentos, y aquellos dos prometedores ingenieros y el resto del personal científico los desarrollarían. Ni tan siquiera von Braun iba a ser conocedor de la localización de la base.
Si hubiera sido él quien volase como pasajero, lo habría entendido… No, debían conocer quiénes eran, dónde y qué iban a hacer. Eso le alarmó mucho más: la única explicación en ese caso sería la existencia de un traidor al más alto de los niveles.
No perdió más tiempo. Guardó de nuevo su libreta de claves y se ató la bota. Le costó bastante, pero ya había conseguido perfeccionar una técnica para hacerlo solo: apoyándose con la mano mecánica de hierro. Luego, acercó uno de los ceniceros y quemó, en su interior, tanto la hoja donde había garabateado como el mensaje.
Se quedó mirando cómo ardían, hipnotizado por las llamas. Cuando estas se apagaron, cogió los restos, abrió una de las ventanas que daban al puerto y lanzó las cenizas al agua. Descorrió la cortina, dejándola tal y como la había encontrado, y salió de la habitación.
Maximilian entró en el despacho de Abt para excusarse, ya que debía partir a toda prisa. El vicealmirante ya lo había intuido al verle entrar de nuevo en la habitación. Sus ojos, llenos de preocupación, no dejaban resquicios para la duda.
—¿Problemas?
—Sí. Y serios. ¿Cómo puedo avisar a mi chófer? Le dije que descansara en la cantina.
—Pregunte al sargento de la entrada. Él le avisará por teléfono.
—Gracias, mi vizeadmiral. Le veré en un par de días. —Se despidió con un sonoro taconazo y un enérgico saludo militar.
—Cuídese, Max —le dijo saltándose las formalidades y tuteándolo. Le había caído muy bien el coronel de aviación.
—Lo haré. Gracias.
Salió, cerrando la puerta tras de sí, y avanzó como una flecha en dirección a la entrada. En su carrera tropezó con una esbelta y preciosa rubia que salía de uno de los despachos. El encontronazo fue tan fuerte que tiró al suelo a la chica, que no tendría más de veinticinco años. El pobre von Mansfeld balbuceó unas cuantas disculpas, azorado por su torpeza, y en gran parte también abrumado por su belleza. Al mirarla a los ojos se ruborizó, se había enamorado al instante, como si fuera un colegial.
Luego pensó que una joven como ella nunca se fijaría en alguien como él. Pero no pudo evitar fantasear con que fuera con ellos a la Antártida, aunque podría causar graves problemas, rodeada de tantos hombres aislados en una base tan remota. Pero le importaría bien poco, con tal de poder tenerla cerca. Ya se encargaría él de mantener a raya a cualquiera que se pasase lo más mínimo.
—¿Me ayuda, coronel? —pidió esbozando una sonrisa, que hizo que Max se derritiese por dentro.
—Yo, yo… Claro, claro —dijo trabándosele la lengua y extendiéndole su mano derecha.
Se arrepintió al instante. El brazo que le tendía era el amputado. Pero no le dio tiempo de ofrecerle el sano y la mujer se asió a su muñón de hierro. La cara de ella reflejó sorpresa y la de von Mansfeld, una vergüenza infinita. La ayudó a incorporarse y, tras murmurar una nueva petición de perdón, se despidió y salió huyendo por el pasillo. Ella, entre divertida y curiosa por la reacción del piloto, se quedó allí de pie, viendo cómo la espalda del coronel se alejaba a toda prisa.
Max llegó a la mesa del suboficial de la entrada y solicitó, con evidente impaciencia, que avisase a la cantina para que localizaran a su chófer, Hans, y le indicaran que volviese al Mercedes de forma inmediata. Mientras el pobre chico realizaba la llamada, miraba aterrorizado por el rabillo del ojo cómo la esbelta rubia de penetrantes ojos azules se dirigía hacia ellos.
Empezó a sudar copiosamente y sus piernas empezaron a temblar. «Menudo héroe de guerra estás hecho», se dijo a sí mismo, mientras se llevaba su mano izquierda al cuello. Aquel era un tic habitual en él. Cuando se sentía nervioso, acariciaba la medalla que siempre llevaba colgada para tranquilizarse.
En aquella ocasión, lo consiguió a medias. Ahora, la mujer sabía que era un lisiado. Y no solo era la mano, también estaban las quemaduras… De forma definitiva debía alejar aquellas ilusiones de sus pensamientos; en unos días ella se quedaría en Hamburgo y él iría rumbo al Polo Sur.
Por fin el suboficial le indicó que le habían dado el recado a Hans y que ya estaba de camino. Max le dio un seco «gracias», lanzó un vistazo al pasillo y salió a toda prisa al exterior. El frío extremo le golpeó con dureza, obligándole a abotonarse por completo su grueso abrigo de lana, y se dirigió a su coche.
Su ayudante ya lo esperaba junto al vehículo, muerto de frío, pero aguantando de forma estoica hasta que su jefe llegase para abrirle la puerta. «Mi buen y fiel Hans», pensó.
—Entra en el coche, por Dios. Te vas a congelar. —Ambos entraron deprisa al interior—. Te tengo dicho que te dejes de estas chorradas formales cuando no haya nadie… Y menos, en medio de este congelador.
—Sí, mi coronel —le respondió el hombre, que ya rondaba los cincuenta años.
—Como cojas una pulmonía, te la voy a curar a gorrazos. ¿Me has oído? —le dijo tratando de parecer amenazador sin conseguirlo. Hans sabía que su jefe se preocupaba por él.
—¡A la orden! —se medio burló. Max le dio un par de amistosas palmadas en la espalda.
—Hans, debemos ir lo más deprisa que podamos a Einbeck —su voz había cambiado y su chófer se puso tenso. Sabía cuándo la cosa iba en serio.
El hombre no dijo nada y arrancó, derrapando sobre la nieve y dirigiéndose a la salida. Una vez abandonaron el puerto, condujo lo más rápido que pudo en dirección sur para llegar a la pequeña población, situada entre Kassel y Hannover.
Alrededores de Einbeck
El Mercedes de von Mansfeld llegó por el camino rural a las inmediaciones de la granja donde se había estrellado el avión. Les había costado encontrarlo, y habían tenido que dar unas cuantas vueltas y perderse otras tantas veces, antes de encontrar el lugar.
Ya era de noche y el clima no invitaba a que los habitantes de la población saliesen de sus casas. Cuando llegaron a la pequeña villa, esta parecía desierta. Solo los tenues rayos de luz que se escapaban entre las rendijas de las ventanas cerradas indicaban que aquel no era un pueblo fantasma. Al final, tras más de veinte minutos circulando sin sentido, se encontraron con un campesino, que regresaba tarde a casa y al que pudieron preguntar cómo ir al lugar donde se había estrellado el avión.
El hombre le dio bastantes indicaciones a Hans; después de la tercera, Max ya se había perdido. Confiaba en que su competente ayudante grabase todos aquellos giros y más giros que había que hacer. No le decepcionó. El chófer llevó el Mercedes, sin vacilar, por la carretera de salida de la población y luego por caminos rurales embarrados, a veces deslizando el coche por encima de la nieve.
Tras tres o cuatro kilómetros rebotando por caminos de tierra, llegaron a las inmediaciones de una granja. Frente a ella, había estacionado un camión de transporte de tropas y el clásico bmw 326 de la Gestapo. Esta vez no se habían perdido. Hans aparcó junto al camión y entraron al interior de la casa, tras sortear a un guardia de la policía local.
La casa se encontraba caldeada por una enorme chimenea. Los dos hombres agradecieron aquel calor. Se quitaron sus abrigos y los dejaron colgados en las perchas de la entrada. Max sintió una punzada de repulsa al ver el inconfundible sombrero y el abrigo negro de Rudolph, el miembro del partido y de la Gestapo que habían asignado para aquella misión y que tenía que acompañarles a Nueva Suabia. Al parecer, también habían avisado a aquella comadreja para que investigase el incidente. No le sorprendió su presencia, la esperaba, pero eso no lo hacía menos desagradable. No dudó que habría problemas.
La granja era humilde, y la habitación de entrada estaba llena de los típicos aperos de labranza. Tras la puerta que daba a la sala de la derecha se oía el rumor de una conversación animada. Supuso que se encontraban allí reunidos. Le indicó a Hans que lo siguiera, llamó y entró en la habitación.
No había errado. Alrededor de una sencilla mesa se encontraba sentado Rudolph con otros dos miembros de la policía local, bajo el mando de las SS. La comida y el vino corrían en abundancia, y los tres hombres parecían estar bastante ebrios. Al principio, se quedaron un poco perplejos, pero el miembro de la Gestapo se repuso a su borrachera y le saludó.
—¡Max! ¡No le esperábamos tan pronto! Venga y siéntese.
—¿Max? ¡coronel von Mansfeld! —les cortó tajante—. ¡Y ustedes dos! ¡Saluden a un oficial superior como es debido! —les ordenó.
Los uniformes de los dos hombres indicaban su pertenencia a la Kripo, la temible Kriminalpolizei, pero debían estar en el escalafón más bajo, pues los detectives de cierto rango siempre vestían de paisano. Ambos se levantaron, como si se les hubiera pulsado en un resorte, y saludaron con el brazo en alto y un sonoro «¡Heil Hitler!». Rudolph permaneció sentado, mirándolo con antipatía tras sus diminutas gafas. Él no obedecía órdenes de un estirado militar prusiano, miembro de la decadente aristocracia alemana. Ellos, los «hombres superiores» de la nobleza, habían perdido la Gran Guerra y traído el caos y la desgracia a Alemania. Hasta que llegó el Führer. Los despreciaba a todos. «Pero cuando la guerra termine... ajustaremos cuentas», pensó para sí.
Max correspondía su odio con la misma intensidad. Despreciaba a aquellas cucarachas negras. Casi todos eran unos don nadie, unas ratas de cloaca despreciables que habían visto en el partido su tabla de salvación para escapar de sus miserables y mediocres vidas, de donde nunca debieron salir, bajo su punto de vista. Ninguno de todos ellos conocía, ni de lejos, lo que eran la respetabilidad y el honor. Menos aún, lo que era la educación. No valían ni un marco.
Ambos hombres se miraron de forma intensa. Se retaban con los ojos: los de Max de un azul claro; los de su contrincante, de color marrón. El menudo, más con aspecto de oficinista cincuentón que de fiero interrogador, se levantó de su asiento y se acercó a él. Ambos se desafiaron en silencio a menos de un palmo de distancia.
Maximilian sacó su Blauer Max, que indicaba que era un héroe de guerra y por ende, un valiente. La dejó sobre su pecho, para que fuera bien visible para el gestapo. Este se enfureció en su interior, pero permaneció callado. Aquel gesto era una clara humillación por parte del coronel, que le quería decir, a las claras, que no estaba a su altura. Rudolph se serenó todo lo que pudo.
—Sé cuál es su graduación, coronel —dijo soltando más bilis de la que hubiera querido—. Y cuáles son sus lealtades —soltó con tono amenazador.
Von Mansfeld ni se inmutó. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero por dentro, estaba disfrutando como un niño viendo cómo aquel insignificante ser se tragaba su propio veneno.
—Le espero mañana a las seis en punto —continuó hablando Rudolph—. Sus habitaciones están en el primer piso, las dos que están al fondo del pasillo. —Tras lo cual, desapareció de la sala.
Los dos policías permanecían de pie. Ambos estaban muy incómodos con la escena y Max no estaba dispuesto a sacarles de aquella situación embarazosa.
—Veo que han montado un buen festín —hizo aquella observación, echando un rápido vistazo a la mesa, para luego clavar sus pupilas en los dos rollizos «paladines de la seguridad de Alemania».
—Bueno, mi coronel, yo… Ejem, nosotros no… —empezó a excusarse uno de ellos.
—Fue el agente de la Gestapo, mi coronel —terminó el otro.
—Ya veo. ¿Y el granjero y su familia? —quiso saber Max.
—Han sido evacuados a una pensión en el pueblo, por orden del agente Rudolph, señor.
—¿Y este banquete? ¿Se lo han abonado al granjero?
—¿Abonado, señor? —se extrañó el más orondo de los dos.
—Sí, abonado, cabo —le replicó—. No pretenderán aprovecharse de la colaboración de un respetable ciudadano saqueando su despensa, ¿verdad?
—Eh, no, no. Claro que no, mi coronel —respondió uno de ellos.
Los dos hombres buscaron en sus bolsillos y depositaron unos billetes y las monedas que llevaban encima de la mesa. Max observó por encima el montante total y pareció satisfecho. Al menos, aquellos dos botarates habían tenido el sentido común de no tratar de ser rácanos a la hora de «pagar» por la cena.
—¿Le parece suficiente, señor? —le dijo el policía raso con voz asustada.
—Perfecto. Pueden volver a sus quehaceres.
—¡A la orden! —dijeron al unísono y aliviados de poder salir de aquella situación pagando solo unos cuantos marcos.
Una vez salieron de su vista, von Mansfeld añadió un billete de diez marcos, más que suficiente para pagar lo que cenarían ellos, y entregó todo el dinero a Hans.
—Guárdeselo. Mañana, localice a esa familia y págueles los gastos.
—Por supuesto, coronel —respondió, recogiendo el dinero y guardándolo dentro de su guerrera.
—Bien. Ven y siéntate a cenar conmigo. ¡Y déjate de formalidades! —le amenazó con un dedo.
Ambos hombres comieron animadamente. Charlaron sobre sus vidas antes de la guerra, de chicas, y cómo no, también de la guerra. Cuando se dieron cuenta, eran casi las once y media de la noche. Se apresuraron en recogerlo todo y subieron a descansar, aunque fueran solo unas horas. Los dos tuvieron sueños placenteros: Hans soñó con volver a su pueblo, junto a su mujer y sus hijos; Max, con aquella mujer del puerto de Hamburgo.
La investigación
Aún no eran las seis, cuando von Mansfeld salía por la puerta principal. Un policía uniformado le indicó dónde se encontraba la aeronave derribada. Tuvo que rodear la granja y ya, desde su parte trasera, pudo ver la zona del impacto. El Ju-52 aparecía partido en dos.
Había sufrido un incendio en la parte trasera, que habían logrado sofocar antes de que el fuego la consumiera por completo. Supuso que el granjero y su familia. A medida que se acercaba a la zona del desastre, pisando sobre la nieve caída esa misma noche, pudo observar cómo había bastante ajetreo alrededor de los restos del aparato.
La visión de Rudolph hizo que se le agriara el desayuno. Ambos se saludaron de forma fría, y el coronel se dirigió hacia el personal de la Luftwaffe que habían desplazado desde la comandancia aérea de Hamburgo.
—Buenos días, caballeros. ¿Qué tenemos? —les preguntó.
—Mi coronel —le saludó un capitán de la fuerza aérea.
El hombre, llamado Adolf Bunge, había sido destinado a esos menesteres al haber sufrido, durante la batalla de Inglaterra, heridas tan graves que le impedían volver al servicio activo. A diferencia de von Mansfeld, expiloto de cazas, el oficial había comandado un bombardero. Era inevitable que ambos hombres se cayesen bien desde el momento en que se conocieron en el cuartel general de la Luftwaffe, en la zona de Hamburgo. Compartían demasiadas experiencias y amarguras como para no sentir una empatía mutua.
—Al parecer, ha sido derribado. Aún se pueden observar los agujeros en el fuselaje —le fue explicando mientras se movían alrededor de los restos.
—Ya veo —murmuró Max, mientras observaba los impactos que le señalaba el capitán—. Si no me equivoco, el caza lo atacó dos veces. Una primera, desde atrás —dijo señalando la dirección de la ráfaga—. Y otra, por este lado.
—Eso es lo que creemos, señor —le confirmó Adolf.
—Bien. Parece un derribo claro. ¿Tenemos confirmación de algún ataque aéreo en la zona?
—Ninguno, señor.
—¿Se han detectado bombarderos enemigos sobrevolando suelo alemán?
—Nada, señor. La antepasada fue una noche tranquila.
—Qué extraño. ¿Hemos de suponer que un bombardero aliado ha realizado una incursión en solitario? Los cazas británicos no tienen autonomía suficiente para alcanzar esta zona —reflexionó.
—Eso parece, señor —le corroboró.
Max volvió a examinar los restos y las zonas de impacto de las ráfagas; se dedicó un buen rato a observar la zona para no perder ningún detalle. Un segundo hombre, con las manos y la cara sucias de grasa, se acercó a los dos oficiales pidiendo permiso para hablar.
—Este es Hansen, el mecánico que nos han enviado —le explicó Adolf a Max.
—Díganos, Hansen.
—Verá, señor. Lo más seguro es que no sea nada, pero...
—Vamos, no se ande con rodeos, puede hablar con claridad —le animó Max.
—Pues verá, hay algo que me tiene preocupado. Creo que será mejor que se lo enseñe.
Los dos oficiales se miraron, intrigados, y siguieron al mecánico hasta la zona donde yacía la parte delantera de la aeronave y el motor del avión. La verdad es que lo que encontraron era un verdadero amasijo de chatarra. Al estrellarse el Ju-52, lo había hecho de morro, y este se encontraba destrozado. El hombre cogió una pieza del suelo. Los dos pilotos reconocieron al instante que se trataba del carburador del motor central del aparato.
—¿Ven a qué me refiero? —les dijo mostrándoles su interior.
—Sí, lo veo —dijo Max.
Parecía que hubiera una muesca en la zona de ensamblaje de la pieza; además, el filtro no parecía en buen estado, y no creía que fuese por el accidente.
—Desde luego, señor, no creo que esto fuese suficiente para hacer caer el aparato. Pero creí que tenía que informarles.
—Ha hecho usted muy bien, Hansen. Ha sido de mucha ayuda —le agradeció el capitán.
El coronel cogió, con su mano buena, el codo de su camarada y se lo llevó a unos cuantos metros del lugar. Quería tener una conversación privada con él y no quería que ningún oído indiscreto oyera una sola palabra de su conversación. Pero a Rudolph no se le escapó que ambos hombres se alejaban del resto. «¿De qué estarán hablando?», sospechó para sí mismo.
—¿Han encontrado alguna bala incrustada en el fuselaje?
—Sí, coronel. Parece la habitual en esos malditos cazas británicos Spitfire, pero también la utilizan otros aparatos.
—Bien. —Eso le reconfortaba, pero había algo que seguía sin encajarle—. ¿Puedo confiar en usted, Adolf?
—¡Por supuesto! —se ofendió el piloto.
—Esto no ha de salir de aquí. —El subordinado asintió—. Hay algo que no me encaja, Adolf. Con el carburador en ese estado, el avión no podía alcanzar la velocidad punta en caso de necesidad. Aunque, es verdad que por sí solo no lo hubiera hecho caer, pero…
—... Derribarlo sería como disparar a un pato en tierra con un ala rota —acabó la frase el capitán.
—¡Exacto! ¿Conoce a algún piloto o mecánico que hubiera dejado pasar semejante chapuza en el carburador?
—No, señor —dijo, empezando a comprender el razonamiento de su superior.
—Para más misterio, esa noche no hubo avisos de incursiones de aviones enemigos en nuestro espacio aéreo. Pero está lo de la munición… Es obvio que es británica —dijo, mesándose con sus únicos cinco dedos el mentón y el cuello.
—Sí, cierto. Pero se podría utilizar en uno de nuestros Messerschmitt.
Maximilian era un hombre de honor, le horrorizaba que un camarada de armas se hubiera prestado a tan enorme felonía. ¿Un piloto de caza aceptando derribar a traición a unos compatriotas? Adolf, que supo interpretar a la perfección lo que reflejaba el rostro del coronel, trató de dar una explicación.
—Coronel, alguien pudo cambiar una de las cajas de municiones por otra con balas aliadas sin que nadie se diese cuenta. Luego, solo tendrían que decir al piloto que debía interceptar un avión alemán, pero que en verdad era una misión aliada de comandos, usando una aeronave capturada.
—Eso cuadra.
—Pero ¿con qué fin? En principio, ninguno de los pasajeros era de relevancia.
—No puedo hablar de ello, Adolf, pero sí la tenían. Todo empieza a encajar. Esto lo cambia todo. Todo.
Para el capitán, aquello era enigmático. Era obvio que aquellos hombres tenían una gran relevancia. ¿Una investigación como aquella por un simple avión derribado donde no iba ningún «jefazo»? Algo olía mal. Es más, hedía a conspiración política, y él no quería saber más al respecto. Prefería no meterse en un pantano del que no sabía si podría salir. Así que no dijo nada más.
—¿Dónde están los cadáveres? —cayó en ese momento en la cuenta.
—Están en el cobertizo, señor —le dijo, señalando una vieja estructura de madera.
—Bien. Envíenlos a uno de nuestros forenses para que les hagan la autopsia. ¿Me ha oído? —El capitán asintió—. A uno de los nuestros, no al que quiera ese buitre —dijo señalando a Rudolph, quien no les perdía de vista por el rabillo del ojo—. Eso es esencial, ¿me entiende?
—A la perfección, mi coronel.
—Bien. Envíeme los informes a esta dirección —le dijo, dándole una tarjeta del hotel de Hamburgo—. Que busquen tóxicos, es primordial confirmar si se trata de un sabotaje.
—Comprendido.
El coronel von Mansfeld salió raudo en dirección a la granja, gritando todo lo fuerte que podía el nombre de su chófer: «¡hans!». No había tiempo que perder. Rudolph trató de alcanzar al piloto, pero de forma muy hábil, el capitán Bunge, a pesar de su evidente cojera, se interpuso y consiguió distraer al miembro de la Gestapo el tiempo suficiente para que su coronel despareciese del lugar.
Rudolph amenazó con mil maldiciones al entrometido capitán. Ya que la pieza de caza mayor se le había escurrido entre los dedos, sometió a un intenso bombardeo de preguntas, intercaladas con amenazas, al pobre capitán. Pero este aguantó firme y sin decir palabra alguna. Por fin, cuando el coche de Max ya rugía por el sendero de salida de regreso a Hamburgo, Rudolph soltó a su víctima y se marchó con un enfado considerable. «Alguien pagaría por aquello», pensó Adolf, que se compadeció del pobre sobre el que aquel mal nacido hiciera caer sus frustraciones.
Hamburgo, a veinticuatro horas de embarcar.
El teléfono sonó de forma atronadora. Maximilian tanteó en la oscuridad con su mano izquierda. Derribó un vaso y las monedas que había dejado encima de la mesita de noche. Por fin, consiguió encontrar el teléfono y descolgar.
—Sí. von Mansfeld —consiguió contestar, aún medio dormido.
—¿Coronel? Tiene una llamada —le indicó la voz de la recepcionista.
—Está bien, pásemela —respondió mientras aguantaba el auricular entre su hombro y la mandíbula, y encendiendo la lámpara.
El coronel oyó un par de clics en la línea, los típicos cambios de clavijas, y tras unos segundos, una voz masculina le habló:
—¿Coronel von Mansfeld?
—Sí, soy yo.
—¿De qué color es el cielo?
—Verde rojizo —su interlocutor le había hecho una pregunta de control para verificar que estaba hablando con el auténtico von Mansfeld.
—Gracias, coronel. Dos de los pichones ya están en el nido. Recoja al resto y asegúrese de que no hay cucos en él.
No le dio tiempo a responder, un clac cortó la llamada. Se quedó unos instantes sentado al borde de la cama, tratando de despejarse un poco. Las últimas horas habían sido estresantes y apenas había dormido cuatro. Eran las cinco y se había quedado hasta bien empezada la madrugada examinando los expedientes de los sustitutos de los muertos en el ataque aéreo de hacía dos días. Su sorpresa fue mayúscula al observar la foto de la enfermera con la que había tropezado unas horas antes. Anke Schubert era su nombre. Al final, sus deseos se habían hecho realidad: la hermosa enfermera, al fin y al cabo, iría con ellos.
A pesar de aquella agradable noticia, se sentía frustrado. Su instinto le decía que algo no marchaba bien, pero las pruebas le indicaban lo contrario. ¿Se estaría equivocando aquella vez? Había recibido plenos poderes del alto mando de la Luftwaffe para investigar el incidente, lo que le había permitido acceder a toda la información necesaria. Pero esta no le había sacado del callejón sin salida en el que estaba metido.
Había hablado con las estaciones de vigilancia de la costa, ninguna había detectado la presencia de aviones enemigos la tarde del derribo. Se comunicó con todos los mandos de los aeropuertos militares bajo el mando de la Luftflotte V. Ninguno de los vuelos operativos de aquella tarde se había acercado a la zona. Algunos transportes militares habían pasado cerca de la zona de Einbeck, pero era difícil pensar que un transporte derribase a otro. La munición era de un caza.
Todo indicaba que, en algún punto de control de la costa, un avión enemigo había burlado la vigilancia sin ser detectado. O alguien no había hecho bien su trabajo, no se podía descartar aquella opción. Aquello apuntaba a que todo aquel galimatías se debía a la mala suerte: el transporte tuvo la desgracia de toparse con un enemigo en misión secreta, y este lo había derribado para evitar que delatase su presencia.
Pero entonces… ¿Por qué sentía aquella desazón? Se jugaban mucho. Los informes de los espías en Londres indicaban que estos desconocían por completo la existencia de la nueva base antártica, lo que hacía desvanecerse la hipótesis de que los ingleses hubiesen derribado el avión para introducir un espía entre los nuevos miembros de la expedición, que para Max era lo más probable. Descartado el golpe de mano inglés y las pruebas apuntando a un Spitfire como responsable, todo parecía indicar un caso de verdadera mala suerte, pero él no creía en las casualidades y menos de aquella magnitud.
Examinadas todas las posibilidades, había considerado como más probable, y por descabellado que pareciese, que en el nuevo grupo viajaba un espía. Las pruebas le dirían si aliado o interno. Desde ese momento, se había dedicado a investigar a conciencia a los ocho nuevos miembros. Todos ellos parecían limpios, sus historiales eran impecables. Había verificado sus expedientes, confirmado su procedencia, hablado con familiares… Hasta había hablado con profesores de escuelas de alguno de ellos… No había nada extraño.
Pero tenía que haber algo. No quería, no podía creer que todo fuera solo fruto del azar. Quizás eran quienes decían ser y uno de ellos había traicionado a su patria, o bien habían sustituido a uno de ellos por un «doble», y uno no era quien decía ser. Para descartar esto último, había ordenado fotografiar a los expedicionarios y enviado oficiales con sus imágenes a sus casas y trabajos.
Lo único malo era que aquellas verificaciones no llegarían antes del embarque y su partida. Daba lo mismo, mantendría a los ocho bajo una férrea vigilancia. Cuando llegasen las confirmaciones, actuaría en consecuencia. Se jugaban mucho, gran parte del futuro de la guerra dependía de que tuvieran éxito los experimentos de la nueva base, y no pensaba dejar ni un solo cabo suelto.
Sus tripas empezaron a rugir. Apenas había comido el día anterior, así que decidió aparcar sus razonamientos hasta después del desayuno. Recogió los dosieres de encima de una de las sillas y los guardó en su maletín, el cual cerró con una clave de seguridad. Se lavó y aseó, y llamó por teléfono a la recepción.
—Disculpe que la llame. Necesito que prepare dos copiosos desayunos para dentro de unos veinte minutos, y que despierte a mi ayudante. Dígale que en menos de diez minutos lo quiero en mi habitación… Ah, prepare mucho café. Gracias.
Tras colgar, se volvió a tumbar en la cama. Se quedó mirando la mano metálica que había dejado encima del escritorio. Esperó paciente a que Hans llegase, necesitaba de su ayuda para vestirse. Aunque la mayoría de cosas las podía hacer él mismo, ponerse la guerrera y la camisa con una mano no era fácil, y no podía perder tiempo vistiéndose.
Aeropuerto de Fuhlsbüttel, Hamburgo.
Aquella era otra mañana de perros, incluso estaba empezando a nevar. Maximilian y un pelotón del personal terrestre de la Luftwaffe esperaban, a pie de pista, la llegada del vuelo con seis de los sustitutos de los que habían fallecido en Einbeck. A las dos enfermeras las habían trasladado en coche. Hans permanecía a su lado, fumando un pitillo. «No le entiendo, ¿no puede esperar? Se le debe estar congelando la mano», pensó el coronel.
Miró de nuevo su reloj, a duras penas consiguió entrever las manecillas. La luz era casi nula, los focos permanecían apagados para evitar que algún vuelo enemigo localizara la posición del aeropuerto y pudiera bombardearlo. Según logró intuir, aún faltaban cinco minutos para la llegada del avión. Apenas se había bajado de nuevo la manga de su abrigo, un ligero ronroneo empezó a inundar el ambiente. Casi al instante, empezaron a encenderse uno a uno los focos que iluminaban la pista de aterrizaje.
Vieron aproximarse el pesado transporte, balanceándose de un lado a otro. Max observó la bandera indicadora de viento, esta ondeaba con bastante fuerza. Racheaba desde la derecha de la pista, no sería un aterrizaje fácil. Max, como expiloto de combate, observó con expectación profesional la maniobra de aproximación del comandante del aparato. El enorme avión se balanceaba de derecha a izquierda, el piloto trataba de compensar las ráfagas de aire evitando tocar tierra descompensado, lo que significaría un accidente seguro.
Un duro golpe de viento casi hizo que el avión perdiera la línea de aproximación, pero el piloto lo enderezó con gran presteza y lo mantuvo nivelado con firmeza, hasta que los neumáticos tocaron tierra. El Junker apenas rebotó por la pista, lo cual, en aquellas condiciones, era una buena proeza. «Es un buen piloto», alabó Max.
—¡A los camiones! —ordenó el coronel.
Los hombres se dividieron en diferentes grupos, unos a los dos camiones de transporte, dos al sidecar y los últimos, a la pequeña tanqueta de escolta. Maximilian y Hans subieron a su coche y la comitiva arrancó para ir al encuentro del avión. La escolta podía parecer excesiva, pero no quería arriesgarse. Ya había habido una «desgracia», y no quería arriesgarse a sufrir otra.
Los primeros miembros de la tripulación empezaron a descender casi al mismo tiempo que llegaba la comitiva de von Mansfeld. Los soldados se desplegaron alrededor de la escalera y el coronel esperó al pie. El primero en descender fue el capitán de la aeronave, quien se cuadró ante su superior.
—Buen aterrizaje, piloto —le felicitó Max—. ¿Un vuelo movido?
—Gracias, mi coronel. La verdad es que hemos tenido tormenta desde que salimos, y ha saltado como una potranca joven, señor —dijo señalando a su avión—. Pero nada que no se pudiese controlar, han llegado sanos y salvos.
—No esperaba menos —le agradeció estrechándole la mano.
Ambos esperaron juntos a que bajaran los pasajeros. Los dos primeros en descender parecían conocerse, estaban entablando una animada conversación. El mayor de ellos tenía un porte entre distinguido y desaliñado. El jovencito, que no tendría más de veintiocho años, no podía ocultar que era el típico empollón. Sin duda, se trataba del profesor Frederick Berg y su ayudante, los dos ingenieros aeronavales que habían sido «reclutados» para el trabajo.
Ambos llegaron al final de la escalera sin percatarse del despliegue que se había hecho en su «honor». En su distraído andar, casi tropiezan de bruces con von Mansfeld. El profesor se asustó al salir de «su mundo» y darse cuenta de que tenía a menos de un palmo al serio coronel. Se preocupó, y empezó a pensar en qué demonios le habían metido al ver tras él el despliegue de soldados. Pero su sentido común le dictó que más valía que no demostrase temor alguno.
—Vaya, vaya… Señor… —Se ajustó las gafas, tratando de buscar el nombre del militar en alguna placa o algo parecido. Mientras, su ayudante trataba de esconderse tras su mentor.
—Barón von Mansfeld, profesor. —Max prefirió utilizar su «rango» social, intuyendo que el militar le diría poco al científico.
—Bien, bien. Vaya… Señor… Me recibe la nobleza, vaya, vaya. No soy tan distinguido, no creo que merezca recepción de tamaña magnitud —dijo señalando al despliegue militar.
—Usted se merece eso y más, su currículum no tiene nada que envidiarle a ningún título nobiliario, herr Professor —le contestó, tratando de mostrarse simpático a la vez que respetuoso con el hombre.
—Oiga, ¿no sabrá usted por casualidad a dónde nos llevan, verdad? —le preguntó en tono de confidente al oído. Max se rio con una sonora carcajada
—Sí, profesor. Pero como comprenderá, nada puedo decir al respecto —le dijo, llevándose un dedo sobre sus labios—. Pero le prometo que trataré que, tanto el viaje como su estancia, sean lo más agradable posible.
El viejo académico asintió con sonrisa afable y se dirigió a uno de los camiones, tal y como le indicó el ayudante de von Mansfeld. El coronel se quedó mirándolo, iba a llevarse bien con aquel hombre, siempre que no fuese un espía; en ese caso, lo tendría que fusilar. Esperaría a descartarlo para intimar más con él, el deber se lo exigía.
Por la escalerilla de desembarque ya bajaba el resto del pasaje, los expertos en minas. Era evidente que habían formado dos grupos diferenciados: los obreros por un lado, y los científicos por otro. Aquel era un claro ejemplo de la sociedad de clases que imperaba y que Max, en cierta forma, agradecía.
No se consideraba de los nobles más clasistas, pero lo era, aunque de una forma diferente. Él clasificaba a las personas más por su nivel cultural que por su condición natal. Un ejemplo claro era el profesor Berg: le consideraba un igual, aunque hubiese nacido en el seno de una familia humilde, tal y como rezaba su expediente. El que alguien consiguiera abrirse camino en un mundo tan duro como aquel por méritos propios era, sin duda, mucho más respetable que el ser hijo de un duque y pasarse el día despilfarrando la fortuna y el apellido familiar.
Los cuatro hombres que bajaban la escalera eran de aspecto rudo. Su forma de vestir indicaba a las claras su estatus social: ropa sencilla y muy funcional. Tres de ellos eran de mediana edad, «aunque quizás fuesen más jóvenes…», pensó Max. La vida de un minero era muy dura, envejecía y curtía a los hombres a una velocidad impensable. El último de todos ellos aparentaba mayor edad, unos sesenta, pero quién sabía.
El grupo se detuvo ante él. El mayor de ellos se adelantó, era evidente que se había convertido en su líder. Max rebuscó en su cabeza y visualizó la ficha de aquel hombre: Dieter Müller, el operario de maquinaria pesada. Lo observó de arriba a abajo. Era un hombre bajo pero fornido y aún conservaba buena parte de su mata de pelo, en su mayoría canosa, al igual que su barba de tres días. También se fijó en su cojera.
Iba bien arropado, con una chaqueta marrón de pana y un abrigo largo de lana, ya bastante raído. Pero lo que llamó su atención era la brillante insignia del partido nazi que llevaba prendida de su solapa derecha.
El minero también lo examinó de igual modo, tras lo cual, se quedó mirándolo a los ojos sin pestañear y sin mostrar signo alguno de sentirse intimidado por el militar. Tras varios segundos de incómodo silencio, Dieter se decidió a hablar:
—Coronel… —empezó a hablarle.
—Vaya, herr Müller. Veo que conoce los rangos del ejército… ¿Exsoldado?
—Verdún3. Dos años metidos en un lodazal inhumano hasta que… —se miró en dirección a su pierna lastimada.
—Entiendo. Veo que es usted miembro del partido…
—Sí, lo soy. El Führer ha salvado a Alemania de la vergüenza que sufrió el pueblo alemán en el Tratado de Versalles a manos de un puñado de traidores —aquellas palabras estaban bañadas en veneno.
El teniente que acompañaba a von Mansfeld hizo ademán de ir a enfrentarse con aquel hombre, por su insolencia y descaro. Max le paró de forma enérgica con su brazo. No cabía duda que Dieter acusaba a los dirigentes y por tanto, también a los de su clase, de la derrota en la Gran Guerra.
Aunque se sentía humillado por dentro, se contuvo. En parte, no le faltaba razón. La incompetencia de algunos generales había causado matanzas a una escala, hasta ese momento nunca vista, por la infame guerra de trincheras. Centenares de miles de soldados habían sido conducidos al matadero de forma innecesaria.
A pesar de que le dolía, entendía parte de los reproches de Dieter. Pero él no podía tolerar que le metiesen en el mismo saco, así que se desabrochó un poco su gabardina. De esta forma, el obrero pudo vislumbrar su condecoración, su Blauer Max. Pero aquello no le impresionó o, al menos, en su rostro no pudo ver atisbo de ello. Así que decidió demostrarle de otra forma que él había luchado con honor en primera línea, arriesgando su vida.
—Bienvenido a bordo, herr Müller —le saludó Max, ofreciéndole su mano amputada de forma premeditada.
Cuando el hombre notó el duro metal bajo su guante, su rostro sufrió una transformación casi imperceptible. Aquel muñón y aquella medalla pertenecían a un hombre que había sido mutilado luchando. Su mirada también le confirmaba que había comprendido. Se había ganado su respeto. Mejor así, aquel hombre podía ser un contrincante formidable y crear problemas muy serios.
Tampoco lo descartó como posible espía, pero lo creía improbable. De serlo, era el mejor actor que había conocido… Y habían sido unos cuantos. Aquel hombre era un fiel seguidor del Führer, su fe ciega en él era evidente, al igual que la convicción en sus creencias y en lo que decía. Era impensable pensar que Dieter fuera a traicionar a su amado Hitler. No, él no era una amenaza. Sus acompañantes… ya se vería.
Dieter no dijo nada y se dirigió al segundo camión, tal y como le indicó de forma hosca el segundo de Max aquella noche. No quiso demorarse más allí, y ordenó a todo el mundo emprender la marcha. No quería circular por la ciudad en plena hora punta.
Esta vez, las precauciones y el estado de máxima alerta en el que se había mantenido von Mansfeld durante el viaje habían sido innecesarios. El corto recorrido lo realizaron de forma rápida y sin complicaciones. Llegaron a la pequeña pensión que habían elegido como estancia temporal previa a su embarque, justo antes de que la ciudad se desperezase y se pusiera en movimiento.
Por orden del alto mando de la Luftwaffe, el OKL (Oberkommando der Luftwaffe), se habían desalojado los tres pisos del edificio. La pequeña tanqueta se apostó a la entrada del mismo, y colocaron centinelas en todos los accesos. No querían más sorpresas ni sufrir más percances, no se podían permitir más retrasos. «Teme lo peor y acertarás», era el lema de von Mansfeld cuando se encontraba en mitad de una operación de inteligencia. Pero aquel despliegue tenía un inconveniente que no habían calculado: los chismorreos de barrio.
Incluso para los ciudadanos de Hamburgo, ya acostumbrados al ir y venir de transportes militares, aquel despliegue alrededor de la pequeña hostelería del Sr. Schmidt les pareció excesivo. El desalojo completo del más que modesto negocio corrió de boca en boca. El número de huéspedes y su identidad, al igual que el número de guardias, variaba en función de quién contaba el rumor.
«¿Quién se alojaba allí?», se preguntaban los curiosos vecinos, que espiaban ocultos tras las gruesas cortinas de sus ventanas. Aquella mañana, los cuchicheos corrían como la pólvora por el barrio portuario. Mil cábalas y conjeturas iban de boca en boca, de la verdulería a la barbería, de esta a la farmacia y de vuelta a su origen. Por supuesto, aumentadas hasta el infinito.
Algunos pensaban que se trataba de algún personaje importante, algo que descartaba la mayoría: «No puede ser, estarían en un hotel más elegante», decían. «Son judíos capturados, y los tienen ahí antes de la deportación», razonaban otros, ante lo que muchos de los adeptos al régimen replicaban: «No, no, los tendrían en el centro de detención de las afueras. ¿Cómo van a llevar a esa escoria a un hotel?».
La identidad de los huéspedes del señor Schmidt tenía a todo el barrio alborotado. Algunos habían llegado incluso a afirmar que habían visto asomarse por una de las ventanas al mismísimo Führer. Esto lo sufrió en sus propias carnes el mismo von Mansfeld cuando fue a comprar una crema para sus antiguas quemaduras de guerra. La gente, al verlo andar por la calle y entrar en la pequeña botica, empezó a cuchichear y a reunirse en círculos pequeños, señalándolo.
Aquello había colmado su paciencia y destrozado sus planes de pasar desapercibido. Era evidente que no habían calculado bien las consecuencias de llevar una escolta tan imponente. Pero ni él ni el OKL se podían permitir que los sustitutos sufrieran rasguño alguno. Debían partir a la siguiente madrugada y no se podía aplazar.
Asqueado de tanto rumor, dejó a su segundo al mando de la operación y le pidió a su chófer Hans que lo llevase a su hotel, bastante más céntrico que la pensión portuaria. Mientras callejeaban por Hamburgo, decidió que iría llevando de uno en uno, a lo largo de esa misma tarde, al resto de los expedicionarios. A los seis de la pensión Schmidt los sacaría en plena madrugada y los llevaría a pie hasta la entrada del puerto, a unos doscientos metros.
De esa forma, trataría de no armar escándalo con los vehículos y evitar que algún vecino se asomase a cotillear por la ventana. A la mañana siguiente, el barrio se levantaría y ellos ya habrían desaparecido. Las especulaciones continuarían un par de días más, pero luego, la guerra traería noticias frescas y la gente se olvidaría de los «extraños turistas» que los habían «visitado».
Su plan funcionó. Llevó a los seis, en parejas de dos, andando hasta el punto de control del ejército, a la entrada del complejo portuario. No pareció que nadie se percatase de su marcha. Una vez al otro lado de la barrera de control, subieron a los camiones y se dirigieron al búnker Elbe II, al que llegaron sobre las dos de la madrugada.
Se sometió a todos los expedicionarios a una inspección exhaustiva y se les facilitó ropa nueva. Se les reunió en la misma sala donde von Mansfeld había leído la noticia del derribo aéreo. Allí, el segundo de a bordo del U-Boot que les trasladaría a su destino les indicó las estrictas normas de comportamiento y convivencia en el estrecho navío. No se tolerarían desobediencias ni entre los miembros civiles.
Hubo protestas de la mayoría de los pasajeros. ¿Un submarino? ¿A dónde los llevaban? ¿Cuándo regresarían? ¿Durante cuánto tiempo estarían lejos de sus hogares? No obtuvieron respuesta. Solo consiguieron, cuando los reproches se convirtieron casi en una rebelión, una promesa de ir informando a sus familiares de forma periódica. De su destino no pudieron sonsacar nada, lo sabrían cuando llegasen a él. Max observaba los rostros de cada uno de ellos, solo Dieter permanecía sentado, impasible.
En mitad de aquella algarabía, lo que menos le preocupaba al oficial del sumergible eran las protestas de los civiles. Para él, el mayor problema era sin duda las dos mujeres. ¿Cómo iban a solucionar lo de su «intimidad»? En una lata de sardinas como era el U-126, su nave, era imposible tener privacidad.
Iban a reservar uno de los diminutos camarotes para las damas, aunque solo las separaría de la lujuria de la marinería una mera cortina de lana. Luego, estaban los baños… Se podría solucionar con algún tipo de guardia. Pero… en un lugar tan pequeño como aquel, tantos hombres y un viaje tan largo… no sabía si se podrían contener los impulsos sexuales de su tripulación. «Si al menos hubieran sido dos “callos”… Pero ¡joder! ¿Tenía que ser tan condenadamente guapa una de ellas? Y la otra tampoco estaba mal… Mal asunto, mal asunto», se preocupaba en silencio el teniente de navío que, para más inri, era supersticioso y consideraba que la presencia de mujeres a bordo les traería mala suerte.
Por fin, unos minutos después de las cinco de la mañana, embarcaron todos a bordo y el submarino partió en silencio y al amparo de la oscuridad de la noche, rumbo a su destino. A las dos horas de viaje, von Mansfeld, el capitán del U-Boot, Ernst Bauer4, y el piloto de la nave, se reunieron en el compartimiento del capitán. Allí, Bauer abrió ante la presencia de Max, las ordenes de navegación y su destino final.
—¿Esto va en serio? —le preguntó a von Mansfeld.
—Me temo que sí, capitán.
Un silbido salió de sus labios y asintió, resignado.
—No sé qué van a hacer allí, ni quiero saberlo. Tampoco creo que pudiera decirme nada… —Max sonrió—. Pero espero que sepan lo que hacen —le dijo con un gesto escéptico en su rostro, mientras entregaba la hoja de ruta al piloto.
—Y por la ruta del cabo de Buena Esperanza… —se asombró el joven marinero.
—Sí —confirmó Max. Está previsto que nos abastezcamos en las Canarias y luego lo hará uno de nuestros buques en el golfo de Guinea.
Los tres se inclinaron sobre la carta de navegación, mientras se zambullían hacia el interior de las frías aguas del Atlántico y ponían rumbo a las costas occidentales africanas.
2 En diciembre de 1940 empezó a construirse la base fortificada de submarinos Elbe II, en el Tollerort del puerto de Hamburgo. Los trabajos de construcción finalizaron en marzo de 1941. El búnker disponía de dos muelles de 112 metros de largo por 22,5 metros de ancho, pudiendo albergar cada uno a dos U-Boot. Sus muros tenían un espesor de hasta tres metros, que les permitió resistir hasta el final de la guerra.
3 La Batalla de Verdún fue la más larga de la Primera Guerra Mundial y la segunda más sangrienta, tras la Batalla del Somme. En ella se enfrentaron los ejércitos francés y alemán, entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916, alrededor de Verdún, en el nordeste de Francia. El resultado fue un cuarto de millón de muertos y alrededor de medio millón de heridos entre ambos bandos.
4 Ernst Bauer fue el verdadero comandante del U-126 en el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 1941 al 28 de febrero de 1943.