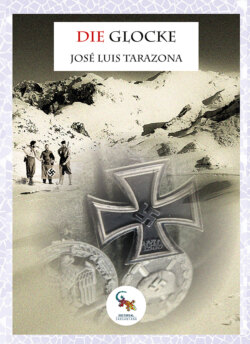Читать книгу Die Glocke - Jose Luis Tarazona - Страница 9
ОглавлениеCapítulo VI
EL PRIMER INCIDENTE
Un cadáver
Max se despertó destrozado. La morfina lo ayudaba a dormir, pero no a descansar. Además, estaban en pleno verano antártico y los días duraban casi veinticuatro horas, lo que destrozaba cualquier reloj biológico. Aunque en sus aposentos, en las profundidades de la montaña, cuando se apagaban las luces la oscuridad era total, su cuerpo parecía saber que en el exterior aún era de día. La jornada anterior había sido agotadora y aunque pareciese increíble, echaba de menos el bamboleo de su camastro en el U-Boot. La cabeza le dolía como si alguien la estuviese martilleando desde el interior. Y ni tan siquiera su «medicina» había conseguido calmarle por completo el dolor de su muñón.
Al menos disponía de dos días de tranquilidad. Sus esperanzas se desvanecieron cuando aún se encontraba sentado en el borde de la cama. Cuatro toc que retumbaron en su cabeza como explosiones, seguidos por un apremiante «coronel», acabaron con sus dos días de vacaciones.
—Coronel, soy el mayor Ehrlichmann. ¿Puedo pasar? Es muy urgente, herr Mansfeld —a lo que siguieron dos nuevos toc.
—Deme un segundo, mayor. Ahora mismo le abro —atinó a balbucear, tratando de despegarse los párpados con su única mano.
A von Mansfeld no le había quedado más remedio que prescindir de su fiel Hans. Había tratado por todos los medios que lo destinaran con él, pero varias negativas y una tarde de reflexión le hizo desistir. No hubiera sido justo arrastrarle hasta los confines del mundo. Su hasta entonces chófer era un hombre hogareño, siempre tenía a su familia en sus labios. «Al menos, esperaba que aquel joven oficial fuese la mitad de valioso de lo que le había sido Hans», reflexionó mientras abría la puerta a su ayudante.
—Hummm, ¿qué ocurre? Se supone que estoy de permiso, ¿recuerda? —dijo sin esperar respuesta, mientras localizaba su reloj—. ¡Joder! Si son solo las dos de la madrugada… Espero que sea grave…—dijo sorprendido al comprobar la hora.
—Han encontrado muerto al soldado Adolph Hirsch —le informó.
Aquello lo despejó de forma instantánea. Se quedó unos instantes aturdido por la noticia. No podía dar crédito a lo que acababa de oír. ¿No llevaba ni veinticuatro horas y ya había un muerto? «No, no podía estar pasando aquello», se dijo a sí mismo.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó, esperando que la respuesta no fuese inquietante.
Acababan de llegar a Nueva Berlín. Sus temores sobre la existencia de un posible espía entre el grupo, tras el misterioso accidente no resuelto del avión de transporte, se habían casi disipado y ahora, aquello. Una muerte recién llegados. Aquello no le gustaba, no le gustaba nada. Su instinto se puso de nuevo en nivel máximo de alerta.
—Por lo que sé, señor, una muerte repentina. Aunque extraña. Creía que querría estar presente, herr coronel. El doctor Gottlieb ya está allí.
La respuesta de su ayudante no le ayudó a tranquilizarse. Tampoco el hecho de que en una de sus manos sostuviera una carpeta con lo que parecía un expediente, más bien aumentó la alarma sobre que algo estaba sucediendo. «Al menos, el chico es eficiente», pensó.
—¿Muerte repentina? ¿Un ataque? —Su asistente asintió—. Bien, quizás estuviese enfermo… —trató de encontrar una explicación lógica a todo aquello que no fuese la conspiración.
—Quizás sí… ¿Quién sabe?
—Usted no lo cree —afirmó Max—. ¿Por qué?
—¿Un muchacho de veintiún años muerto por un ataque cardiaco? Además… Hace tan solo una semana se realizó el exhaustivo chequeo mensual obligatorio… En su ficha he comprobado, y así me lo ha confirmado el doctor, que estaba sano como un roble. Hay algo que no me gusta, coronel.
—¿Dónde ha aparecido?
—En la zona común, cerca de la cantina. Estaba libre. De hecho, participar en la escolta que les recibió esta mañana fue su última obligación. —Enarcó las cejas el mayor, denotando que le parecía relevante la coincidencia.
Max asintió y ambos se dirigieron hacia el lugar donde habían encontrado el cadáver. Aquello no le gustaba nada, demasiadas casualidades. A pesar de las altas horas de la madrugada, había un nutrido grupo alrededor del soldado muerto. Max pudo distinguir a un hombre ataviado con una bata blanca, dedujo que sería el doctor. Se encontraba en cuclillas junto al soldado, examinándolo tras unas gruesas gafas, a la vez que se atusaba el mostacho. Gesto reflejo que supuso que haría Gottlieb mientras pensaba.
Junto a él y de pie, se encontraba la señorita Gertrud, la nueva enfermera jefe. No había tenido tiempo de conversar mucho con ella, pero por las pocas palabras que habían cruzado, le había dado la impresión de ser una persona seria y amargada, cuya vida solo se ceñía a su trabajo, el cual tampoco parecía complacerle. Su rostro manifestaba hastío y cansancio. «Para ti también se ha acabado el permiso, ¿verdad, Gertrud?», pensó Max.
El mayor Ehrlichmann hizo las presentaciones oportunas. Para su alivio, nadie había avisado a Egbert. Max ordenó que lo «dejasen descansar». Lo último que necesitaba era tener a la Gestapo incordiando a su alrededor. Mañana ya le informaría de lo sucedido.
—¿Qué ha ocurrido, doctor? —quiso saber Max
—En apariencia, nada extraño —le contestó Gottlieb—. A simple vista no se observa nada anómalo en el cuerpo. No se ven ni contusiones ni heridas. Tampoco hay marcas de estrangulamiento. Nada de nada. A primera vista, parece una muerte natural. Simplemente cayó desplomado.
—¿Y esa marca roja de la frente? —preguntó Max, señalando un redondel rojizo en el cadáver.
—Es una marca de nacimiento, coronel. Aparece en el dosier del soldado y aunque es muy aparatosa, le aseguro que es inofensiva y no es la causa de la muerte.
Max se permitió unos minutos de silencio junto al médico. Trató de fijarse en los pequeños detalles de la escena, pero tampoco fue capaz de hallar nada extraño.
—Parece un poco extraño, ¿no cree? Veintiún años, es muy joven, y se le ve fuerte y sano. Además, por lo que me han informado, superó con creces el chequeo médico.
—Tampoco es taninsólito, ¿sabe coronel? —reflexionó el médico—. Hay malformaciones genéticas de corazón, gente joven que muere por una repentina embolia… Hasta que no haga un análisis más exhaustivo, no podré pronunciarme.
—Sí, lo entiendo, doctor. Pero no quiero dejar nada al azar. ¿Podría hacer una autopsia completa? Incluyendo tóxicos, por favor —le pidió de forma cortés.
—¿Envenenamiento? ¿Está insinuando que lo han asesinado? —aquello no tenía sentido para Gottlieb.
—No tiene por qué. Aquí se trabaja con muchos materiales peligrosos, quizás una partida de comida se contaminase con algún elemento nocivo.
—Lo dudo, coronel. No hay vómitos, y el tratamiento de los víveres es meticuloso y… —La mirada dura y fría de Max le dejó claro que von Mansfeld estaba tratando de ser amable, pero que su solicitud no era una sugerencia, era una orden—. No se preocupe, haré un análisis exhaustivo, aunque me lleve toda la noche —le confirmó, malhumorado por no poder volver a su cama—. Mañana por la mañana le presentaré el informe preliminar.
—Gracias, Gottlieb. No he dudado ni un instante de que iba a ser así —le dio un par de palmadas en el hombro al médico y le indicó a su ayudante que lo acompañase de nuevo a su habitación.
Max y Ehrlichmann intercambiaron sus pareceres sobre el caso y descubrió que su ayudante también tenía la misma intuición que él. Tenía instinto. Al parecer, su padre y su abuelo habían empezado una saga de policías en Núremberg desde la época de los káiser, y el mayor había seguido la tradición familiar hasta su ingreso en el ejército, al estallar la guerra.
Al parecer, un tío suyo bien posicionado en el partido le había conseguido colocar en los servicios de seguridad de la Luftwaffe y evitarle así que fuese a primera línea del frente. En esos momentos, a Max le importaban bien poco los motivos por los que estaba allí. Parecía un ayudante competente, inteligente y lo más importante: con instinto policial.
—¿Qué sabemos del muerto? —preguntó von Mansfeld mientras caminaban.
—Soldado Hirsch, asignado al cuerpo de tierra de la Luftwaffe. Tercer pelotón de la primera compañía. Llevaba aquí… un año y dos meses —encontró en el expediente que sostenía en su mano.
—¿Algo reseñable? ¿Enemigos personales? ¿Juego? ¿Alguna pelea?
—No —le contestó—. No hay nada destacable en su hoja de servicios. Solo consta una amonestación por apostar a las cartas en uno de sus días libres —le explicó sin darle importancia al asunto—. Pero hay más de seis mil habitantes en Nueva Berlín, incluidas mujeres. Quizás tuviese algún affaire, quién sabe.
Siguieron elucubrando sobre los diferentes rumbos que podía tomar el caso hasta llegar a la puerta de la habitación. Max se guardó de ni tan siquiera insinuar la posibilidad de la existencia de un espía. Aunque el oficial le caía bien, aún no sabía si podía confiar en él. No tenía sentido seguir especulando. Al día siguiente, la autopsia les revelaría si la muerte había sido fortuita o no.
—Bueno, Peter, retírese y descanse. Mañana será otro día largo. Nos vemos en la zona hospitalaria dentro de seis horas.
El oficial asintió y se despidió de su superior. Una vez solo en la habitación, Max esta vez sí se desvistió antes de acostarse. Estaba agotado, aquel maldito lugar iba a volverle loco. Quizás la noche le revelase la solución a aquel enigma. Solía ocurrirle. Visualizaba todas las piezas del caso antes de dormirse y al despertar, sabía cómo encajarlas. Esta vez no le costó caer en esa irrealidad, a veces tan real, del sueño.
A unos cientos de metros de donde el coronel reposaba, unos pasos apenas resonaban por los vacíos pasillos del complejo. Los pies de K-27 se paraban frente a la puerta de Rudolph Egbert. El gestapo, sumido en un sueño profundo, ignoraba todos los acontecimientos que habían sucedido aquella noche, y más aún que un agente secreto se apostaba frente a su dormitorio. K-27, con unas manos enfundadas en gruesos guantes, forzó de forma suave la cerradura de la habitación y entró en ella, cerrando de nuevo y de forma silenciosa la puerta.
Se situó a pocos centímetros del hombre. «Sería tan fácil eliminarle», pensó. Pero esa no era su misión. Egbert era una pieza más del tablero, un peón que debía usar para cumplir su misión. Dedujo que, más pronto o más tarde, ese peón debería sacrificarse para no dejar cabos sueltos. Pero ese momento no había llegado.
Se alejó de la cama y se acercó al pequeño escritorio situado a su derecha. Sobre el tablero dejó, de forma cuidadosa y visible, un sobre con el nombre del gestapo escrito a máquina en la parte frontal. Luego, sin mirar al diminuto bulto que se acurraba en el interior de las mantas, salió de allí.
Al día siguiente, Egbert sintió un enorme escalofrió al descubrir el sobre. Había sido avisado por un método poco habitual, incluso para las SS, de que recibiría instrucciones una vez estuviese en Nueva Berlín. Pero aquello no lo esperaba.
Lo abrió y observó la clave cifrada que le indicaba que el mensaje era auténtico. Las únicas instrucciones que contenían era que él debería transmitir, vía radio, los mensajes que se le hiciesen llegar, nada de preguntas ni intentos de averiguar el origen de las misivas. Él, como miembro de la Gestapo, tenía el privilegio de poder transmitir textos originales. Leyó lo que debía enviar y no entendió nada. Parecía una simple carta dirigida a una tía suya en un pueblecito de Renania. Conocían a su familia…
Egbert no era idiota y menos aún, un hombre atrevido. Decidió obedecer y hacer caso a las indicaciones, sin hacerse preguntas ni meterse en líos. El encargo era sencillo, mejor así, equivocarse significaba que su familia sufriría las consecuencias de su error. A primera hora de la mañana lo enviaría, aprovechando que el submarino aún estaría al alcance de la radio y podría hacer llegar el mensaje a su «querida tía».
El hospital
El despertador sonó como si fuese el instrumento preferido del mismísimo diablo. A Max le dolía todo el cuerpo y, además, a pesar de la calefacción y del par de mantas, estaba aterido. «Debo haber cogido frío durante la maldita excursión nocturna», se dijo a sí mismo. El dolor del muñón seguía sin calmarse; al examinarlo, vio que estaba enrojecido y en algunos sitios, la piel había se había desprendido.
—Dios —se lamentó, más por el tiempo que debería perder en la enfermería que por el daño físico. Tenía demasiado trabajo por delante para perderlo en curas.
Se vistió, no sin dificultades. Trató de colocarse la prótesis metálica y no lo consiguió sin antes soltar un par de profundos alaridos. El roce del duro metal con la parte del antebrazo en carne viva casi le hizo desmayarse. Pero al fin logró ajustársela y el dolor se hizo más soportable. Se tomó una buena dosis de analgésicos, a los cuales empezaba a ser demasiado adicto, pero aquel no era un buen día para controlar su adicción.
Se dirigió, no sin mucha convicción, hacia la sala de autopsias. No sabía bien si tenía muchas ganas de oír los resultados preliminares del doctor Gottlieb. No quería empezar su estancia con un caso de asesinato, con la agravante de que además, el asesino fuese un espía. Gracias a los mapas y a su buena orientación, no se perdió en el maremágnum de pasillos, cruces y recodos. A la puerta de entrada de la zona, que hacía las veces de hospital, ya le estaba esperando su ayudante, el mayor Ehrlichmann, quien por su aspecto, tampoco parecía haber dormido demasiado.
Ambos hombres entraron en la sala principal, que hacía las veces de recepción. Era amplia, pero no de forma excesiva, y estaba desierta. Su austeridad iba en consonancia con el resto del complejo. Había una pequeña mesa de recepción con un par de archivadores, un par de esqueletos de aquellos que se usaban en la facultad de Medicina, una zona con bancos de espera y una enorme foto del Führer. De ella salían tres pasillos, todos rotulados con meticulosidad: la zona para el personal, la zona de quirófanos y la sala de los enfermos.
Daba igual que estuviese en pleno centro de Múnich o en los confines del mundo, el olor a desinfectante y lejía, mezclado con el de los medicamentos de un hospital, era idéntico en todas partes, y von Mansfeld lo detestaba. Para él, nada representaba la muerte como aquel aroma frío, limpio y aséptico. Ni tan siquiera el olor de la sangre, ni el de la guerra. Aceptaba con naturalidad caer en el campo de batalla, o por una enfermedad en su propia cama, en su casa… Pero morir en un lugar tan impersonal, tan gélido y frío… lo aterraba. Trataría de salir de allí lo antes posible.
Ehrlichmann le indicó que ya había avisado al doctor y que este les había pedido diez minutos. Max asintió, aún mareado por aquel olor que lo envolvía todo. Mientras esperaban, quiso saber si había averiguado algo más acerca del joven soldado fallecido. Peter no tenía nada nuevo y el comandante en jefe seguía en paradero desconocido.
—¿El Generalleutnant8 Eisenberg aún está fuera? —quiso saber, aunque ya conocía la respuesta.
—Sí, mi coronel, no le esperamos hasta dentro de dos días —contestó levantando ligeramente los hombros con resignación; él tampoco sabía ni a dónde iba ni qué hacía el general.
—Aaaghhh —un enorme alarido, seguido de un pronunciado llanto estremeció a ambos hombres.
El grito que les había helado la sangre provenía de detrás de la puerta que tenían frente a ellos, la sala de enfermos. A los pocos segundos, un firme resonar de tacones empezó a acercarse hacía la puerta. Ambos se miraron extrañados.
—¿De dónde han sacado a los matasanos que trabajan en este lugar, Peter? ¿Del infierno? —preguntó irónico.
Antes de que su ayudante pudiese contestar, las puertas batientes se abrieron a un golpe de cadera de Anke, quien portaba una bandeja con utensilios para las curas de heridas. La chica se quedó sorprendida al ver a los dos hombres allí, de pie.
—Pues, coronel, si los demonios del infierno son como ella… Por Dios que voy a pecar para que me lleven con ellos —susurró el mayor a Max.
—Compórtese, mayor —le replicó en voz baja, molesto por el comentario.
Anke depositó la bandeja en una pequeña mesita que se situaba junto a los bancos y se acercó a los dos hombres con una amplia sonrisa, que hizo que ambos, aunque trataban de disimularlo, se derritiesen por dentro.
—Vaya, qué agradable visita. Dos apuestos oficiales —les saludó, sin apartar la mirada de von Mansfeld—. ¿Qué les trae por aquí?
Peter se dio cuenta y agachó la cabeza, soltando una media sonrisa. «Vaya con el coronel, parece que las vuelve locas», se dijo para sí mismo. Al parecer, debería buscar en otra parte, Anke había elegido. Las mujeres siempre eran las que elegían, sobre todo, mujeres como ella.
—Hemos venido a ver al doctor Gottlieb, nos está esperando —le explicó Max, tratando de dar naturalidad a su voz sin conseguirlo.
En los ojos de ella se apreció un pequeño destello de picardía. Había notado el ligero temblor de voz del coronel y estaba claro que era ella quien lo provocaba. Pero decidió jugar un poco más con el oficial.
—Ajá, supongo que por el asunto del hombre muerto —trató de buscar información.
—Exacto. ¿También se ha enterado? —preguntó Max.
—Cómo no. ¿Por qué cree que estoy aquí, trabajando? Tenía un permiso de dos días, ¿recuerda? El doctor ha pedido a dos enfermeras, además de Gertrud, para que la ayuden en la autopsia y… ¡Voilà! Aquí estoy, ocupándome de las curas que debía realizar Agnes.
—De verdad que siento los inconvenientes, señorita Anke —trató de disculparse el coronel, como si aquel incidente fuese culpa suya.
—No se preocupe, ¿qué se le va a hacer? En fin, esperen aquí un instante, voy a avisar al doctor Gottlieb. —Y sin esperar respuesta, dio media vuelta en dirección a la zona de autopsias.
—¡Espere! —La chica se paró y se giró, sorprendida—. También necesito… bueno, una… consulta con el doctor —carraspeó el coronel.
—¿Por sus heridas? Supongo que necesitará unas curas para sus quemaduras. —Max asintió aturdido—. Coronel, yo también sé leer expedientes —dijo intentando poner una voz grave de hombre para quitar hierro al asunto—. Bien, no se preocupe, cuando usted termine con «su caso», pasará a ser «mi caso» —dijo sonriente y guiñándole un ojo, tras lo que despareció en la zona de quirófanos.
Ehrlichmann no pudo aguantar una risa, lo que von Mansfeld reprochó con una dura mirada. Su subordinado no pudo dejar de sonreír y calmó a su superior, haciéndole ver que en verdad era envidia sana, lo cual era cierto. No pasaron ni cinco minutos cuando una enfermera, esta vez Gertrud, apareció para conducirles al despacho del doctor. La enfermera jefe no era tan risueña como su joven compañera Anke. Parecía bastante preocupada y de mal humor, aunque la verdad es que Max la había visto medio sonreír muy pocas veces durante el viaje. Pasaron por un largo pasillo en el que había tres quirófanos situados a cada lado. Uno de ellos tenía las puertas entreabiertas y se podía ver la fría y metálica mesa de operaciones.
A Max le entraron arcadas al verla. Los recuerdos de la amputación de su brazo permanecían muy vívidos en sus pesadillas la mayoría de las noches y trataba, a toda costa, mantener bajo llave. Pero no pudo evitar evocar los meses que permaneció, durante la Gran Guerra, en el hospital británico. El dolor impregnando todos los rincones de aquel terrible lugar, los gritos de los soldados al amputarles sus miembros, el olor almizclado de la sangre. La amputación de su mano, las quemaduras... Pero lo peor fue la soledad de aquella maldita habitación en la que lo metieron por ser oficial. Hubiera preferido mil veces permanecer junto a los demás hombres.
Peter, al ver a su superior y el quirófano, intuyó que era mejor acelerar el paso y pasar aquella zona lo antes posible. Tras dejar atrás unas cuantas dependencias más, entre ellas la morgue y la sala de autopsias, llegaron al final del pasillo, que terminaba en un hall de forma circular. Allí se encontraban los despachos de los diferentes médicos de Nueva Berlín. Gertrud les señaló una de las puertas que tenían a su derecha y volvió por el pasillo, introduciéndose en lo que, según recordaba por el letrero, era el laboratorio médico.
Revelaciones de una autopsia
El mayor llamó con los nudillos a la puerta cerrada del doctor Gottlieb, quien les dio permiso para entrar. La voz del médico sonaba ronca, cansada y con un ligero tono de hastío. Los dos oficiales entraron en el despacho y tomaron asiento frente a Gottlieb, a indicaciones suyas. El galeno tenía un aspecto deplorable, sus parpados mostraban unas prominentes ojeras y sus ojos estaban enrojecidos y vidriosos. Además, el poco pelo que le quedaba aparecía enmarañado en unas formas que parecían imposibles. Tras un largo minuto observándolo tras sus pequeñas y redondas gafas, el doctor rompió el silencio:
—Saben, me he tirado toda la maldita noche realizando su puñetera autopsia —dijo en un tono enfadado, pero con las manos cruzadas sobre el escritorio—. Ya no tengo edad para estas cosas, ¿saben? El trasnochar no es bueno para mi salud —siguió con su reproche—. Y menos edad aún para esto… —dijo, cogiendo y soltando lo que debería ser su informe sobre el tapete de la mesa, pero en un tono más calmado.
—Disculpe, doctor… El coronel y yo no entendemos… —le interrumpió Ehrlichmann, mientras von Mansfeld permanecía callado.
—Lo que quiero decir es que su jefe es un tocapelotas de campeonato, jovencito —le sorprendió con su respuesta.
Max ya era consciente de lo que iba a venir a continuación. Sus peores temores iban a hacerse realidad. No sabía qué indicaba el informe, pero tenía la certeza de cuál era la conclusión final del mismo. Tomó el informe de la mesa y lo empezó a leer por el final. No entendía la jerga médica, lo que más le interesaba en ese instante era la conclusión del mismo.
—Tenía usted razón en sospechar, coronel. El soldado fue asesinado —le confirmó Gottlieb.
El médico les explicó que, al parecer, el joven había sufrido una parada cardiaca fulminante. En la autopsia, el primer indicio que le hizo sospechar era una vasodilatación muy grave junto con las pupilas dilatadas, lo que le indujo a pensar que, en efecto, tal y como había pronosticado el coronel, el soldado había ingerido, de algún modo, algún tóxico. Tras un examen minucioso, no encontraron huella alguna de jeringuillas o cortes.
—Pero al examinar las fosas nasales, encontré restos de escopolamina…
—¿La droga de la verdad, la que usa la Gestapo? —preguntó un incrédulo Ehrlichmann.
—Me temo que sí —le confirmó—. En cantidades pequeñas tiene, digamos que… «sus efectos», pero no es mortal; pero si la dosis es elevada… causa una muerte casi instantánea.
—Y les falta un frasco de escopolamina del laboratorio, ¿verdad, doctor? —especuló von Mansfeld.
—Así es. ¿Cómo lo ha…? —se sorprendió de su rápida deducción, pero adivinando la respuesta antes de terminar la frase—. Ha visto a Gertrud… claro. Estamos haciendo inventario para ver si falta alguna sustancia más.
Max asintió con la cabeza. El profesor le confirmó que solo tres médicos de los diez que existían en Nueva Suabia, entre ellos él, tenían llave del laboratorio donde guardaban las sustancias químicas. Aparte, las enfermeras jefe también disponían de llave, aunque a Gertrud Adler aún no se la habían dado.
Max y Peter inspeccionaron la cerradura de acceso al laboratorio, y tal como les había adelantado Gottlieb, no había sido forzada. Ehrlichmann hizo observar a Von Mansfeld que esta no era de alta seguridad, por lo que alguien un poco experto habría podido abrirla, para cerrarla de nuevo tras robar la escopolamina.
—Es algo que se aprende cuando uno es policía —se justificó el mayor, tratando de explicar por qué sabía forzar cerraduras.
Tras dos horas y cansados de no poder sacar nada más en claro a parte de que el soldado fue asesinado por sobredosis de escopolamina, decidieron que el paso más lógico sería interrogar a todo el personal del hospital y a todos aquellos que hubiesen tenido una relación próxima con la víctima. Durante el inventario tampoco se había echado nada más en falta, solo el pequeño vial con la droga de la verdad.
«Quizás, si encontráramos el vial…», pensó Max. Dio instrucciones para que se inspeccionase a fondo las dependencias de cada uno de los sospechosos. Medida que, para su desdicha, se revelaría como inútil. El vial no aparecería jamás. Por último, pidió al mayor Ehrlichmann que enviase un comunicado a Berlín solicitando un informe completo del soldado Hirsch. También pidió que alguien de los servicios de seguridad de la Luftwaffe husmease en el pueblo natal del soldado.
—¿Qué trata de encontrar, coronel? Dudo que nada del pasado del soldado le hubiese alcanzado aquí, a decenas de miles de kilómetros de su pueblo —razonó su ayudante.
—Sé que es lo más probable, pero tengo una corazonada, Peter —le tuteó—. No quiero dejar ningún cabo suelto —trató de quitarse de encima las preguntas de Ehrlichmann.
Las sospechas sobre la existencia de un espía se habían abierto de nuevo con fuerza en las entrañas del coronel. Quizás el soldado tuviese relación o conociese al espía, supiese que la identidad con la que había llegado a Nueva Berlín no era la verdadera y al temer ser descubierto, lo hubiese matado… Pero todo eran especulaciones, de momento, el agente enemigo solo existía en la imaginación de von Mansfeld. Pero su instinto…
—Está bien, coronel, tramitaré la solicitud. Pero tenga en cuenta que pueden pasar meses… Las comunicaciones dependen de los U-Boote…
—Lo sé, Peter, lo sé. Pero hazlo de todas formas. Gracias. Ah, y quiero que contacte con el cuartel general de la Luftwaffe. Que localicen a un capitán llamado Adolf… —trató de recordar su apellido—. Waas, Adolf Waas. Me fue de gran utilidad hace unos meses y es hombre de mi entera confianza. Pida al alto mando que le encargue la investigación de hasta el más mínimo detalle del derribo de un avión sobre el pueblo de Einbeck.
Cuando terminó de dar instrucciones a Ehrlichmann, Max se despidió de su subordinado y tras solicitar que avisasen a Anke, se encaminó a su «cita» con la enfermera.
8 Generalleutnant es uno de los rangos militares más elevados que se podían tener en el ejército alemán durante la II Guerra Mundial. Su equivalente en los ejércitos occidentales sería teniente general.