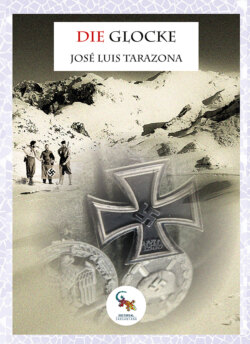Читать книгу Die Glocke - Jose Luis Tarazona - Страница 7
ОглавлениеCapítulo IV
LA ANTÁRTIDA
A las puertas de Nueva Berlín.
Llevaban casi un mes encerrados en aquella maldita lata de sardinas y los nervios estaban a flor de piel entre los pasajeros especiales del sumergible. No sabían a dónde iban, ni por cuánto tiempo. Lo que sí podían intuir era que estaban muy lejos de casa: ya se habían cumplido dos meses desde su partida de Hamburgo. El comportamiento de los civiles había sido bastante aceptable; el de la marinería, no tanto. Tal y como había supuesto el segundo de abordo, habían surgido unos cuantos incidentes entre los hombres y las dos mujeres.
No había sido nada serio, un par de groserías y una palmada en el culo de Anke, pero los castigos impuestos por parte de Bauer habían sido muy duros. Era consciente de que si no atajaba con firmeza aquellos comportamientos, los marineros dejarían de respetarle. Conviviendo en un espacio tan reducido y claustrofóbico como aquel y durante tanto tiempo, sería la perdición de su nave. Y eso no lo podía permitir.
Los civiles estaban más preocupados en hacer conjeturas y cábalas de adónde se dirigían que por el culo respingón de la enfermera. Su destino se había vuelto el principal tema de conversación entre los pasajeros. Cuando el frío intenso en el interior del navío se hizo constante, las habladurías se intensificaron.
—¿Usted qué cree, señor Müller? ¿A dónde vamos? —quiso saber Ernst Schneider, uno de los jóvenes mineros.
Dieter Müller y los otros tres mineros se encontraban en la pequeña sala que hacía las funciones de comedor: era tan pequeña que ya no podía entrar nadie más. Estaban en su turno de comida y solo les quedaban cinco minutos para dejar sitio libre al siguiente grupo de hombres. Dieter permaneció en silencio, jugueteando con su taza de café, lo que puso nervioso al chico. Weber trató de romper aquella incómoda situación.
—Yo creo que estamos cerca de Noruega. Seguro que vamos a construir alguna fábrica en algún fiordo perdido —lanzó Klaus Weber su suposición al grupo.
—No digas idioteces, tantos años en esa mina de carbón han afectado a tu cerebro. Habríamos ido en avión o en tren, no en submarino —le refutó el cuarto hombre, Fritz Fleischer, el dinamitero del grupo.
—¡Oye, tú! ¿Pero quién te has creído que eres para hablarme así? —le respondió.
—¡Basta! —les acalló Dieter antes de que la discusión llegara a más—. Vamos hacia el sur, siempre hemos ido hacia el sur… Por el frío tan terrible que hace, creo que estamos llegando a la Antártida.
—¿Qué? ¿La Antártida? ¿Estás loco? ¿Qué narices íbamos a hacer en ese páramo de hielo? —se sorprendió Klaus.
—¿Has estado sordo todos estos días, Klaus? —le pinchó Dieter. Hemos pasado por las Canarias; cuando lo del Atlantís, hablaban del golfo de Guinea… Y ahora, este frío polar. Desde África solo podemos haber llegado a una región tan puñeteramente helada en tan poco tiempo sumergidos: la Antártida.
—Pfiuuu. El Polo Sur… —se impresionó Ernest—. ¿Qué crees que vamos a hacer allí, Dieter? —buscó respuestas en el hombre con más experiencia y líder de aquel grupo.
—Mineros, ingenieros aeronáuticos. Creo que está bastante claro, ¿no? —contestó.
—Joder, construir una base… Pero eso… eso supondrá años… Entonces, ¿cuándo podremos volver a casa? —preguntó Klaus.
—No antes de que ganemos la guerra —le confirmó Weber sus peores temores.
Klaus no podía creerse aquello, ¿hasta el final de la guerra? Eso serían años, él no podía estar tanto tiempo lejos de su mujer, de su casa, su familia. No, no podía ser cierto, debían estar equivocados. Se giró hacia Dieter, buscando una negación a aquellas palabras, pero el hombre reafirmó lo contrario.
—Hazte a la idea, Klaus, y asúmelo lo antes posible. Lo que vayamos a hacer o construir allí, será de máxima seguridad. Nadie saldrá de allí antes de que acabe la guerra —le dijo Dieter.
—Pero… no diremos nada. Joder, cuando acabemos de excavar, ¡deberían dejarnos ir! ¿A quién le íbamos a decir nada? Yo juro que seré una tumba.
—¿Sí, Klaus? ¿Estás seguro de que cuando estés en la taberna de Raynard, borracho como una cuba, no largarás por esa boca?
—¿Qué pretendes decir, hijo de...? —El rudo minero, ofendido, ya se levantaba para dar un buen puñetazo en su cara.
Dieter intervino justo a tiempo, interponiéndose entre ambos y enfrentándose a Klaus. Este no se atrevió a desafiar a su líder, le temía. Era más una cuestión de dominación mental que física, ya que Klaus era unos cuantos dedos más alto, más fuerte y joven. El hombre se volvió a sentar, ya sin ganas de pelea. Ninguno de los cuatro se había percatado de la presencia de Maximilian, que había observado parte de la escena.
—¿Qué ocurre aquí, señor Müller? —se dirigió al mayor de los cuatro, lo que mostraba, de forma también implícita, que también él reconocía a Dieter como cabecilla del grupo.
—Nada, coronel, no pasa nada. Un pequeño malentendido. ¿Verdad, Klaus? —se dirigió al minero, mirándolo de tal forma que dejaba a las claras que no iba a aceptar ninguna contradicción.
—Sí, un mal entendido. Ya está aclarado, coronel —murmuró en susurros.
—Bien. Eso espero —dijo no muy convencido y barriendo con su mirada a los cuatro—. Ahora, si hacen el favor, llega el siguiente turno de comida —les invitó a marcharse.
Los cuatro hombres se levantaron y pasaron junto al militar, sin decir una palabra. Max se quedó unos instantes de pie, pensativo, aquel grupo debería controlarlo bien de cerca. Tenía la extraña sensación de que le iban a causar muchos problemas. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por varias palmadas en su espalda de Bauer, a quien se le veía radiante.
El comandante de la nave apenas había dormido en los últimos días. Navegar por las aguas del Antártico era extremadamente peligroso. Cualquier mínimo error era letal. Los submarinos eran naves poco robustas, un mal encontronazo con un iceberg significaba hundirse para siempre. Si en la superficie había una capa de hielo de unos cuantos metros de grosor, no podrían salir, el submarino no sería capaz de romperlo; entonces, no podrían renovar el aire y morirían envenenados por un ambiente viciado de CO2.
Pero todos aquellos peligros habían pasado, navegaban en superficie y estaban a escasas millas de Nueva Berlín. Eso hacía feliz al capitán, pronto podría navegar por aguas más seguras. Apenas les dio tiempo a dar un par de bocados. El segundo de abordo llamó por el interfono a Bauer, informándole que veían tierra y el embarcadero.
Los dos subieron a la torre del submarino, desde donde pudieron ver un espectáculo sobrecogedor a la vez que maravilloso. La belleza y dureza de las tierras antárticas les impactó de lleno. Era un mundo inhóspito, duro como ninguno, pero a la vez, la naturaleza se les mostraba desnuda, tal y como era, con una fuerza que hacía empequeñecer a cualquiera.
El frío era atroz, von Mansfeld podía sentir cómo se iban cuarteando sus labios. La piel de las pocas zonas que no tenía tapadas se le estiraba hasta casi romperse. Se levantó la bufanda hasta dejar solo los ojos al descubierto. En su Prusia natal hacía mucho frío en invierno, pero nada era comparable a aquello. Tuvo la mala idea de cogerse a la barandilla con su única mano. Se arrepintió de inmediato. El hierro estaba tan congelado que casi se la quema, a pesar de sus gruesos guantes.
Bauer le explicó que si tocaba un par de segundos el metal con la mano al descubierto, cuando la retirara lo haría sin piel. Max trató de mantenerse alejado de la barandilla. Desde su privilegiada posición, tampoco veían nada especial. Al fondo de la bahía se apreciaba un sencillo embarcadero de madera, que solo tenía de llamativo su considerable longitud. Un par de barracones y lo que parecía un almacén, completaban las edificaciones del lugar.
«Sí aquí hay una base secreta, se disimula muy bien», pensó Max. A medida que se acercaban al muelle, pudieron distinguir una serie de bultos encima de la compactada nieve. Bauer usó sus prismáticos y le confirmó a von Mansfeld que se trataba de focas.
—¿Para qué narices le envían a usted, un as de la aviación, a un puesto ballenero avanzado? —se extrañó Bauer.
—Buena pregunta. Pero eso es materia reservada —fue la única respuesta que obtuvo el marino.
Ambos permanecieron en el puente de mando del U-Boot. No pasaron muchos minutos hasta que la humedad ambiental se convirtió en cristales de hielo en sus barbas de varias semanas.
—Si hay algo que se parezca al infierno, es esto —se lamentó Max.
—No le envidio. La vida en este lugar ha de ser muy dura, espero que le valga la pena lo que tenga que hacer, sea lo que sea.
—Tampoco tengo elección: órdenes son órdenes. —Su camarada asintió, sabía muy bien a qué se refería.
—Dígale a su gente que se prepare, no tardaremos más de veinte minutos en desembarcarlos.
Max asintió y bajó por la escotilla al interior del navío. Organizó a los pasajeros y los situó cerca de la escalerilla de salida de proa, todos en fila de uno y con sus escasos equipajes. Los nervios eran evidentes. La mayoría de ellos no sabían a qué iban a enfrentarse, aunque el grupo de Dieter sí intuía a dónde habían llegado.
Pocos minutos después de estar todos preparados, recibieron la orden de subir por las escalerillas y salir al exterior. Todos y cada uno de ellos se paralizó al ver la luz y el paisaje espectacular de la Antártida, y casi hubo que llevarles a empujones hacia la pasarela que les llevaría al muelle de madera. La mayoría estaban desconcertados, ¿A dónde narices los habían llevado? Solo el grupo de Dieter reaccionó de forma diferente al ver el helado paisaje y las montañas cubiertas de nieve. No se les veía ni turbados ni impresionados por el lugar. Sus miradas transmitían tristeza, como si acabaran de recibir confirmación a sus sospechas.
Max, que estaba en la cubierta del submarino junto a Bauer supervisando el desembarco, se dio cuenta de ello. Aquellos hombres no se habían sorprendido. ¿Acaso habían sabido desde el principio dónde se dirigían? ¿Era posible? ¿A qué se debía su reacción? Todas aquellas preguntas sin respuestas le generaron una gran inquietud. Quizás estaba paranoico y veía fantasmas donde no los había.
Llegó el turno de las dos mujeres. Iban envueltas en unos gruesos abrigos y con unos gorros de piel forrados de lana echada, que hacían que a duras penas se las pudiera distinguir. Anke sonrió a von Mansfeld al pasar a su lado. Este se sonrojó, de tal manera que creía que era capaz de fundir el hielo que se le estaba pegando a la barba y a las cejas.
Bauer, un auténtico zorro, se dio cuenta de la reacción de su camarada y sonrió, propinándole un par de palmadas en la espalda y soltando una pequeña broma.
—Vaya, vaya, herr Mansfeld. Tiene un buen motivo para alegrarse de estar aquí. Un buen motivo, sí señor —repitió, mirando el contoneante andar de Anke.
—¡Oh, venga, vamos! —se quejó, ante lo que Bauer soltó una enorme carcajada.
—Suerte —le ofreció su mano el capitán del U-126.
—¿Nos despedimos ya? ¿No van a…? —Se entristeció.
—No. Tenemos órdenes directas de Dönitz de repostar de inmediato y regresar. No descarte volver a verme. Quizás hagamos este trayecto más a menudo. Supongo que en el Cuartel General querrán tener controlado a todo aquel que conozca la existencia de este lugar, y eso implica no usar a demasiadas tripulaciones para estas misiones. Pero ya veremos. Es lo mejor, no llevo ni una hora aquí y ya tengo los huevos congelados. No me iría mal una misión por el Caribe —se rio.
—Cuídese, cuídese mucho.
—Lo haré, se lo prometo. —Ambos hombres se saludaron al estilo militar y luego se dieron un fuerte abrazo.