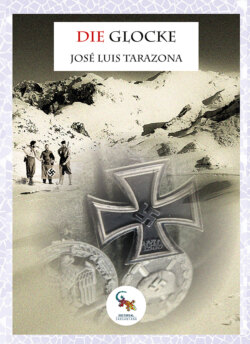Читать книгу Die Glocke - Jose Luis Tarazona - Страница 6
ОглавлениеCapítulo III
DE VIAJE A LA ANTÁRTIDA
22 de noviembre de 1941
El barco se mecía sobre las templadas aguas de la costa occidental de África. La cubierta del Atlantis era un hervidero de marineros atareados. Aquella mañana estaba siendo muy ajetreada, lo que agravaba más aún los nervios de los hombres, que estaban a flor de piel desde el día anterior. Un mal augurio recorría la ya de por sí supersticiosa tripulación. Desde hacía veinticuatro horas, la mala suerte acompañaba a aquel viaje de Freetown a Ciudad del Cabo5.
Uno de los motores de babor había fallado y había reducido la potencia del buque a la mitad. Para más desgracia, el hidroavión de reconocimiento había sufrido un accidente y por tanto, se encontraban ciegos. Su camuflaje como mercante holandés era excelente y quizás consiguieran engañar a cualquier enemigo que se le ocurriese aparecer. Pero en esos momentos, el Atlantis se encontraba repostando combustible al submarino U-126; si aparecía un avión cazasubmarinos o un destructor británico, quedarían delatados y serían presa fácil.
En cubierta, una decena de hombres se apresuraba a conectar las mangueras que nutrirían del valioso petróleo al U-Boot. Las bombas que transferían el preciado líquido de un barco a otro funcionaban a su máxima potencia. Los hombres parecían empujar, con su mirada, aún más al negro líquido. Querían acabar cuanto antes para que el sumergible desapareciese de nuevo bajo las azules aguas del Atlántico. Pero el tiempo no parecía transcurrir y la aguja de los depósitos no parecía moverse.
Peor aún lo tenían los maquinistas. El día era caluroso y húmedo, la temperatura en la zona de calderas era cercana a los cincuenta grados y los ingenieros tenían un duro trabajo por delante. Se encontraban cambiando uno de los pistones del motor de babor, el sudor los empapaba de arriba abajo, incrustándoseles en las cuencas de los ojos e impidiéndoles, muchas veces, ver con claridad lo que hacían. La presión por la urgencia de la reparación les hacía trabajar con prisa, y esta es mala consejera.
Parte de la tripulación del U-126 había subido a bordo para tomar una ducha reconfortante, que no habían podido tomar desde hacía semanas, al estar enclaustrados en el asfixiante submarino. Entre los que habían pedido permiso se encontraban dos mujeres, una de ellas de gran belleza. La mayor parte de los hombres del Atlantis, que llevaban un buen número de semanas sin poder desembarcar, celebraron la visita de ambas damas. El capitán del buque corsario, Bernhard Rogge, tuvo incluso que poner una guardia a la entrada de las duchas por el revuelo que había causado su visita y para prevenir actos indecorosos de su tripulación.
Rogge se encontraba controlando todas las maniobras desde el puente de mando. Aunque no lo mostraba, él también estaba muy preocupado. Desde que había comandado la nave, aquel había sido uno de los momentos en los que se habían visto más vulnerables. Había algo en aquella situación que no le gustaba nada, también tenía un mal presagio. Aquel presentimiento no tardó en materializarse.
—¡Buque a estribor! —chilló uno de los vigías.
Rogge dirigió su mirada hacia el marinero, descolgó sus prismáticos y miró en la dirección que señalaba su hombre. Divisó tres chimeneas en el horizonte, parecían de un navío de la clase London. Su buena vista no le engañó, se trataba del crucero pesado HMS Devonshire, y este había puesto su proa en dirección hacia ellos.
—¿Capitán? —le inquirió el segundo de a bordo, quien miraba angustiado el avance del enemigo y estaba ansioso por recibir las órdenes que les sacasen de aquel atolladero.
El capitán dudó unos instantes. Volvió a mirar un par de veces por sus prismáticos y oteó el cielo. Él no era supersticioso, pero desde luego, si algo podía ir mal, iba peor. Había detectado en el cielo un hidroavión de reconocimiento. Las pocas posibilidades que tenían de engañar al enemigo se acababan de esfumar. Pero no se dio por vencido y reaccionó como el capitán experimentado que era.
—¿De cuántos nudos de potencia disponemos? —preguntó a su segundo.
—Solo de catorce, mi capitán —le respondió este.
—No son suficientes para huir… ¡Que desconecten las mangueras y viren el barco a babor! ¡Rápido!
—Pero… mi capitán… eso ofrecerá la popa a los ingleses…
—¡Obedezca!
No quería ser brusco, pero no había tiempo para explicaciones. Lo que trataba de conseguir el viejo marino era ocultar al avión enemigo la existencia del submarino. Para ello, quería usar la enorme masa de su buque como pantalla. Si el avión avistaba el sumergible estarían muertos, sabrían que eran alemanes. La nave giró de forma lenta, siguiendo las instrucciones de Rogge, quien rezaba para que su truco tuviera éxito.
Envíen la señal identificativa de que somos el Polyphemus6.
Pero la suerte había abandonado al Atlantis. Al retirar a toda prisa las mangueras, parte del petróleo se vertió al mar, dejando un reguero negro sobre las tranquilas aguas del Atlántico, que alertó al hidroavión y le hizo sospechar de la existencia del U-Boot. Por si no habían tenido suficientes desgracias, el operador de radio envió un mensaje identificativo erróneo. La identificación debía estar precedida de cuatro R, y solo se enviaron tres.
El comandante británico, informado de todos estos hechos, sospechó de la identidad del Polyphemus y lanzó dos andanadas de advertencia, manteniéndose a cierta distancia mientras trataba de confirmar la veracidad de la nacionalidad del barco que tenía delante. Las dos explosiones resonaron muy fuerte, alertando a Gertrud y Anke de que algo grave sucedía. Terminaron de vestirse a toda prisa y subieron a cubierta.
Ambas se asustaron al ver el buque inglés y se quedaron paralizadas unos instantes. Reaccionaron al ver a uno de los oficiales del U-126 al cual abordaron, tratando de saber qué ocurría y qué hacer.
—¿Qué ocurre, teniente? —quiso saber una aterrada Anke.
—¿Usted qué cree? ¡Nos atacan! —dijo de forma brusca. Esta vez el hombre, que con anterioridad había tratado de seducirla, se había olvidado de su belleza. El miedo estaba ocupando por completo su mente.
—Pero debemos volver al submarino… —le dijo Gertrud.
—Ya no es posible. Se han sumergido. Pónganse a resguardo, pero no muy lejos, por si hemos de abandonar la nave.
Las dos se introdujeron en las entrañas del barco por una escotilla. Se quedaron observando el exterior, sin atreverse a adentrarse en el interior, por si tenían que huir.
—Será mejor que nos quitemos las botas y todo lo superfluo, Gertrud.
—¿Para qué quieres que me quite las botas?
—Si tenemos que saltar al agua, las botas te pueden arrastrar al fondo. Y si esto se pone feo… no tendremos mucho tiempo para huir.
Gertrud obedeció e imitó a su compañera, desatándose las botas de seguridad que les habían proporcionado en el submarino y dejándolas un peldaño por debajo de donde estaban. De repente, el ruido proveniente de la sala de máquinas reverberó por todo el casco. Anke tuvo que sujetarse a la barandilla para no caer cuando el buque hizo un brusco viraje.
—Pero ¿qué demonios están haciendo? —protestó la exuberante rubia.
No podían saber qué sucedía, pero el capitán era consciente de que su única oportunidad era acercarse a los británicos con toda la potencia de la que disponía. Su subterfugio de hacerse pasar por un mercante no iba a funcionar: el hidroavión había visto al U-Boot y eso les delataba. Rogge quedó desconcertado, en un principio, por la pasividad del enemigo, pero no dudó en actuar y trató de aprovechar aquella calma para sacar ventaja.
Pero la estratagema no funcionó. El crucero británico empezó a abrir fuego. De las primeras andanadas, dos les acertaron de lleno. Las tremendas explosiones sacudieron el barco como si fuera de papel. La segunda lanzó a las dos amigas escaleras abajo. Gertrud se dio un buen golpe en la cabeza y Anke, en su hombro izquierdo. Pero ambas lograron incorporarse de nuevo.
El humo empezó a extenderse por el interior y los camarotes. Era obvio que se habían iniciado incendios abordo, aquello pintaba mal. Los gritos de los marineros se empezaron a oír por el barco, en un intento de controlar los fuegos. Los quejidos de los heridos les llegaron desde la cubierta. Anke y Gertrud se lanzaron escaleras arriba para auxiliarlos. Pero nuevas detonaciones les impidieron llegar hasta ellos. Un marinero, lleno de grasa, les advirtió que abandonaran el barco.
—¡Vamos, señoras! ¡Hay que abandonar el barco!
—Pero… ¿a dónde vamos?
—A los botes…
El marinero ya les llevaba varios peldaños de ventaja cuando comprobó que no le seguían.
—¡No se queden ahí! ¡El capitán va a volar el barco! ¡Vamos!
Ya no hubo más dudas y los tres se lanzaron hacia el exterior. La escotilla daba a la proa, allí los cañonazos ingleses habían sido devastadores. Ya no existía el pequeño cañón camuflado bajo una lona; en su lugar, un enorme boquete permitía ver la cubierta inferior. De él salían enormes llamaradas y espeluznantes alaridos.
El marinero les pidió a ambas que le siguieran y permanecieran lo más pegadas posibles a la pared inferior del puente de mando. Trataba de llegar a la parte de estribor, la más resguardada de los ataques del crucero. Allí estarían arriando los botes salvavidas del Atlantis. El joven soldado no se había equivocado: unas cuantas barcas ya se alejaban del moribundo navío y la última, al parecer, se había quedado encasquillada y a medio descender.
Por una puerta del costado del barco salió a todo correr el capitán y su segundo. El hombre se dio cuenta de su presencia por pura casualidad y les gritó, advirtiéndoles:
—¡salten! ¡por dios, salten! ¡esto va a estallar en un par de minutos! ¡no hay tiempo!
Ambos hombres desaparecieron al instante al saltar por la borda. El marinero se giró de nuevo hacia ellas y les pidió que saltaran y nadaran, lo más rápido posible, alejándose del barco. Cuando estallara, no tardaría en hundirse y si no estaban a buena distancia, el mar los engulliría junto a los restos del buque.
Ambas asintieron en señal de que habían comprendido. Los tres se acercaron al borde de la barandilla y el chico les dio una última lección. Tirarse al mar, cayendo de pie y con los brazos cruzados sobre el pecho. Las dos mujeres se miraron y saltaron por la borda, tal y como les había dicho. El marinero las siguió.
Solas en el mar.
Las cálidas aguas del golfo de Guinea recogieron sin lastimar los asustados cuerpos de los tres pasajeros. El pánico dominó en un principio a Gertrud, cuando por el enorme impulso, se sumergió un buen puñado de metros en el interior del océano. Por unos instantes creyó que no saldría de esa, que no se detendría y que llegaría hasta el fondo marino, donde reposaría para siempre junto a los restos del Atlantis
Pero su descenso a las profundidades paró y el agua salada volvió a arrojarla hacia la superficie. Durante tres o cuatro veces, volvió a sumergirse para volver a sacar la cabeza fuera del mar. Tragó gran cantidad de agua y el desagradable sabor de la sal, mezclado con el del yodo marino, inundó su boca. Por su parte, el oleaje también contribuyó, a su vez, a que casi se ahogase.
Por suerte, allí estaba Anke, que la sujetó por detrás, tal y como le habían enseñado en las clases de natación de su escuela. Tiró de ella en dirección opuesta al barco, tratando de alejarse, tal y como les habían advertido, pero Gertrud aún estaba desorientada y se resistía. Por suerte para ambas.
A los pocos segundos, el Atlantis sufrió una enorme sacudida seguida de una enorme explosión. El buque pareció levantarse un par de metros en el aire para volver a descender bruscamente. Varios centenares de fragmentos salieron disparados por el aire. Uno de ellos, un buen trozo de mampara de pesado acero, cayó justo a unos diez metros de donde se encontraban ambas mujeres. Si hubieran nadado más deprisa, no lo habrían contado.
Por fortuna, ningún cascote las alcanzó, solo les cayó encima un poco de ceniza y algunos trozos de corcho de uno de los salvavidas. Tras la primera conmoción, Anke se giró y comprobó cómo el barco empezaba a escorarse y a ser engullido por el insaciable dios Poseidón. Tenían que alejarse más, no sabía si aquella era distancia suficiente para no ser arrastradas por el remolino que se iba a formar.
—¡Gert... rud!, tuff —decía escupiendo el agua que le entraba en la boca. Hemos... de alejar… tuff... nos de aquí.
—Pued... puff… o nad… puff… ar. —Le señaló con el brazo que ya estaba bien y que la podía soltar.
Ambas nadaron lo más rápido posible. Anke, más joven y atlética que Gertrud, se adelantaba a su amiga con facilidad, pero cuando conseguía unos metros de distancia, se giraba para verla e infundirle ánimos. Así, estuvieron unos minutos que les parecieron eternos. Cuando se sintieron seguras, se dieron media vuelta y pudieron ver cómo desaparecía la última parte visible del Atlantis.
No tardaron mucho en tomar conciencia de su situación. Estaban en mitad del océano, sin salvavidas y sin saber qué hacer. Gertrud empezó a mirar en todas direcciones.
—¿Qué haces, Gertrud? —preguntó Anke, molesta—. Así, lo único que vas a conseguir es cansarte antes e irte para bajo como un ladrillo —trató de explicarle.
—Si nos quedamos sin hacer nada, sí que estamos muertas. —La miró con sus también desafiantes ojos azules—. Hay que localizar a uno de los botes o al barco inglés. Al menos, tenemos que encontrar un trozo de madera o algo así.
—Está bien, está bien —cedió.
Ambas pasaron un buen rato oteando el horizonte, pero a los únicos que podían ver era a los británicos. Se resignaron a su destino y empezaron a hacer aspavientos con los brazos, tratando de llamar su atención. También gritaban, pero era inútil, el maldito barco no paraba de hacer aullar su sirena, suponían que estaban celebrando aquella victoria.
—¡Mierda! Es imposible que no nos vean, están muy cerca. ¿Por qué no nos recogen esos mal nacidos? ¿Tan inhumanos son? —se lamentaba Anke
—No —le respondió una resignada Gertrud—. Han visto al submarino, para recogernos habrían de parar motores y se convertirían en un blanco fácil. El capitán solo mantiene a su tripulación a salvo. No nos recogerán, nos abandonan a nuestra suerte.
Casi como si hubieran sido palabras proféticas, los ingleses empezaron a alejarse del lugar, que se sumió en un profundo silencio. Tampoco había rastro alguno del U-126. Pero Dios aún no las había abandonado. Flotando, como por casualidad, un buen trozo de madera golpeó a Anke en la espalda. Aquel pedazo de cubierta les daba esperanzas de sobrevivir.
No era lo suficientemente grande como para subirse encima, pero al menos podían apoyar parte del cuerpo y mantenerse a flote sin consumir energías. Gertrud estaba al límite de sus fuerzas y fue la primera en descansar. Llevaban unos diez minutos sin hablar, flotando en aquellas malditas aguas, cuando un grito las sacó de su sopor.
—¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! —una voz de hombre las llamaba.
Ambas nadaron pateando con sus pies y utilizando el madero como apoyo, en dirección a los gritos. No tardaron en llegar junto al chico que las había sacado del malogrado barco. Como ellas, se había salvado, pero no con tanta suerte. Tenía una buena herida en su brazo derecho. Gertrud se lo examinó como pudo, pero en aquellas condiciones no podía hacer nada. Al menos, la sal y el yodo del mar mantendrían limpia la herida.
—¿Cómo estás? ¿Te duele? ¿Podrás aguantar? —le preguntó Gertrud.
Al muchacho le quedaban ya pocas fuerzas y parecía que las había gastado en llamarlas, así que se limitó a asentir con la cabeza. Una expresión de horror empezó a asomar en el rostro de Anke, su compañera la miraba sin entender qué sucedía.
—Sangre, está soltando sangre… —le hizo ver la joven enfermera.
—¿Y qué? No es para tanto, no es una herida grave y no creo qu…
—¡Tiburones, idiota! ¡Esto está infestado de tiburones tigre! —le chilló Anke—. Van a oler la sangre y vamos a ser pasto de ellos… —Se asía la cabeza con ambas manos mientras flotaba, sostenida por sus firmes y largas piernas.
Gertrud miró asustada a su alrededor, buscando la tan temible aleta identificativa; no vio nada y se tranquilizó. Pero la suerte no estaba de su lado ese día, Anke sí los detectó.
—¡Allí! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Tiburones, se acercan tiburones…
El chico, al borde del desfallecimiento y que hasta entonces apenas se percataba de lo que sucedía, despertó de su letargo.
—¿Tiburones? No, no, no… Joder, joder, estoy lleno de sangre… —Se miró horrorizado y entrando en pánico—. ¡Yo no quiero morir devorado por esos bichos! ¡No quiero morir!
Empezó a patalear y a agarrarse de una mujer a otra, tratando de buscar el amparo de la madre que no estaba allí. Ambas trataban de zafarse de él como podían, pero la adrenalina del marinero hacía que fuera imposible sujetarlo. Mientras este trataba de aferrarse a Gertrud, Anke tomó una terrible decisión.
Arrancó un buen trozo de astilla del madero y se lo clavó al pobre muchacho en el cuello. Repitió la operación tres veces más hasta que el cuerpo del joven se quedó inerte, con la cabeza hundida en el océano.
—Joder, Anke, ¿qué has hecho? —le preguntó Gertrud.
—Sobrevivir —le respondió, mirándola fríamente—. Ahora los tiburones ya tienen su festín. Trata de limpiarte la sangre y reza para que tengan suficiente con este. Por lo menos, hemos ganado unos buenos minutos para alejarnos de aquí.
Gertrud asintió y ambas se lanzaron, con frenesí, a nadar lo más lejos posible de aquel cadáver del cual, desconocían hasta el nombre. Consiguieron ventaja respecto a los escualos, pero estaban muy agotadas y no lograron alcanzar una distancia considerable respecto a la tragedia de la vida y la muerte que se estaba produciendo a pocos metros de ellas.
Desde donde se encontraban, podían oír el chapoteo y alboroto que aquellos depredadores del océano hacían al atacar su comida. Estaban asistiendo mudas a aquel espectáculo dantesco y tomando conciencia de cómo iba a ser su muerte. Un final terrible.
—Escúchame, Gertrud. Hay pocas posibilidades de salir de esta, no te voy a mentir, pero solo podemos hacer una cosa.
—Tú dirás, yo no sé nada de biología marina —incluso en aquellas circunstancias, Gertrud fue capaz de ser sarcástica.
—Bueno, mi abuelo era marino y me contaba cosas espeluznantes del mar. Espero que sus historias nos sirvan para sobrevivir, pero me has de hacer caso.
—Prometido.
—Él me contaba cómo muchos hombres habían sido devorados por los tiburones, y que la única forma de evitar que te atacasen, era quedarse lo más quieto posible.
—¿Quietas? ¿Estás loca? —le replicó.
—¡Gertrud! Esos animales atacan si detectan movimiento, empezarán a hacer círculos alrededor de nosotras, cada vez más estrechos. Puede que hasta nos den un golpe con su nariz, para tantear si somos peligrosas, si somos comida o un simple tronco de mar…
—¿Y tu idea es que no me mueva si un bicho de esos me toca?
—Sí. Si quieres vivir, no moverás ni una pestaña… Prométemelo, Gertrud o esta noche acabaremos las dos en la panza de uno de esos.
Los escualos habían terminado con su presa y al parecer, esta no les había saciado. Su fino olfato las había detectado y ya se dirigían hacia ellas. Ambas mujeres empezaron a quedarse cada vez más inmóviles. Solo de vez en cuando daban un par de leves patadas para mantenerse a flote. Había tres tiburones, que a ellas les parecieron enormes, merodeándolas. Tal y como había anticipado Anke, uno de ellos empezó a nadar alrededor de ellas, cada vez más cerca. El acoso del animal duró una eternidad, pero en verdad, habían sido solo unos escasos minutos. La situación se volvió cada vez más peligrosa.
Primero rozó el pie de Gertrud, quien creyó morir. Luego dio un par de vueltas más. Estaba tan cerca que podían olerlo. La firma de la muerte la llevaba escrita en su cabeza, en forma de manchas de sangre en su hocico. Trataban de observar los movimientos del escualo bajo sus pies, como si intentar averiguar sus intenciones pudiera servirles de algo. Gertrud lo único que consiguió es asustarse aún más al ver sus escalofriantes dientes, enormes y retorcidos. Su mirada… su mirada era lo peor: fría y sin rastro alguno de compasión. Sus ojos eran profundos y vacíos, de una negrura solo comparable a la de la muerte.
Lo peor y el terror en su estado puro le tocó sufrirlo a Anke, por suerte para ambas. El escualo lanzó una acometida con su cabeza al costado derecho de la mujer, quien consiguió mantener sus nervios a raya a duras penas y quedarse quieta. Otra acometida, esta vez con su dura nariz y con más fuerza la alcanzó en la espalda, pero también se mantuvo quieta. El tiburón dio otro par de vueltas y se alejó, había decidido que lo que allí flotaba no era comida y que era preferible buscar más presas en algún otro lugar.
Ambas se quedaron allí quietas, sin atreverse a mover ni un músculo. Llorando en silencio. Habían engañado a la muerte y se les había regalado otra oportunidad. Después de aquello, no les quedó duda alguna de que lograrían salvarse, por muy cansadas que estuviesen y por muchos malditos tiburones que se les acercasen.
—Has sido una valiente, Anke… snif… Gracias, gracias, mil veces gracias. Me has salvado la vida…snif… No lo olvidaré —consiguió decir entre sollozos.
—¿Valiente? Entonces… ¿Me quieres explicar porque me he meado encima? No he pasado más miedo, ni creo que lo pase en toda mi vida… ¡Joder! —chilló de pura rabia—. ¡Hijos de puta! ¡Malditos seres inmundos! —insultó a los tiburones.
Un ruido extraño sonó a sus espaldas y les congeló por varios segundos los corazones. «¿Qué más nos puede pasar, Señor? ¿Qué más?», se preguntaban ambas mientras se giraban, esperando lo peor. Pero en esa ocasión, alguna divinidad, quizás el mismísimo Poseidón, había decidido compadecerse. A unas pocas decenas de metros, una lancha salvavidas se afanaba en llegar hasta ellas. Un hombre sentado en la proa, en una posición que las hacía temer que se cayese al agua, les gritaba alguna cosa que eran incapaces de entender.
La pequeña barca llegó a su lado, varias manos tiraron de ellas y las ayudaron a subir, primero Anke y luego, Gertrud. Las subieron sin mucha delicadeza, con las prisas que les había infundido el miedo al regreso de los tiburones. Los brazos y las piernas los tenían tan entumecidos que apenas eran capaces de notarlos. Al principio no sentían nada, tal era su agotamiento. Pero a medida que recuperaban un poco de fuerzas, tumbadas en el fondo del bote, fuertes dolores empezaron a aparecer hasta en el rincón más diminuto de sus cuerpos.
Ambas estaban temblando, más por miedo que por frío, estaban en el ecuador terrestre y la temperatura era más que agradable. Las arroparon con varias chaquetas y con algún jersey, y dieron de beber a sus resquebrajados labios, llenos de salitre. Tardaron un tiempo considerable en reponerse; cuando lo hicieron, contaron su odisea y el milagro que era el seguir vivas. Ninguna de las dos habló del marinero sacrificado como cebo, eso sería un secreto que se llevarían a la tumba; ambas sellaron su pacto con una mirada. Su secreto reposaba ahora en las tripas de un escualo.
—Han tenido una sangre fría admirable —comentó, impresionado por su historia, el oficial de máquinas del Atlantis.
—Supervivencia, solo supervivencia. No sé ni cómo seguimos con vida —dijo Anke.
—¿Cómo supieron dónde estábamos?
—Por los tiburones —dijo uno de los marineros del malogrado barco—. Es irónico, ¿no? Cuando los vimos, supusimos que habían olido víctimas. Remamos con toda nuestra alma en dirección a las aletas, por si encontrábamos a más compañeros con vida.
—Y así ha sido, nos han salvado. Gracias, les debemos la vida — agradeció Anke.
—No a todos. Al pobre chico… —le contradijo el maquinista.
—Sí… no tuvo oportunidad alguna… Estaba herido, ¿saben? —les narró Gertrud—. Debieron oler su sangre, leí en algún sitio que esos malditos la huelen a kilómetros de distancia. Fue al primero que atacaron y nosotras no pudimos… no supimos… —se le entrecortó la voz.
—…ayudarle. Nadamos lo más deprisa que pudimos para alejarnos de allí, mientras… mientras se lo… —se puso a llorar Anke, fingiendo. No se arrepentía de su decisión, había sido cuestión de vida o muerte.
—Está bien, está bien. No podían hacer nada —trató de calmarla cogiéndole los hombros con un brazo—. Estaba condenado y nosotros no llegamos a tiempo. Nadie pudo hacer nada.
Se quedaron todos en silencio bajo un sol que empezaba a apretar con dureza. Improvisaron gorras con camisetas y algún pañuelo, no querían coger una insolación. Luego, llegó la larga espera. Hablaron de qué hacer, la costa no estaría muy lejos, al este de su posición. Pero llegarían a terreno desconocido y no sabían a qué se enfrentarían en tierra. El oficial de máquinas les pidió que tuvieran paciencia y que permanecieran en los alrededores del naufragio.
Aquello no gustó a nadie. «¿Esperar allí en medio del océano? ¡Era de locos!», argumentaban. El oficial trató de explicarles la forma de operar del submarino. Primero permanecería escondido, reposando en el fondo del mar, al menos un par de horas o tres. Cuando estuvieran seguros de que no había peligro, subirían a nivel de periscopio y tratarían de localizar a los supervivientes. Había pasado poco más de una hora, aún era pronto, trataba de convencerlos.
Uno de los jóvenes soldados, un tal Beich, se estaba poniendo bastante terco con la idea de ir a tierra de forma inmediata. El oficial hizo valer sus galones y le obligó a obedecer, bajo la amenaza de declararlo en rebeldía y echarlo por la borda. Gertrud no supo con seguridad si hablaba en serio, pero la realidad es que el muchacho sí lo hizo y dejó de protestar.
Al final, el maquinista tenía razón. Cuando casi habían transcurrido unas tres horas, en el lado de babor emergió, de súbito, la negra silueta del U-126. Estaban salvados, no caerían prisioneros, seguían siendo libres. Los subieron a bordo unos treinta minutos después. Comprobaron que gran parte de la tripulación del Atlantis se apelotonaba en los pasillos del ya de por sí pequeño submarino.
Max se interesó de inmediato por su estado. Él había permanecido en el sumergible, al contrario que las dos damas y tres oficiales del U-Boot, quienes habían conseguido permiso para subir al Atlantis mientras este los repostaba. «Sobre todo, se interesa por cómo se encuentra Anke», pensó Gertrud. Pero eso era lo de menos, pensaba meterse en el camarote y no despertar hasta llegar a destino.
Final de trayecto
Tardaron aún en retomar la misión, prioritaria para el Reich. No podían continuar con semejante carga de pasajeros, menos aún sabiendo cuál era su objetivo. Parte de los rescatados se remolcarían en los botes salvavidas, pero aquella era una medida provisional. No podían abandonar la misión principal bajo ningún concepto. Max y el capitán Bauer acordaron lanzar un mensaje de aviso mediante Enigma7 para que les concertaran un encuentro con otro de sus buques en la zona.
Para llegar a Nueva Suabia necesitaban completar la carga de combustible, el ataque del crucero inglés les había interrumpido en mitad de la maniobra. De paso, transferirían los marineros supervivientes al barco nodriza, pudiendo continuar así su travesía. A Max no le quedó más que aceptar, su medio era el aire, no el agua. Tendría que confiar en la indudable profesionalidad de Bauer y tampoco iban a perder tanto tiempo: tres o cuatro días a lo sumo.
Y así ocurrió. A los cinco días, el U-126 emergió para encontrarse con el buque de suministros Python. Esa vez, la suerte les acompañó y pudieron repostar sin ningún sobresalto, tras lo que no demoraron más la reanudación de su viaje.
5 Los hechos y personajes que se describen a continuación sobre el barco corsario Atlantis, a excepción de la participación del U-126, son reales y sucedieron tal y como se narran. Los diálogos también son ficción.
6 Mercante holandés.
7 Máquina Enigma: Era una máquina de encriptado rotatorio de mensajes que los nazis utilizaron durante la II Guerra Mundial. Consistía en un dispositivo electromecánico, muy parecida a una máquina de escribir, donde el engranaje mecánico formado por las teclas hacían a la vez de interruptores eléctricos. La facilidad de manejo y supuesta inviolabilidad fueron las principales razones para su amplio uso. Su sistema de cifrado fue finalmente descubierto, hecho que acortó la guerra al menos en un año.