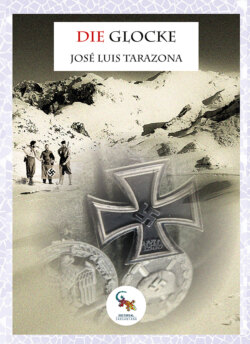Читать книгу Die Glocke - Jose Luis Tarazona - Страница 8
ОглавлениеCapítulo V
NUEVA BERLIN
En Nueva Berlín
Una escolta de diez soldados, comandados por un teniente, los esperaba en el muelle de madera. Vestían los típicos forros y pantalones polares blancos, aunque un poco más gruesos que los de las tropas alpinas, según apreciaba Max. Sus rostros se encontraban enfundados en gruesos pasamontañas y gafas de sol, que hacían imposible distinguir las facciones de sus rostros. El teniente se acercó al coronel y tras las debidas formalidades, condujeron al grupo hacia las casas de madera de lo que parecía el puesto ballenero.
Avanzaban con dificultad, sus botas se hundían casi por completo en el suelo nevado, a pesar de que los soldados habían practicado un camino a través de la espesa capa de nieve. A medida que avanzaban, Max trataba de localizar la entrada a la base, pero no era capaz de verla. Suponía que estaría camuflada de blanco y en aquel paraje desolado, sería imposible distinguirla.
A pocos metros del pequeño complejo de edificios y bajo un frío mortal, seguía sin ver nada que hiciese pensar que allí había una base secreta. La primera impresión que daba el conjunto era de un puesto pesquero medio abandonado. Se veían arpones y algunas focas muertas apiladas en la esquina de uno de los edificios. A su derecha se podía apreciar un conjunto de redes y varios contenedores típicos para transportar conservas.
Pasaron al lado del barracón más grande que por su forma, daba la impresión de ser el almacén de los aparejos. Max lo confirmó, echando una ojeada a través de una de las ventanas. Y en efecto, allí dentro solo pudo distinguir utensilios para la caza de ballenas, más redes y una especie de barca de madera. Nada anómalo.
El teniente señaló con el dedo a Max la penúltima casa de madera, de cuya chimenea salía un pequeño penacho de humo. El oficial le estaba indicando que no se molestase en escrutar los edificios, que su destino era aquella destartalada cabaña. Max asintió con la cabeza. No creía que ninguno de aquellos edificios albergase la entrada al complejo, era imposible. Según calculaba, su entrada debía ser enorme, ya que se iban a probar diferentes prototipos e ingenios aéreos. «No, la entrada al complejo no debía estar allí», pensó.
Llegaron al edificio que le había señalado el oficial y accedieron a su interior. La primera sensación que no esperaba von Mansfeld fue la temperatura, muy reconfortante. Una vez superada la primera impresión, se fijó en que la cabaña estaba hueca y que sus paredes eran de un grueso hormigón. El revestimiento exterior de madera era un excelente camuflaje, ni siquiera él había notado nada anómalo.
Se encontraban sobre una pequeña repisa metálica situada a unos seis o siete metros del suelo. A su izquierda, había una escalera que llevaba a un piso inferior, mucho mayor que la superficie aparente de la supuesta cabaña. La actividad en aquel sótano era frenética. Habría no menos de unas cincuenta personas, entre soldados y lo que parecía personal administrativo. Pudo distinguir puestos de operadores de radio, oficiales médicos, mesas y archivadores para oficinistas…
Un comandante de la Luftwaffe se acercó a saludarles y les invitó, de forma amable, a bajar al complejo. Todos ellos, incluidos su escolta, agradecieron poder entrar un poco en calor y desprenderse de sus pesados abrigos.
—Meine Damen und Herren, bienvenidos a Nueva Berlín. Les estábamos esperando —les dijo con gran solemnidad, invitándoles a que observaran aquel despliegue de ingeniería, trabajo y eficiencia alemana.
—¿Esto es el complejo, comandante? —quiso saber Max.
—No, mi coronel, esto es solo un pequeño sector. Digamos que es el lugar de entrada y bienvenida a Nueva Berlín. Pero no se preocupe, tras los trámites administrativos, les llevaremos de inmediato al auténtico corazón de la base.
Von Mansfeld asintió y siguió al oficial. Los nuevos colonos tuvieron que pasar por el chequeo de documentación. Se les tomaron las huellas dactilares y crearon nuevas fichas de seguridad. A todos y cada uno de los miembros de la expedición se les registró, a ellos y a sus pertenencias, de forma concienzuda, incluido Egbert, quien se indignó y enojó de forma airada. Von Mansfeld quedó muy satisfecho al ver que los que iban a ser sus hombres no se amedrentaban por los improperios del gestapo.
Les explicaron que debían ir siempre con los pases de seguridad visibles y que en función de su nivel de seguridad, tendrían ciertas zonas restringidas. Saltarse las normas y ser descubierto en un área prohibida conllevaba la condena a ser fusilado. Tras una breve charla, les condujeron hacia los oficiales médicos que habían visto al entrar. Al parecer, les esperaban a ellos.
—Bien. Deberán dejar aquí todos sus efectos personales —les pidió uno de los matasanos—. Se les entregarán más adelante. Van a pasar un reconocimiento médico; si no observamos nada anómalo, podrán acceder al complejo. Si están enfermos, deberán pasar una cuarentena. Tras el reconocimiento, se les proporcionará su correspondiente indumentaria.
El teniente les invitó a pasar a una u otra sala, en función de su sexo. Rudolph se situó, sonriente, al lado del teniente. Estaba satisfecho por las medidas de seguridad, eran meticulosos y eso le ahorraría mucho trabajo. Solo debería estar con los oídos bien abiertos para detectar cualquier posible enemigo del partido.
—Usted también, herr Egbert.
—¿Cómo? —No entendía muy bien a qué se refería el militar.
—Usted también ha de entrar y pasar el reconocimiento.
—¿Cómo se atreve? —se enfureció Rudolph—. ¡Soy un miembro de la Gestapo!
—Por mí, como si es usted el hijo de Himmler —le replicó, cogiéndole del brazo y llevándole hacia la sala de los hombres.
El aturdido gestapo se tuvo que desnudar, al igual que el resto, y someterse a un examen minucioso de todos los rincones de su cuerpo. El enfermero que procedió a realizarle el examen anal para verificar que no escondía objeto alguno, lo hizo con brusquedad a un guiño del teniente. La humillación que sintió Rudolph fue atroz, y juró vengarse y destruir a aquellos dos cerdos.
Les sacaron sangre y la examinaron concienzudamente. Les explicaron que, debido a las duras condiciones ambientales, era vital detectar las enfermedades en sus primeros estadios. Un simple catarro se convertía, en un abrir y cerrar de ojos, en una peligrosa pulmonía, y los medicamentos eran un bien escaso en aquellas latitudes, no se podían reponer con facilidad estando a miles de kilómetros de casa.
Una vez pasado el chequeo, se les dio instrucciones médicas para prevenir pulmonías y congelaciones de los miembros. Se recomendaba usar guantes en todo momento para evitar perder parte de la piel si se tocaba algo metálico y extremadamente frío. Las salidas al exterior estaban prohibidas sin supervisión, más por el riesgo de congelación que porque se temiese una posible huida. ¿A dónde iba a ir nadie en aquel páramo helado?
El comandante les informó de que el general Albert Eisenberg, comandante en jefe de Nueva Berlín, entendía que el viaje había sido duro y agotador, y había ordenado que se les concediesen cuarenta y ocho horas de permiso, lo que fue muy bien recibido por los recién llegados.
Había llegado la hora de transportarlos al complejo principal de la base y se les condujo por un pasillo enorme, cuya entrada era custodiada por una doble puerta de acero de no menos de medio metro de grosor cada una. A medida que se adentraban en aquel bien iluminado túnel, la calidez de la sala anterior se fue difuminando. El túnel tenía un ligero desnivel, por lo que era obvio que se estaban adentrando en las entrañas de la Antártida.
Tras caminar unos cuantos metros, las paredes de hormigón se convirtieron en muros de hielo y el frío se hizo más insoportable, si cabe, que en la superficie. A Max le daba la sensación de estar metido en un congelador gigante. Como buen militar, no pudo dejar de fijarse en la madeja de cableado que discurría por el techo y que, de vez en cuando, uno de esos filamentos se embutía en la pared de hielo. «Todo el complejo está minado», no le cupo la más mínima duda.
Unos veinte metros después, el pasadizo desembocó en lo que parecía una estación de metro, aunque más austera y con una sola vía. Esta estaba excavada en la roca viva y sus paredes rezumaban humedad. Un pequeño tren con vagones de hierro, como los que se utilizaban en las minas, les esperaba. El comandante les invitó a subir y se despidió del coronel; él se quedaba en el complejo de acceso. El segundo de von Mansfeld, el mayor Peter Ehrlichmann, ya les estaba esperando y sería su cicerón en la base.
El trayecto en el «metro» de Nueva Suabia lo hicieron en silencio. Solo se oía el traquetear de los pesados vagones resonando a lo largo del estrecho y poco iluminado túnel. El frío seguía siendo de mil demonios y el pasar tan cerca de las congeladas y húmedas paredes de roca lo hacía peor aún. Max iba sentado en la primera vagoneta, justo tras la pequeña locomotora. Esa vez no pudo esquivar, tal y como había hecho con éxito en el claustrofóbico U-Boot, la presencia de la comadreja de Rudolph.
El gestapo había insistido en ir junto a él. No quería ir detrás y dar la impresión de ser alguien sin importancia. Pero para fortuna del coronel, Rudolph estaba demasiado nervioso por ver la base que les llevaría a la victoria final como para tratar de mantener una conversación. «Era como un pequeño Himmler a punto de recibir un nuevo instrumento de tortura», pensó Max con un humor demasiado negro, lo cual se reprochó.
Por fin, tras un poco más de media hora de tortuoso viaje, rebotando en sus duros asientos de madera y a una velocidad exasperante para von Mansfeld por lenta, una potente luz blanca les anunció que llegaban a su destino. Las vías desembocaron en una gruta enorme, tanto en amplitud como en altura. La locomotora se paró en un andén apartado, a la izquierda de lo que parecía una verdadera estación de ferrocarril. Max y Rudolph miraban aquel espectáculo sin poder creerlo. Era soberbio.
Von Mansfeld observaba, abrumado desde el andén, la ciudad polar del Führer, viendo sin poder creer aún las imágenes que se agolpaban en su retina. Paseó su mirada por cada uno de los rincones de aquella inmensa sala subterránea. Una docena de grúas, mayores que las que se podían encontrar en el puerto de Hamburgo, colgaban inertes de la bóveda sobre la playa de vías. Grandes plataformas esperaban transportar los ingenios voladores de la Luftwaffe.
Max siguió el curso del río de acero que formaban los raíles, hasta observar las enormes compuertas de acero que, sin lugar a dudas, los separaban del gélido exterior. Estas estaban abiertas, y cientos de operarios iban de un lado a otro sin preocuparse lo más mínimo por los recién llegados. De repente, tras unos vagones de mercancías, empezó a aparecer una pequeña locomotora que se dirigía al exterior del complejo. El convoy se fue mostrando poco a poco y Max, al igual que el resto de los nuevos colonos, se quedó atónito. Delante de ellos estaba apareciendo una de las Wunderwaffen que el Führer había prometido a su pueblo y que les harían ser los dueños del mundo.
—Es un prototipo de la V1, mi coronel —le explicó una voz a su izquierda.
Max se giró y observó a su interlocutor. Por sus galones, pudo observar que se trataba de un mayor de la Luftwaffe. Sin lugar a dudas se trataba de Ehrlichmann, su segundo.
—Ehrlichmann, supongo —el oficial asintió—. Así que es cierto, existen las armas milagrosas —dijo aún sin creérselo—. ¿Qué es? ¿Un prototipo de avión?
—No, mi coronel. En verdad, la llamamos «bomba volante», es una especie de… —Se quedó pensativo tratando de encontrar las palabras—. Bomba teledirigida, se podría decir.
—Sí, pero digamos que aún no es tan «maravillosa» como desearíamos —intervino en la conversación un hombre, que ni era militar ni vestía como tal.
—¿Y usted es…? —quiso saber Max.
—Oh, disculpe mi descortesía, coronel. Soy el profesor Frederick Kähler, ingeniero jefe del laboratorio de las V1.
—Entiendo. Pero profesor… Si es una bomba… ¿Por qué tiene una carlinga? —quiso saber.
—El sistema de guía falla. El ingenio, tras volar unas decenas de metros, se descompensa, pierde el rumbo y se estrella. Necesitamos que alguien monte en la bomba y nos «aporte» datos para tratar de corregir los fallos del sistema.
Max no daba crédito a lo que oía. ¿Montaban a pilotos en esas bombas? ¿Estaban locos? ¿Y quién iba a ser tan imbécil de aceptar una misión que implicaba una muerte casi segura? No entendía nada.
—¿Me está diciendo, profesor, que estamos sacrificando pilotos de la Luftwaffe en esas bombas infernales? —preguntó con la cara desencajada.
—Bueno… Pilotos mueren, sí, es arriesgado… es indudable…Pero no de la Luftwaffe… Bueno, creía que… usted, bueno… —balbuceó el profesor.
—Judíos, polacos, checos… mi coronel. Nos los traen de todos los territorios ocupados… —dijo el mayor—. Ordenes de herr Goering —trató de justificarse.
—Nos han asegurado que todos los que nos envían son criminales y enemigos del Reich, mi coronel —siguió con las excusas el profesor Kähler—. Ningún inocente. Además, el comandante en jefe les condona la pena capital por la de prisión en Alemania, ejem, si sobreviven… claro —siguió carraspeando—, a tres vuelos…
La ira empezó a crecer en el interior de Max. Él, al contrario que esos degenerados nazis, no tenía nada en contra de los judíos. Incluso uno de sus mecánicos en los campos de batalla de Francia durante la Gran Guerra era de aquella religión. Aquello era inaceptable. Aunque fuesen prisioneros y criminales, si alguien conservaba en su interior un mínimo de honor, no podía aceptar aquello bajo ningún concepto.
—¿Ah, sí? ¿Y a cuántos «han liberado», profesor? —dijo irónico Max.
—A cinco, mi coronel —se apresuró a contestar el mayor Ehrlichmann—. Dieciocho han fallecido —indicó, adelantándose a la siguiente pregunta de su superior.
Max estaba en lo cierto al dudar de aquellas afirmaciones. Lo que no sabían y no querían saber sus dos acompañantes era que esos cinco hombres reposaban en el fondo del océano antártico. Eisenberg, tal y como sospechaba von Mansfeld, no podía permitir que el resto de prisioneros pilotos se negasen a colaborar en los experimentos, debía darles esperanzas. Pero tampoco podía llevar a Alemania a los que superaban las pruebas. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Dejar vivos a enemigos con información de armas secretas?
Su única solución era fingir ante los prisioneros que cumplían su palabra, sacarlos de Nueva Berlín y ejecutarlos. La solución más práctica que había encontrado era arrojarlos a las aguas congeladas desde los U-Boot. De esta forma, Eisenberg evitaba que sus hombres sufriesen estrés ejecutando a un prisionero y ahorraba balas. Un ejemplo más de la eficiencia alemana.
—Comprenderán que esto lo tenga que discutir con el comandante en jefe —aseguró von Mansfeld, sin creerse lo que oía.
—Por supuesto, coronel. Pero el general Eisenberg está de misión científica… especial —le confirmó el profesor.
—¿Especial? ¿Más secretos? —preguntó enfadado.
—Me temo que sí, mi coronel. Es materia reservada. Solo el general y un grupo de científicos escogidos tienen acceso a esa información. Realizan experimentos secretos fuera de la base, en un lugar que desconocemos. El profesor y yo no sabemos de qué se trata, mi coronel.
—Comprendo… Creo que tengo mucho de qué hablar con el general Eisenberg —susurró—. ¿Vamos? —dijo, sugiriendo a ambos hombres que le mostrasen el complejo.
Los tres hombres seguían, a una decena de pasos, al resto de los nuevos habitantes de Nueva Berlín. Max centró la conversación en tratar de saber cómo era su comandante en jefe y sobre el funcionamiento y reglas de la base. De vez en cuando, miraba a Anke, solo la podía ver de espaldas. El resto del grupo mantenía conversaciones muy animadas, von Mansfeld entendía que todos estarían fascinados con los últimos acontecimientos. Pero Anke caminaba cabizbaja y en silencio.
Un escalofrío recorrió la espalda de Max, algo no marchaba bien. Su instinto no solía fallar. Ensimismado en sus pensamientos y con la conversación con su ayudante y el profesor, no prestó atención a un grupo de científicos que transportaba una carretilla cargada de pequeñas cajas militares cuando estos pasaron a su lado. Tampoco se fijó en las advertencias y símbolos impresos sobre la madera:
Achtung !!
gefährlicheS Material!!
Xe—525
(¡¡Atención!! ¡¡Material peligroso!! XE—525)
Reglas
Ehrlichmann actuó de guía para toda la comitiva. El mayor les confirmó que el asentamiento, en realidad, constaba de dos complejos: el de la Luftwaffe, al que habían sido asignados, y la base secreta de U-Boots. El complejo A, donde se encontraban, se componía de más de ciento cincuenta kilómetros de galerías excavadas en la roca y en el hielo, a parte de la gruta principal que ya habían visto. El complejo B, de uso exclusivo de la Kriegsmarine y vedado para ellos, era más reducido, pero comparado con la mayor base naval alemana, resultaba gigantesco.
El complejo A se estaba ampliando constantemente. «De ahí la necesidad de la presencia del grupo de mineros encabezados por Dieter», pensó Max. Muchas de las zonas eran comunes, pero otras, como por ejemplo, las alas científicas o las áreas técnicas de mantenimiento, eran de acceso restringido. El profesor Kähler, que también decidió acompañarles, les explicó el sistema de calefacción de toda la base:
—Ese calor que notan proviene de esas tuberías —dijo señalando al techo sin dejar de andar—. Son las que nos mantienen con vida. No se les ocurra tocarlas, por ellas fluye agua a más de setenta grados centígrados…
Klaus, uno de los mineros del nuevo grupo y acólito de Dieter Müller, retiró raudo su mano, que ya se encontraba a solo unos pocos centímetros de tocarla. Su líder le reprendió con la mirada. El profesor, mientras tanto, continuaba con su explicación.
—… Las encontrarán por todo el complejo. El agua caliente proviene del fondo del glaciar. A 700 metros de profundidad existe agua líquida a casi 70ºC. A través de un potente sistema de bombeo, la sacamos y la distribuimos mediante estos maravillosos tubitos, que hacen la vez de radiadores y que nos proporcionan agua caliente en lavabos y duchas… El agua no usada, una vez enfriada, se aprovecha como agua potable. Sin ese lago no podríamos mantener una base de esta envergadura.
—¿Lagos de agua caliente? —le preguntó Max a su subordinado en un tono más privado, sin permitir que el resto los oyera.
—Sí. Al parecer, debe de haber una importante actividad magmática en el subsuelo de este glaciar, eso hace que se derrita el hielo y se caliente el agua situada en el fondo —le contestó el Mayor.
—Entiendo. ¿Cuántos mineros han usado para crear todo esto? —siguió interesado en averiguar todo lo posible sobre la creación de Nueva Berlín.
—No crea que tantos. Según nos explicó Kähler, de ese lago de agua dulce y caliente salen ríos que desembocan en el mar. El calor ha derretido y formado innumerables galerías, pasadizos y enormes cuevas. Nosotros solo las hemos aprovechado. En algunos sitios, donde el espesor es seguro, hemos dejado al descubierto el propio hielo. En zonas más sensibles y en la que mostraban peligro de derrumbe, hemos creado revestimientos de cemento. Sobre todo, en la base de la Marina, a unos kilómetros de aquí y donde desarrollan sus nuevos U-Boote. Por cierto, coronel, son muy recelosos de sus secretos, esa también es zona vedada para usted.
—Entiendo, pero ¿cómo han traído todo ese material hasta aquí? Se necesitarían toneladas de hierro, acero… —seguía sin dar crédito a todo lo que veía.
—Este continente es excepcional. Rebosa de todo lo necesario. Hemos tenido la inmensa fortuna de encontrar yacimientos de hierro y de otros minerales: cobre, cinc… Y algunos tan raros y excepcionales, como el uranio. De hecho, la misión de algunos de sus acompañantes es excavar en dichas minas y proporcionarnos la materia prima. Incluso disponemos de nuestra propia fundición —le explicó entre susurros.
Asintió y la comitiva prosiguió por las principales salas comunes. Max atendía a las explicaciones de su subordinado e iba observando y tratando de memorizar la disposición de las diferentes salas, pero todo aquello era inmenso. Según les habían informado, Nueva Berlín disponía ya de unos seis mil habitantes, y la mayor parte del complejo eran largos pasillos, por lo que el espacio no era tan abundante como cabía esperar. La sala de radio tuvo una mención especial por parte del mayor, quien les seguía dando explicaciones del funcionamiento dentro del complejo.
—Esta es la sala de radio. Tengan claro que no van a poder enviar mensaje alguno al exterior. Solo el personal con nivel uno de seguridad dispone de ese privilegio. De ustedes, solo el coronel von Mansfeld y herr Egbert disponen de él.
—Se nos prometió que se avisaría a nuestras familias de nuestro estado… coronel —le recordó Dieter.
—Lo podrán hacer. Un mensaje cada cuatro semanas. Redactarán lo que quieran hacer llegar a casa y se lo harán llegar a su superior. Se transmitirá un mensaje lo más similar posible al que ustedes escriban, pero nunca idéntico. No queremos que se envíen mensajes secretos camuflados como inocentes conversaciones familiares —les confirmó Max.
Tras un agotador recorrido de dos horas, se permitió al grupo disgregarse. Todos ellos se dirigieron hacia sus respectivas zonas de descanso: militares, trabajadores, mujeres, oficiales… Tenían dos horas para descansar antes de la hora de la cena. La buena noticia era que no tenían que preocuparse por sus enseres, se los llevarían cuando terminase su inspección.
—Vaya, Dieter, ¿has visto? Nos traerán la maleta a la habitación. Esto es como un hotel de esos caros de Berlín —se rio Ernest Schneider, uno de sus hombres.
—Seguro que sí, Ernest, seguro que sí —farfulló el hosco minero.
Max se dirigió hacia su habitación. El dolor de sus quemaduras y del brazo amputado se había vuelto casi inaguantable en la última media hora. Aquellos cambios bruscos de temperatura no eran del agrado de sus heridas. El coronel había explicado su caso al médico jefe y había conseguido que le proporcionase una dosis de morfina para mitigar el dolor. El Dr. Gottlieb no era estúpido, sabía quién era von Mansfeld y siempre era inteligente llevarse bien con el que iba a ser el jefe de seguridad de Nueva Berlín.
Max se inyectó la morfina y se tumbó, vestido, encima de su catre, quedándose profundamente dormido.