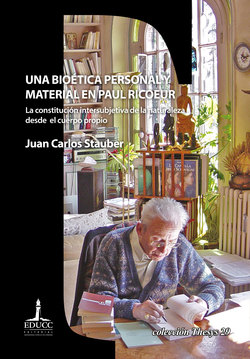Читать книгу Una bioética personal y material en Paul Ricoeur - Juan Carlos Stauber - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
a. Metodología y esquema de análisis
El presente trabajo se sitúa en el campo más bien amplio de la bioética, aunque en un contexto particular como es el de nuestro continente latinoamericano. Al acometer la tarea, nos anima no sólo el deseo de encontrar nuevos fundamentos teóricos a los debates clásicos inherentes a la bioética (eutanasia y eugenesia, manipulación genética, investigación en seres vivos, etc.), sino también la intención de fortalecer las reflexiones que desde una perspectiva interdisciplinaria se alzan para proteger, orientar y legitimar el valor inalienable de la persona humana en relación con su medio ambiente. Y esto, desde un enfoque fuertemente encarnado en nuestra dimensión histórica y material.
El carácter y los desafíos de la bioética en América Latina serán abordados en las conclusiones de este trabajo. Como hipótesis inicial partimos de la perspectiva fenomenológico-hermenéutica de Paul Ricœur, que habrá de servir de suelo fecundo para los seminales discernimientos interdisciplinarios que abriga la reflexión sobre cuestiones de bioética en nuestro continente.
El gran filósofo francés nos ha estimulado hondamente a pensar nuestro devenir en la historia desde el arraigo vital de la carne y subrayando el carácter personal del sujeto responsable. Pero nos ha estimulado también a entender ese devenir como algo orientado siempre hacia el encuentro con la alteridad, tras la cual resplandece el horizonte huidizo de una utópica reconciliación definitiva.
A pesar de esta singular perspectiva, llama la atención que la producción esencialmente fenomenológica de este autor no haya sido la preferencia de los estudiosos que en nuestras tierras abrevaron en las aguas de su reflexión. Por lo general, Paul Ricœur es conocido y valorado por sus aportes hermenéuticos y narrativos. En cambio, sus primeros trabajos de claro encuadre fenomenológico, son poco referidos o ni siquiera han sido traducidos al español. He allí una primera dificultad que trataremos de transformar en oportunidad para dar originalidad a nuestra investigación.
Por otra parte, la producción de Ricœur solo se ocupó de la cuestión bioética en un par de ocasiones, al menos si nos referimos al tratamiento de la misma dentro del corpus de una obra sistemática. (2) A pesar de ello, sus aportes resultaron significativos en su momento, y demostraron como tantas veces la apertura y pertinencia de la filosofía ricœuriana de cara a los desafíos teóricos de su época. En esa línea, por un lado nos proponemos analizar si su forma de comprender la bioética, en los albores de su aparición como ámbito interdisciplinario, poseyó un alcance semejante y con preocupaciones asimilables a las suscitadas en nuestro contexto; y por otro lado, queremos verificar si sus aproximaciones pueden enriquecer nuestras búsquedas.
Ciertamente, la dificultad radica en no poder derivar de un tratamiento tan sucinto como el que produjo Ricœur sobre la bioética, toda una línea de pensamiento que ofrezca fundamento a las preguntas específicas de nuestro tiempo y espacio. Por eso mismo, deberemos ser cautos y austeros en las conclusiones. A ello contribuirá, sin duda, el hecho de que el presente trabajo sea en sí mismo suficientemente acotado: investigamos la relación conceptual existente entre las ideas de ‘cuerpo’ y de ‘naturaleza’ presentes en la obra inicial de Paul Ricœur, representada por Philosophie de la Volonté: Le volontaire et l’involontaire, su tesis doctoral y primera gran obra sistemática (VI). Lo hacemos desde allí dado que se trata de un texto de carácter programático para el proyecto del pensador francés, y el mayor logro en su trabajo como fenomenólogo. Es en esta obra donde ciertas cuestiones típicas de la fenomenología contemporánea de Ricœur, a saber, ‘tierra’, ‘carne’, ‘cuerpo’, son abordadas por el joven filósofo con propósitos sistemáticos que pretenden fundar su propia línea de pensamiento. En tal sentido, consideramos que aun con sus limitaciones, el planteo fue exitoso.
Por nuestra parte, confrontaremos los resultados obtenidos de tal estudio, con un determinado grupo de textos posteriores que han sido seleccionados en función de la continuidad dada por el autor a ciertas intuiciones planteadas en sus albores académicos. Concretamente, hemos visto que Ricœur solo vuelve a tratar el tema del cuerpo en algunos escasos textos, abocándose a él recién en Soi-Même comme un autre, de 1990 (Sí mismo como otro - 1996) y en La nature et la règle: Ce qui nous fait penser, de 1998 (La naturaleza y la norma: lo que nos hace pensar - 2001), y con muy pocas alusiones a ambos textos en trabajos metacríticos como La critique et la conviction, de 1995 (Crítica y convicción - 2003) o Réflexion faite. Autobiographie intelectuelle, de 1995 (Autobiografía Intelectual -1997). Algo semejante a lo que ocurre con el concepto de naturaleza, y hasta más escasamente aun. De tal modo que cabe afirmar, en definitiva y para justificar la selección de textos que hemos realizado, que esta dupla conceptual solo se desarrolla en la etapa fenomenológica del autor, etapa de la cual —como ya hemos señalado— muchas de las obras no fueron traducidas al español.
Ciertamente existe un tratamiento destacado de estos conceptos en el libro primero de Finitud y Culpabilidad, El hombre lábil, tanto en el Capítulo 2 sobre la síntesis trascendental, como particularmente en el Capítulo 3 sobre la síntesis práctica. Consideramos, sin embargo, que estas propuestas no ofrecen un punto de vista tan diverso al que ya Ricœur había desarrollado en VI, sino más bien una continuidad con respecto al tema de la relación activa con el mundo y con una breve mención a la vuelta de la libertad a la naturaleza, en torno a las reflexiones de Ravaisson sobre el hábito. Esta posición quedó mejor desarrollada en Naturaleza y Libertad (1962), o en Sexualidad: la maravilla, la errancia y el misterio (1960), textos que tomaremos como referencia. Nos parece más conducente, entonces, dar un salto temporal hasta Sí mismo como otro (SA), donde el autor tematiza, por un lado, la cuestión de la carne y el cuerpo propio en relación a las figuras de la alteridad (y aunque en forma tácita, señala la presencia de la naturaleza); y donde por otro lado se plantea la temática de la persona en relación al cuerpo como particulares de base (tema inherente a las filosofías del lenguaje, pero que rescatan el carácter límite del concepto de persona tanto como el de cuerpo). Volveremos sobre este punto en el capítulo final.
Nuestra hipótesis es que ambos conceptos, cuerpo y naturaleza, para Ricœur se definen y se constituyen solidariamente, resignificando su idea de persona. Ello supone una epistemología de carácter abiertamente dialogal con la dimensión mistérica de la existencia humana, aun sosteniendo un estatus científico. Tal epistemología arraiga en Marcel y Jaspers, pero adquiere profundidad con Husserl y altura con Merleau-Ponty, en la relación kinestésica con el medio ambiente.
Desde nuestra perspectiva, consideramos que tales planteos representan una línea de trabajo de gran relevancia en el marco de los conflictos ambientales y sanitarios actuales. A la vista de esos conflictos, queremos mostrar cómo la relación conceptual que Ricœur establece entre cuerpo y naturaleza puede sentar bases firmes para una nueva comprensión de la bioética desde Latinoamérica. Y esto en línea con las teorías fundacionales de R. Van Potter, aunque recuperando el talante personal de la reflexión humanística.
Dos motivos científicos darían originalidad a esta investigación: por un lado, procuraremos indagar en la idea de cuerpo que tiene Ricœur, en vinculación con su comprensión de la naturaleza. Y por otro lado, como ya lo adelantáramos más arriba, intentaremos esbozar el carácter más amplio de la concepción bioética que puede desprenderse del gran filósofo francés. Dicho más claramente: se trataría no solo de plantear una bioética que arraiga en la dignidad inalienable de la persona humana, sino que además se concibe religada ambientalmente a su contexto comunitario de configuración, y que por lo tanto no reduce a la persona desde una visión espiritualista, desarraigada o solipsista.
Hasta donde hemos podido ver, no existen investigaciones sobre esta problemática que hayan abordado una construcción conceptual semejante, ni tampoco sobre una lectura cruzada de dichos conceptos en relación con la idea de persona en este gran humanista del siglo XX. Ciertamente, al analizar la bibliografía meta-analítica disponible acerca de la tradición filosófica francesa, debemos decir que nos llama la atención la ausencia de una valoración más positiva de la influencia ricœuriana. El caso de Lo mismo y lo otro (1979) de Vincent Descombes, es paradigmático. El autor recorre los principales debates de la filosofía francesa desde 1933 a 1978 y no hace mención alguna a la persona de Ricœur. Parecería que a los ojos de Descombes, Ricœur no es ni lo mismo que otros filósofos franceses, ni tampoco algo distinto. Simplemente, lo ignora. Por esta razón nos parece importante señalar aquí que el estudio de la influencia ricœuriana en el mundo latino ha tenido mayor impacto fuera de su país natal, donde recién en sus últimos años tuvo una mejor recepción, motorizada esencialmente por su éxito en el mundo anglófono (Reino Unido y EE.UU.). No creemos estar ante un anacronismo sino ante un conflicto de claras razones ideológicas. Y si bien en este estudio no ahondaremos en ellas, consideramos que es conveniente reconocerlas, dado que nos abocaremos al aspecto más desconocido por nosotros de este autor; aspecto que por otra parte y evidentemente, ha sido negado en su propia tierra por aquellos años.
Los límites de nuestro enfoque son de dos tipos: en cuanto a las fuentes y en cuanto al corpus teórico integral de este filósofo. En relación al primer aspecto, nos restringiremos a la producción inicial de Ricœur, contrastada con algunas de sus obras posteriores en las que la temática de la corporalidad vuelve a emerger. Y en relación al corpus teórico ricœuriano, solo nos abocaremos a la tematización del binomio cuerpo-naturaleza en relación dialéctica con la idea de persona, aunque sin énfasis en este último concepto, dado que excede nuestras posibilidades actuales y sería motivo de una tesis sobre el tema en particular.
Desde luego, no podemos ignorar que el binomio cuerpo-naturaleza forma una unidad conceptual mucho más amplia en el análisis de Ricœur, ya que ha sido desarrollada por nuestro autor en relación con las ideas de libertad y conciencia. Por tanto, una dialéctica semejante podría estudiarse en vinculación con la dupla conciencia-libertad, idea que ya ha sido trabajada por algunos de los grandes especialistas en Ricœur. Sin embargo, nuestro planteo hará abstracción de dicha línea de trabajo no sólo porque excede a nuestro actual propósito, sino sobre todo porque nuestro interés mayor radica en destacar las repercusiones de este marco conceptual de cara a la condición de posibilidad de toda teoría crítica: su arraigo carnal a la tierra, entendida en continuidad con la tradición husserliana. En la misma intuimos un replanteo material del concepto de persona que le devuelve al sujeto moderno su raíz común con los demás y lo demás, y se abre así como camino posible de reconciliación y reencuentro.
La metodología de trabajo consiste en una investigación documental (exclusivamente bibliográfica) de carácter explicativo, a partir de un estudio hermenéutico y según las mismas líneas trazadas por Ricœur al respecto. Para la tarea central de nuestra investigación nos proponemos hacer una diferenciación cualitativa de los distintos usos de las voces chair (carne) y corps (cuerpo) en nuestro autor, y analizar el tipo de vinculaciones que aparecen en relación con la voz nature (naturaleza). En tal sentido vemos valiosa una clasificación de dichos usos, que nos permita catalogar la preeminencia de ciertos significados presentes en la tesis inicial de Ricœur.
Todo el trabajo esta precedido por un breve estudio sobre la evolución de la bioética (Capítulo 1) y algunos de los desafíos actuales que le dan sentido a esta investigación, en búsqueda de fundar en bases filosóficas firmes el discernimiento de una bioética ambiental capaz de abrigar las esperanzas de amplios sectores de la población cuyos derechos son vulnerados con frecuencia y de manera sistemática.
Procuraremos mostrar que el tema del cuerpo y la naturaleza están entrelazados con la preocupación por nuestra forma de conducirnos cotidianamente, en la que en gran medida es posible verificar una desatención a las necesidades elementales y una relación harto instrumental con los medios que las satisfacen y que dan sustento a nuestra existencia. Nuestro presupuesto es que dicha desatención es ideológica y generada intencionalmente por un esquema de pensamiento que proviene del proyecto civilizatorio llamado “Modernidad”. Consideramos que si bien y por un lado ella nos aportó enormes beneficios (avances de la ciencia, la industria, en la calidad de vida de amplios sectores, en comunicación, salud, transporte, etc.), por otro lado ha cooperado a reducir nuestra autocomprensión a una mente que apenas posee un cuerpo a la manera de transporte, y que no ‘es’ parte de este ecosistema planetario sino que ‘está’ ocasionalmente aquí, con permiso para explotar todo cuanto le apetezca a su voracidad de desarrollo infinito.
El problema es que no todas las personas tienen el mismo grado de autonomía y responsabilidad. Y que por lo tanto hay quienes se benefician de este desarraigo, y quienes se ven profundamente perjudicados. Por ende, consideramos menester comprender el problema de la relación con el cuerpo como correlativo del vínculo conflictivo con la naturaleza. Como también es menester comprender que dicho vínculo está mediado por un sistema educativo que en lo referente a la sensibilidad corporal, lejos de cultivarla y formarla, lo que hace es adormecer la capacidad de identificar la violencia, la malversación y la arrogancia con las que algunos pisotean simultáneamente tanto los derechos de la Madre Tierra como los de los cuerpos sufrientes de las víctimas de tal injusticia ambiental.
En segundo lugar plantearemos cómo esta problemática debe ser abordada por un esquema epistémico distinto al habitual, en el que el misterio de la vida y el valor de la vocación trascendente del ser humano sean considerados parte de los vectores que guíen tanto a las ciencias sociales como a las naturales, tecnológicas o comunicacionales. Para Ricœur ello representó una profunda valoración de la paradoja en su teoría del conocimiento, aspecto que consideramos básico para la comprensión de su manera de ejercitar la dialéctica entre cuerpo y naturaleza (Capítulo 2).
Seguidamente analizaremos la comprensión, el uso y las implicancias que presentan ambos conceptos en la tesis doctoral de nuestro autor, realizando un recorrido lineal por dicha obra (Capítulo 3). Encontraremos allí un cúmulo de ideas muy fértiles para entender no sólo la relación entre lo involuntario y lo voluntario (tema de la obra), sino también el vínculo entre una libertad situada en una naturaleza posibilitante, ambas en tensión dialógica. Por ello leemos en perspectiva eco-lógica la dimensión del consentimiento a los límites de nuestra encarnación radical. Y aun a riesgo de presentar un planteamiento algo intrincado, nos aventuramos a fundar en este texto programático de Ricœur las bases de una bioética fundamental de carácter material y personal, siempre atenta a la sabiduría ancestral que la vida en el planeta ha manifestado durante miles de años de evolución.
Pero como nuestra identidad de especie no es simplemente un esquema orgánico que pueda reducirse a la etología de nuestra singular biología, entendemos que es indispensable darle además a esta bioética un talante personal que no olvide las dimensiones constitutivas de nuestra identidad humana: somos animales de palabra y animales políticos, sistema inteligente y finito; pero animales maravillosamente conscientes de dicha finitud y abiertos por ello a nuestra trascendencia. Queremos entonces enriquecer las ideas extractadas en el Capítulo 3 con el concepto de persona como elemento que exterioriza la síntesis corporal, en diálogo con las dimensiones de la naturaleza y la trascendencia (Capítulo 4). Si bien la obra de Ricœur desarrolló el tema de la identidad personal del sujeto en obras anteriores a 1990, creemos que es recién en SA donde mejor se evidencia la complejidad del carácter personal del sí, tanto por sus consecuencias políticas como por su anclaje en una ontología no metafísica. Lo cual, como no es difícil de comprender, representa todo un desafío para ciertas corrientes de la bioética actual.
Finalizaremos (Capítulo 5) vinculando algunos de los resultados obtenidos con las posibles repercusiones que estas concepciones ofrecen para un replanteo bioético de la idea de persona, y con otras consideraciones temáticas que hoy parecen forzadas en la bioética clásica: la relación con la naturaleza; una concepción de la vida como archivalor fundante de una ética ambiental; la cuestión económica y la concepción del ser humano desde una antropología esperanzada para con su responsabilidad histórica, tanto a nivel personal como social.
Metodológicamente, el trabajo se apoya en el mismo procedimiento sugerido por Ricœur en Du texte à l’action, (3)donde define la especificidad de la tarea hermenéutica como interpretación que debe hacerse en diálogo complementario con la explicación científica. La comprensión es el momento final de un arco hermenéutico que comienza con la explicación de la estructura de un texto y la entrada del lector en el campo semántico de los significantes culturales y/o contextuales que le han dado la materia prima a la escritura. Por eso la acción de leer un texto tiene que ver con articular el discurso del relato con un discurso nuevo, oriundo de la textura vital del lector, pero emanado a partir de la confluencia entre una búsqueda (la del lector) y un ofrecimiento (el del autor), quien ha dejado abierta la puerta de los significados —aducidos en sus palabras— mostrando no solo parte de lo que él/ella tomó al configurar su discurso, sino también la riqueza polisémica que dejó detrás.
La explicación es complementada por la interpretación, que consiste en el acto por el cual un sujeto logra apropiarse del texto, es decir, comprenderse mejor a sí mismo, o hacerlo de otra manera; o inclusive, empezar a comprenderse, a la luz del texto propuesto por el autor. Significa que el cortocircuito de la comprensión inmediata de un sujeto, logra enmendarse por la mediación del texto que abre un camino hacia el sentido de una vida signada por la palabra y el símbolo. Palabra y símbolo son ventanas abiertas al sentido, a través de las cuales el sí mismo habrá de asomarse a un sentido trascendente de su vida. En la hermenéutica reflexiva que propone Ricœur, la constitución del sí y la del sentido son absolutamente sincrónicas o contemporáneas (DTA, 2006: 141).
Por ello, un ‘texto’ es definido como una obra que solo llega a su plenitud cuando su autor ha desaparecido, dado que el mensaje queda liberado de los meros intereses de quien lo ha escrito para abrirse de manera polisémica a las nuevas posibilidades que su lectura ofrece desde otras perspectivas. Pero más precisamente aun, Ricœur establece la tarea interpretativa como la construcción de ese arco o puente dentro de cuya estructura se integran la explicación y la comprensión en una misma y única aventura de “recuperación del sentido”. La complementariedad entre ambas acciones radica en que la explicación ofrece, por vía del análisis estructural, una llegada hacia la semántica profunda, desde la cual la interpretación se encamina hacia la apropiación del sentido del texto, como último pilar del puente, donde el lector funda el arco hermenéutico en el suelo de lo vivido. Ello le permite pasar de la comprensión del texto a la comprensión de sí mismo.
Creemos que a la luz de la producción teórica ricœuriana, los bioeticistas (sobre todo, los latinoamericanos) podrían comprenderse mejor y esclarecer muchos de sus desafíos, convicciones e interrogantes. Se trata no sólo de analizar las cuestiones de bioética como reflexiones sobre los problemas de otros y en los que la ciencia desea ejercer una acción responsable, sino de una nueva comprensión sobre la ciencia en sí misma, sobre los estudios humanísticos, y sobre el rol del bioeticista como alguien que se va configurando en la acción de hacerse cargo de tal discernimiento transdisciplinario. Se trata, en definitiva, de un acto de responsabilidad ante uno mismo. Sabemos que para muchos estudiosos de la obra de este maestro del pensamiento, los planteos que haremos a continuación pueden resultar algo aventurados. La bioética que se ha derivado de sus textos y conferencias ha sido hasta aquí una bioética hermenéutica, y en general, deontológica; es decir, una ética territorial. Nosotros queremos seguir dialogando con el pensamiento de Ricœur desde América Latina, en búsqueda de nuevas respuestas para nuevos sentidos. Y queremos hacerlo con la humildad de un ricœuriano, pero con la intrepidez de un militante. Como dijo F. Dosse al mencionar la rica pluralidad de dialogantes con los cuales este filósofo francés compartió y articuló ideas: “Se toma en Ricœur lo que cada uno quiere, es el texto que escapa al autor, es posible apropiarse aquí y allá de muchos principios metodológicos, epistemológicos en su pensamiento en campos muy diferentes”. (4)
b. El cuerpo ‘moderno’: un desafío fenomenológico
Pensar en el cuerpo humano suele conducirnos inmediatamente a consideraciones propias de las ciencias médicas y biológicas en general, en sus clásicas representaciones: ya sean esqueletos, tramas musculares, circulatorias y óseas; o bien, desde las mediciones matemáticas de componentes celulares, hasta la traducción numérica de los revolucionarios mapas cerebrales. En ellas, la objetividad matemática es una obligación. En un reciente seminario de trabajo final de posgrado, el docente insistía en la necesidad de que todos los relatos se hicieran en tercera persona o en los reflexivos impersonales “se dice”, “se observa”, para darle esa objetividad que un trabajo académico en perspectiva sanitarista “debe” tener. Sin embargo, el cuerpo de la biología es, en cierto modo, un objeto tan cultural como histórico. Así lo demostró la reflexión fenomenológica desde Husserl hasta Michel Henry. (5)
Para las ciencias naturales en general, el cuerpo se designa como entidad biológica, cuyo conocimiento es científico, objetivo, empíricamente contrastable y manipulable. Por ello resulta menester que en su abordaje (estudio, tratamiento, etc.) desaparezca todo vestigio de subjetividad, todo rastro de una individualidad situada y sensible, todo cuerpo en calidad de propio.
Es aquí donde se vuelve a plantear el ancestral problema de la unión del cuerpo con la conciencia. ¿Puede esta última encumbrarse en su pretensión de saber absoluto, trascendental, y constituir una omnisciencia, desde un no-lugar, sin sesgos ni parcialidades, ignorando sus rasgos corporales, su propia sensibilidad, sus intereses, su ser aquí y ahora en-esta-carne?
Al mismo tiempo, vemos que esta escisión entre cuerpo y conciencia es solidaria, de alguna manera, con la idea de naturaleza. Cuando el padre del método científico, Francis Bacon, postula la necesidad de tratar a la naturaleza como un torturador trata a los prisioneros, no hace sino llevar al plano de la metodología ‘naturalista’ las formas políticas con las que unos seres humanos trataban el cuerpo dominado de otros seres humanos, jamás considerados ‘semejantes’. Que la naturaleza haya pasado a ser mero recurso instrumental es uno de los rieles por donde circula el tren de la Modernidad. El otro riel es el de la concepción del cuerpo humano, ya sea como cuerpo propio, ya sea como alteridad. Sobre esta vía ha circulado, hasta nuestros días, el implacable sistema de dominación técnico-económico por el que este tipo de ‘hombre’, el sujeto moderno (o una conciencia con pretensiones de constituirse en absoluta) cree haber conseguido un camino inexorable hacia su realización plena. No vamos a mostrar aquí los diversos errores sobre los cuales esta perspectiva está montada, tanto en lo que se refiere al mundo natural como al ámbito de la propia corporalidad. (6) Pero sí cabe señalar que cuando la naturaleza queda reducida a calidad de mero instrumento, la dimensión carnal de nuestra corporalidad se ve igualmente relegada a una polarización que simplifica nuestra idea de reflexión, conciencia, atención e identidad personal. Cuerpo y naturaleza parecen estar ‘ahí fuera’ de un ‘nosotros mismos’, subsumidos en la mera referencia mental o en una suerte de residuo racional sólo situable en un alma yuxtapuesta al cuerpo. Como propone Douglas Christie, (7) si llegamos a una comprensión más sutil y fluida de naturaleza y cuerpo, que respete su alteridad natural y que al mismo tiempo pueda integrarse a la compleja realidad de la cultura humana sin abolirla, estaremos abordando uno de los mayores desafíos de nuestro naciente siglo.
Precisamente, en la actualidad podemos observar polarizaciones radicalizadas en las que, por un lado, la idea de persona se reduce al resultado de acuerdos intersubjetivos formales (muchas veces menospreciando la materialidad propia del sujeto y la cultura); mientras que, por otro lado, la idea de naturaleza es exaltada como externalidad salvaje e inaccesible, que subsume la complejidad humana a una forma de estructura biológica equivalente a cualquier otra. Semejante polarización no deja lugar a la posibilidad de descubrir nuevos caminos para imaginar y hablar de nuestra corporalidad y nuestra naturaleza en términos más integrales y reconciliados, menos violentos y sin la ansiedad propia del consumismo vertiginoso que hoy parece imperar en las síntesis político-técnicas que orientan el desarrollo de la humanidad.
No cualquier idea de naturaleza puede ser compatibilizada con un concepto éticamente responsable y políticamente eficaz. Como tampoco cualquier idea de persona puede estar asociada a un sujeto integralmente encarnado y científicamente razonable. Es por eso que queremos encontrar conceptos e ideas que nos permitan abrazar esta realidad sin privilegiar ni marginar al cuerpo, ni a la conciencia racional (y científica), ni a la naturaleza. Es decir, conceptos e ideas que integren armónicamente y económicamente las dimensiones de conocimiento y experiencia (Christie, 2013: 18).
Esta temática es la que Ricœur enfrentó desde dentro de la propia lógica de la racionalidad moderna, sin negar la legitimidad de sus desafíos pero abriendo su discernimiento al diálogo con dos aspectos centrales que ese modelo de pensamiento dejó de lado: la carnalidad de la persona humana, y la indecible hondura de su misterio existencial. Para ello nuestro filósofo apeló a tesis complementarias como los aportes del personalismo y del existencialismo, sumados a la filosofía reflexiva que ya había dado sustento a sus primeras búsquedas filosóficas. Porque la apropiación personal del espacio que conduce de la naturaleza al mundo y del mundo a nuestro ambiente, estuvo presente desde temprano en el joven Ricœur; y la mediación se demostrará por vía de la relación carne-cuerpo propio. Ésta ha sido una de las claves que sostuvo como eje del debate con el neurobiólogo Jean-Pierre Changeux en los años ’90, en la obra La nature et la règle (1998). (8) A continuación presentaremos con más detalle este largo periplo que acabamos de enunciar.
Cuando decimos ‘cuerpo propio’ (nuestro) nos referimos, por ahora, a la concepción fenomenológica de ‘cuerpo vivido’, la región ontológica que nos es más propia, imposible de asimilarse a la extensión cartesiana de un cuerpo partes extra partes (al respecto, luego veremos que es posible encontrar algunos matices importantes en Ricœur, puesto que hace una distinción entre el cuerpo en tanto carne, el cuerpo en tanto propio y el cuerpo en tanto subjetivado).
Precisamente, bajo esta luz es donde queda explícita la gran paradoja que encierra la pretensión de una ciencia neutra, aséptica, total. Pareciera que toda carne propia, individual e histórica, pertenece al mundo de la contingencia, de la naturaleza, de lo pasajero, y por ende, es lugar impropio para un saber atemporal con pretensiones de universalidad. Sin embargo, esta naturaleza “es la contingencia primordial que somos” (Henry, 2007: 26).
Si bien los seres humanos occidentales y modernos tenemos hoy una relación particularmente instrumental con nuestra corporalidad, no podemos negar que es de este cuerpo vivido, de este cuerpo que somos, de donde obtenemos nuestras primeras y más primordiales certezas sobre la existencia, sobre el bien, el amor, la belleza y la verdad. Ciertamente representa una realidad heterogénea, cambiante y accidental en sus elementos constitutivos, pero con honda influencia en la constitución óntica de nuestro ser, dado que representa un saber primordial que todas nuestras conductas, incluso la investigación científica, presuponen siempre. Por lo mismo, no cabría a la ciencia explicar aquello que supone como condición de posibilidad.
Es cierto que de muchas maneras hoy parecería plantearse un retorno al cuerpo y a ‘lo natural’ plasmado en dietas bajas en calorías, alimentos light, consumo de aguas minerales ‘de máxima pureza’, etc. Sin embargo, eso se da junto con el avance de grandes oligopolios sobre los recursos naturales de países en los que imponen su voluntad sin miramientos ni consideraciones de ningún tipo (gracias a la complicidad de los gobiernos), envenenando fuentes de agua, generando enormes pasivos ambientales, arrasando sumideros de agua y carbono, pagando salarios de hambre que dejan a las mayorías constreñidas a dietas baratas y de mala calidad, o imposibilitando la soberanía alimentaria de los sectores más desfavorecidos. Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de una reflexión bioética que procure velar por el cuerpo y la naturaleza en una relación más genuina, sana y feliz; pero además, desde la perspectiva de las mayorías más vulnerables, sobre todo de aquellos que resisten y se plantan ante las supuestas evidencias que brindan algunos científicos pagados por las mismas empresas. La vuelta al cuerpo no puede ser una moda a merced de los intereses lucrativos.
En realidad, puede decirse que hay más bien un pseudoretorno a lo natural por parte de quienes se movilizan, por ejemplo, para defender a las ballenas o a los osos, pero al mismo tiempo se muestran insensibles frente a los 1500 millones de víctimas del sobrepeso por mala alimentación. Es una pseudopreocupación por el cuerpo si la misma sólo depende de nuevas opciones tecnológicas o se plantea desde modelos publicitarios del mercado capitalista, impidiendo que cada pueblo decida soberanamente qué producir, qué comer, cómo curarse y cómo recrearse. De ahí que sea Ricœur quien nos guíe en esta búsqueda, dado que para él el cuerpo también está mediado simbólicamente, y la hermenéutica que hacemos de la lectura de nuestros cuerpos y de nuestros ambientes también debe estar mediada por la reflexión. No es un saber inmediato sino un ejercicio de paulatina profundización. En una mentalidad dependiente de las modas, en una sensibilidad aturdida por las propagandas comerciales, en una vorágine que riega de ansiedad los tenues brotes de reflexión y autoconciencia, difícilmente pueda crecer una relación cuerpo-naturaleza que permita el diálogo y la acción libre y autónoma de sujetos y colectivos sociales creativos y responsables de su destino.
Por eso es menester un reencuentro con la dimensión natural de la corporalidad que siempre clama por ser escuchada. El problema radica en cómo entendernos. Porque ciertamente la supremacía en nuestra conciencia de modelos artificiales y foráneos hace que muchas veces no podamos sentir nuestras vísceras, no podamos hacer experiencia de nuestro ambiente real, o no sepamos cómo interpretarlos. Eso nos deja a merced de los discursos hegemónicos de turno. Pero el cuerpo viviente, como globalidad, escapa a toda experiencia y conceptualización, incluso científica. Corresponde a la experiencia ordinaria, como estructura trascendente. Ello implica pensarnos desde la vida cotidiana, y no sólo desde experimentos de laboratorio o escritorios de oficina.
Deseamos recuperar una sensibilidad atenta al primer espacio de naturaleza que vivenciamos: nuestra corporalidad; y al vínculo epistémico que se establece entre el ambiente que nos rodea como matriz de nuestros deseos y búsquedas. Así entendemos la opción ricœuriana por no dejar de lado la cuestión ontológica, aunque haciéndolo por la vía larga de la reflexión simbólica (CI, 1969: 10). Pues lo que preocupa es el sentido instrumental al que hemos reducido nuestro vínculo corporal con la naturaleza. El problema radica en el sentido práctico que habilita a una conciencia enajenada a seguir viviendo “en su cabeza” sin atención a lo que ‘dice’ su estómago, su columna vertebral o sus pies. La bioética debe volver al cuerpo real, y para ello hay que buscar una filosofía que siente bases sobre ese cuerpo y esa naturaleza, que al mismo tiempo son asumidos en su situacionalidad histórica como invitados a trascender hacia un bienestar siempre más reconciliado con sí mismo y su contexto. Es allí donde deberá hacer pie una filosofía que se posicione como saber de y para la vida trascendente, al decir de M. Henry:
La paradoja que se revela como el nudo de la existencia y el origen de donde nacen sus diversas actitudes, debía ser en algún momento reconocida más o menos claramente por una reflexión filosófica para la que el fenómeno central de la encarnación no podía resultar indiferente o ser indefinidamente ignorado (Henry, 2007: 25).
Este reconocimiento hace que la producción filosófica de varios fenomenólogos contemporáneos, como M. Merleau-Ponty y el citado M. Henry, pusiera como eje central el problema de la corporalidad en su dimensión de anclaje carnal en el mundo donde acontece el encuentro con el sentido. Ciertamente el tema despierta un abanico de nuevos desafíos para la investigación, que escaparon a las intenciones primigenias de E. Husserl.
Entre sus seguidores, Ricœur fue otro de los que procuraron conjugar los desafíos planteados por Husserl, aunque agregando una complejización de la fenomenología kantiana, y por influencia de Merleau-Ponty, el problema de la percepción corporal. A esto último Ricœur lo analizó a la luz del acto voluntario. Veamos entonces, para cerrar nuestra introducción, cómo es que nuestro filósofo asumió esta problemática de una fenomenología comprendida a la luz de la carne subjetivada.
c. Cómo estructuró Ricœur su itinerario fenomenológico
Sucintamente, digamos que la influencia fenomenológica le viene a Ricœur no solamente de E. Husserl. Nuestro filósofo efectivamente se consustanció con la metodología de la descripción eidética y la transformó en una de sus mejores herramientas. Pero además, reconocemos que entre sus principales preocupaciones aparecieron muy pronto otras cuestiones tales como el problema en torno al lenguaje de la confesión, (9) donde entran en debate la afirmación de categorías trascendentales que expresan la axiología del sujeto o de su cultura (dejando ver cierta influencia entre luterana y kantiana, en referencia a la apuesta ética de la persona) así como la confrontación de los contenidos éticos de una declaración de principios con el devenir de los procesos históricos (donde puede verse cierta influencia hegeliana). Esto es, la fenomenología adquiere también caracteres kantianos y hegelianos, no solamente husserlianos.
La tensión que el sujeto experimenta desde dentro, fruto de su adhesión a determinados valores o intereses trascendentes a su situación y posibilidades actuales, representa toda una apuesta que el sujeto hace allende la factibilidad empírica de logros y beneficios alcanzables en su historia personal. El cielo estrellado por encima de sí, y la ley eterna dentro de sí, son aspectos que configuran también la carne del sujeto y que reciben mutuamente su incardinación propia, su suelo de factibilidad, su alcance real, y por ende, su posible satisfacción y contento. Es por este motivo que nos preocupa analizar cómo la temática del cuerpo y la carne no fueron meros escollos a resolver sino verdaderos criterios de análisis para la comprensión de un ser humano cuya existencia es encarnada al mismo tiempo que genuinamente subjetiva y racional (influencias que le llegan en la tradición francesa desde Maine de Biran y Ravaisson hasta Merleau-Ponty). Ciertamente, los autores de los que Ricœur recibió marcada influencia no poseen enfoques fenomenológicos homogéneos. Son muy diversos, y de cada uno de ellos Ricœur tomó no solamente ideas y conceptos, sino también metodologías de discernimiento y criterios hermenéuticos. Comenzaremos por considerar el orden y preocupaciones que se planteó en sus primeros años de cara a la efervescente comunidad universitaria francesa.
Debemos situarnos, tal como dijimos, en los albores de su producción sistemática, a mediados del siglo pasado, en su primera obra de envergadura, la ya anunciada Philosophie de la Volonté I. La obra posee como objetivo primario “describir y comprender” las estructuras fundamentales de lo voluntario y lo involuntario (VI, 1950: 7).
Aclaremos sin embargo que este trabajo de explícito carácter fenomenológico tuvo un antecedente de similar abordaje referido a la atención, el cual fue publicado como L’attention. tude phénomenologique de l’attention et de ses connexions philosophiques (10) y presentado en una conferencia ante el Círculo Filosófico del Oeste, en Rennes, el 2 de marzo de 1939. Es importante destacar que se trató del primer artículo relevante de nuestro joven filósofo (en ese momento tenía 27 años), solo precedido por cuatro artículos escritos entre los años 1935 y 1938, que nunca superaron las seis páginas. Además, se trató de una interesante conjunción de su interés por la corriente fenomenológica aplicada a preocupaciones típicas de un docente neófito (era profesor en el liceo de Lorient) que esperaba concitar el interés de sus alumnos descifrando el acontecimiento central de la atención puesta en juego en una clase de filosofía. En ese artículo Ricœur trabajó con detenimiento las relaciones intencionales entre percepción y atención, diferenciándolas aun de la anticipación y la espera. Y ya allí comenzó a problematizar la vinculación entre temporalidad y atención, y la de esta última con la libertad; aspectos que fueron analizados con más detenimiento en su tesis doctoral. El artículo tematiza también la idea de verdad que la atención supone. Este tema recién volverá a aparecer cuando Ricœur se replantee la cuestión ontológica a partir de su eidética de la voluntad en relación al problema del mal, en la década de 1960.
Puede verse entonces cómo muy tempranamente el abordaje fenomenológico abre en nuestro joven profesor una línea de investigación que amplía el problema de la percepción corporal (fuertemente influenciado por Merleau-Ponty) hacia un replanteo sincero de la responsabilidad y el acto libre. Por ello su proyecto de tesis se centró precisamente en descifrar el carácter y la incumbencia que la constitución de la corporalidad posee dentro de la dialéctica de la conciencia libre y la naturaleza carnal del sujeto.
Originalmente el proyecto de VI pretendía abarcar tres partes: la primera es la que Ricœur completa con satisfacción, sobre la eidética de la actividad y la pasividad marcada por la dialéctica del dominio y el consentimiento. La segunda, como él mismo declaró, pretendía una reflexión sobre el régimen de la mala voluntad y una empírica de las pasiones (RF, 1995c: 25), objetivo que recién pudo ser materializado en Finitude et culpabilité I: L’homme faillible (1960). La tercera parte del proyecto buscaba desarrollar una poética de la trascendencia, una suerte de filosofía fundamental de la religión en la que se abordase la dialéctica del querer humano hacia la trascendencia de una inocencia recuperada, tarea que nunca llegó a concretar.
En síntesis, como lo indica E. Casarotti (2008: 411-414), se trata de tres dimensiones epistémicas: eidética, empírica y poética de la voluntad, una tríada desde la cual Ricœur muestra que el sujeto nunca es transparente o inmediato, ni hacia los demás y ni hacia sí mismo. Más bien se confronta con cualquier pretensión de inmediatez y se propone una reflexión que desde la mediación de un tercer término ayude a conciliar las polaridades y la desproporción constitutiva del ser humano entre finitud e infinitud, libertad y naturaleza, voluntario e involuntario.
Entre el plano de la transparencia infinita que la espontaneidad del entendimiento pretende en la dimensión teórica, y la oscuridad de la sensibilidad receptiva finita en la dimensión práctica, se levanta la opaca y frágil imaginación trascendental. Esta manifiesta parte del legado kantiano que le brindó al filósofo francés la base estructural triádica para la comprensión de los diversos aspectos que su filosofía abordó.
Adopté el ritmo ternario muy libremente, extendiéndolo primero del plano teórico al plano práctico, luego al plano del sentimiento; el acento estaba puesto principalmente en la fragilidad del término medio, tratado de esta manera como lugar emblemático de la falibilidad humana (RF, 1997: 31)
Es conocida la cuestión del ‘tercer término’ en el orden práctico de la filosofía ricœuriana. Remitimos al esquema con que Casarotti ordena el desarrollo de tres de sus principales obras (VI, FC y SA), presentando “la polaridad práctica y su término mediador desde tres estrategias progresivas y complementarias” (Casarotti 2008: 410). Queda allí planteada la compleja urdimbre con que Ricœur pretende recuperar tanto el dinamismo de la acción y la constitución del mundo que esta patentiza, como su relación con el agente involucrado y la constitución de su identidad subjetiva.
Desde esa perspectiva se aprecia que VI es la primera obra que lleva adelante esta lógica, intentando retomar los desafíos dejados por Merleau-Ponty acerca de reconciliar una fenomenología neutra (en su elección acerca de la dicotomía idealismo-realismo. RF, 1997: 24), pero que a su vez recupere una impronta existencial (inspirada en Jaspers y Marcel). (11)
De esta manera, conocer la realidad no significa objetivar fuera de nosotros mismos, como en los problemas científicos. Más bien, nos abre la puerta a la realidad del sí mismo y el misterio que envuelve su existencia, aboliendo el límite entre el Cogito y lo otro. (12)
Según Ricœur, G. Marcel “sentó las bases de lo que Merleau-Ponty y otros luego llamaron la fenomenología de la percepción” (1977: 222). Por ello el proyecto ricœuriano original de la obra que nos ocupa recuperaba el desafío dejado por Merleau-Ponty, desde la influencia marceliana. Es decir, a la perspectiva de orden receptivo que tenía la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, Ricœur deseaba darle una contraparte de orden práctico, reflexionando sobre la relación entre voluntario-involuntario, pero que no dejara de lado la cuestión del misterio y la paradoja.
Cuando hablamos de un abordaje ‘neutro’, entendemos que Ricœur se refiere a la ausencia de su dimensión histórica concreta, particularizada en el espacio-tiempo y fuera de todo núcleo axiológico. Intentaba así desprenderse de una interpretación idealista de la conciencia pura, “la cual se erigía en fuente de surgimiento más originaria que toda exterioridad recibida” (RF, 1997: 24) y en la que Husserl había caído, según juzgó Ricœur. Volveremos sobre la “neutralidad” de la eidética ricœuriana en el próximo apartado, al desarrollar el problema metodológico.
Con ese propósito, divide su obra en tres partes a las que se suman una introducción aclaratoria del método y sus límites, y una conclusión donde se esbozan los nexos con FC y algunas cuestiones éticas que solo verán su desarrollo varios años después en SA (1996: 173-300). Las tres partes desentrañan los tres ciclos de lo voluntario:
a– El ciclo de la decisión, en sus tres aspectos: proyecto, motivación y elección. Este ciclo desentraña el acceso al Yo, como ámbito más cercano a la voluntad y las razones.
b– El ciclo del movimiento, en sus tres aspectos: la intencionalidad del obrar (y su correlato objetivo: el pragma), la espontaneidad corporal y el esfuerzo. Este ciclo desentraña el acceso al cuerpo, como ámbito propio del involuntario relativo.
c– El ciclo del consentimiento, en sus tres aspectos: carácter, inconsciente y vida. Este ciclo desentraña el acceso a la naturaleza, el más lejano a la voluntad y propio del involuntario absoluto.
Ahora bien, la posición de Ricœur no focaliza la cuestión naturalista del vínculo voluntario-involuntario a partir de ideas objetivistas del cuerpo y la naturaleza. Su deseo es indagar los límites de una filosofía de la voluntad a partir de los condicionamientos propios del ser encarnado. El énfasis propuesto recae sobre las posibilidades concretas del ejercicio de la libertad por una voluntad condicionada. Ya es conocido el esquema:
Voluntario ‹—› Involuntario Relativo ‹—› Involuntario Absoluto
Para esta primera obra el propósito que mueve a nuestro autor es centrarse en las estructuras originales de esta relación, más allá —como hemos dicho— de su devenir histórico. Por ello el estudio hace abstracción de dos aspectos importantísimos del ser humano que peticionan un enclave histórico: las pasiones (entendidas como falibilidad que altera la inteligibilidad humana) y la trascendencia (que es origen radical de la subjetividad).
Ciertamente es menester reconocer a priori que un abordaje de la dimensión práctica de la voluntad orientado esencialmente de modo inmanente, como se hace en VI, puede resultar algo estrecho o reduccionista. Sin embargo, en la segunda parte de este proyecto, El hombre falible, el análisis de la existencia concreta, en sus límites y sus desvíos, supondrá una invitación a recuperar una reflexión sobre la corporalidad humana, la voluntad y la conciencia de sí, a partir del realismo con que la posibilidad de la falta sacude el narcisismo humano. Allí reivindicó Ricœur las últimas intuiciones de VI: el ser humano no solo es capaz y actuante, sino sufriente y paciente.
Una reflexión sobre la praxis y la póiesis debió ser complementada por una reflexión sobre el soportar, padecer y sufrir. Esta era una intuición ya presente en la introducción de VI, donde el querer se vive en un laberinto humano hecho de complicación, enredo y desfiguración. Era menester una abstracción, semejante a la reducción eidética, que permitiese una elaboración directa de las funciones-clave esenciales al sentido intencional de lo voluntario y lo involuntario. Aunque Ricœur reconoció que la significación definitiva recién podría emerger al abolirse la abstracción en la experiencia cotidiana del cuerpo propio (ausente en Husserl). En síntesis, el desafío que Ricœur enfrentó era alcanzar una elucidación del vínculo entre voluntario-involuntario en tanto dinamismo o relación material, corpórea, y no en tanto esencias trascendentales (ideales) ni en tanto objetivación empírica (datos externos) de un método científico naturalista.
Se entiende entonces que el proyecto fenomenológico de nuestro autor maduró lenta pero decididamente en la medida en que fue confrontándose con nuevos desafíos emergentes tanto de los interlocutores como de los conceptos que le interesaban.
Para nosotros se abre aquí una problemática central en la comprensión de este cambio de enfoque que su proyecto inicial planteó: la problemática epistémica. Vamos a mostrar qué tipo de relación cognitiva construye Ricœur y cuáles son las consecuencias que la misma puede tener para una visión de la relación cuerpo-naturaleza en el ámbito de una bioética situada e ‘interesada’ (13), es decir, con un interés manifiesto por la defensa de ciertos valores propios de nuestra axiología. Es lo que haremos en el Capítulo 2 del presente trabajo. Pero antes, comenzaremos por señalar qué tipo de cuestión queremos hacer dialogar entre bioética y filosofía ricœuriana. Es decir, vamos a explicitar en qué estado del desarrollo de la bioética nos insertamos, y cuál es el objetivo que procuramos al leer a un autor que no tuvo un desempeño focalizado en esta problemática.
No obstante, adelantemos que Ricœur sí dedicó algunos párrafos a la bioética, con una comprensión de la misma propia de su contexto. Nosotros, al situarnos en una realidad bastante distinta, vemos en los textos de este prolífico y amplio pensador del siglo XX, elementos que iluminan de manera radical y novedosa la defensa de cierta comprensión del ser humano, capaz de revitalizar la bioética ante los desafíos que actualmente debe afrontar en nuestro continente. Uno de los temas básicos que nos preocupan es la defensa del carácter personal del sujeto, pero entendido sin prejuicios metafísicos y desde el rescate de su condición esencialmente encarnada, material, y por ello histórica e intersubjetiva.
2- Nos referimos a Soi-Même comme un autre (SA, 1990), y a los artículos referidos a la ética del juicio y la acción médica, compilados en Le juste 2 (J 2, 2001). En español, Sí mismo como otro (1996), y Lo Justo 2 (2008).
3- RICŒUR, P. (1986). Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II. Paris: Éd. Du Seuil. En español: Del texto a la acción (2006), “¿Qué es un texto?”, pp. 127-148. Bs. As.: Fondo de Cultura Económica.
4- Entrevista de H. Pavon con François Dosse: “Ricœur: la vida tiene sus sentidos”. Revista Ñ. Sección Ideas. Disponible en http://www.clarin.com/rn/ideas/Paul-Ricœur-biografia-Francois-Dosse_0_955104493.html. Publicado el lunes 15 de julio de 2013. Recuperado el 28 de octubre de 2015.
5- Al respecto HENRY, M. (1996). La Barbarie. Madrid: Caparrós.
6- En general, al referirnos a la perspectiva ‘moderna’ estaremos dando por supuesta su versión triunfante al final del siglo XX: el liberalismo capitalista patriarcal. No es que supongamos una síntesis mejor en el comunismo (su hijo no deseado), sino que vemos en él los mismos patrones en relación a cuerpo y naturaleza del modelo liberal-capitalista, aunque sin la fuerza de éste por no ser la versión hegemónica en nuestras tierras.
7- CHRISTIE, D. (2013). The blue sapphire of the mind. New York: Oxford Univ. Press, pp. 17-24.
8- En español La naturaleza y la norma: lo que nos hace pensar (2001). México: Fondo de Cultura Económica.
9- Entendemos esta expresión en el sentido otorgado en Le conflit des interprétations, pág. 17, donde leemos: “le langage de l’aveu qui constitue la symbolique du mal…” (itálicas del original). Alli se propone que tal lenguaje declaratorio o confesional de los valores que motivan y orientan al sujeto, representa una expresión simbólica que manifiesta, al mismo tiempo que oculta, el horizonte de significación que procura representar el hablante. El análisis de estas expresiones simbólicas fueron prontamente focalizadas por Ricœur como eje de su comprensión del sujeto en búsqueda de sentido.
10- RICŒUR, P. (1940). “L’attention. tude phénomenologique de l’atention et de ses connexions philosophiques” en Bulletin du Cercle philosophique de l’Ouest 4, enero-marzo, pp. 1-28.
11- Recordemos que para Marcel, por ejemplo, debe distinguirse entre: a) una reflexión primera, que corresponde a la creación de conceptos y juicios de valor que son los que nos dan la representación habitual del mundo; y b) una reflexión segunda que revela nuestras distorsiones del mundo y los límites de nuestras representaciones de la experiencia. Esta segunda instancia genera un saber más auténtico e inmediato, dado que nos impulsa a reconocer lo que estamos siendo.
12- MARCEL, G. (1927). “Etre et Avoir”. En Journal Métaphysique, pp. 145-146.
13- VELASCO, R. (2012). “Prólogo” a Hybris. Estudios interdisciplinarios sobre ambiente y producción de alimentos. Córdoba: EDUCC.