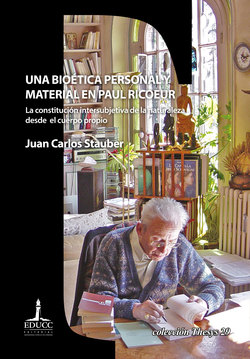Читать книгу Una bioética personal y material en Paul Ricoeur - Juan Carlos Stauber - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 3 LA PERSONA ENCARNADA EN RICŒUR
Tras habernos imbuido de una mirada distinta desde el punto de vista epistemológico, veamos ahora cómo Ricœur sienta sus bases en la cuestión de la relación entre naturaleza y libertad, expresada en la problemática de lo voluntario y lo involuntario. Podemos aventurarnos a señalar que en los tres ciclos de la voluntad (decisión, moción y consentimiento, que hemos presentado de manera concisa aquí), vemos con mayor fuerza la marca propia de una herencia particular que va desde Maine de Biran y Ravaisson, hasta Marcel y Merleau-Ponty, pasando inevitablemente por E. Husserl. En ella, desde la filosofía del esfuerzo de Biran a la filosofía de la percepción de Merleau-Ponty, Ricœur encuentra sustento para su planteo de que la mediación de estos polos se desarrolla en el cuerpo propio.
En el ciclo de la decisión, podemos leer la influencia de la lógica eidética de la filosofía husserliana, con su impronta sobre la intencionalidad del sujeto que al situarse en relación a su mundo puede decidir con mayor lucidez y realismo. Los motivos son en Ricœur las intenciones que apoyan la decisión y ofrecen a la acción humana el valor de la legitimidad (son nuestros actos con pertinencia sobre nuestra realidad). En el ciclo de la moción, la fuerza vectora la ofrecen, a nuestro entender, las intuiciones de Maine de Biran sobre su teoría del esfuerzo (en el cuerpo subjetivo) y el continuo resistente (del mundo), a la que Ricœur agregó una reflexión sobre la atención, marcando también ciertos límites que encontró en las teorías de Biran. Igualmente es inevitable la referencia a Félix Ravaisson y la continuidad que da al tratado sobre los hábitos (comenzado por Biran). Las tres formas que estudiaremos del involuntario relativo (saber-hacer-preformados, emociones y hábitos) muestran la importancia que éstas poseen para los poderes de la carne, a quienes confieren el valor de la eficacia. En el último ciclo, el del consentimiento, nos parece que es la marca de Merleau-Ponty la que señala la presencia irrecusable de la carne sobre la que no hay voluntad que se imponga como absoluta. De la percepción que asiente a la necesidad, la voluntad adquiere el valor de la paciencia.
Así, de cada uno de estos legados fue nutriéndose no solo una precisión descriptiva de los momentos en los que nuestro autor hace dialogar la voluntad con su medio de desarrollo, sino que además le dieron ocasión a Ricœur de mostrar sus aportes más singulares y la profundidad de sus intuiciones, aun cuando su aparato conceptual neurofisiológico, médico y biológico no tenía el soporte científico del que hoy disponemos. Eso hace más interesante su estudio.
Aquellos desarrollos le ofrecieron una base conceptual para comprender la persona humana en su integridad existencial, una ontología del ser existente, obrante y padeciente, que solo se despliega en su devenir histórico. He allí el lugar asignado al movimiento ternario al que ya hemos aludido. Se trata de una dialéctica ‘dialógica’, esto es, sin el imperativo de una síntesis definitiva, ni siquiera superadora. Por eso mismo declara, en las primeras páginas de la obra que seguimos:
La tarea de una descripción de lo voluntario y lo involuntario reside en acceder a una experiencia integral del Cogito, hasta los confines de la afectividad mas confusa (VI, 1986: 20).
En el uso de las itálicas que hace el mismo Ricœur, puede notarse que la idea de una experiencia integral está explícitamente entre los objetivos centrales del estudio. Y no se logra captar dicha integridad del vínculo voluntario-involuntario sino por la asunción de la complejidad corporal incluso en la confusión de los afectos, pasiones y necesidades naturales. He aquí nuevamente, la perspectiva de la dimensión paradojal como idea-límite originante en el proceso de comprensión del sujeto libre y responsable.
También mencionamos el doble movimiento libertad-conciencia y cuerpo-naturaleza, como tensiones constitutivas de la subjetividad en su devenir histórico, en la consolidación de su identidad. Estas polaridades apuntan hacia los dos anclajes en que el sí se tensiona: hacia una conciencia reconciliada con su libertad, la primera; y hacia un cuerpo reconciliado con la naturaleza, la segunda. Ambas se efectúan a través del consentimiento.
Si el esfuerzo de representación fuera meramente teórico, la reflexión hubiese resultado más sencilla; pero precisamente por el deseo de incluir la intencionalidad corporal en el mismo tenor que la referencialidad al yo, la tarea demandó una delicada operación descriptiva que no es la de la mera objetividad científica. Estas direcciones de sentido peticionan por la sedimentación de sus esfuerzos en instituciones donde se materialice una síntesis provisoria pero sustentable. Según nosotros lo entendemos, para las polaridades libertad-naturaleza, la mediación sintética se llamará identidad narrativa. Para las polaridades de cuerpo-naturaleza, la mediación sintética se llamará cuerpo propio o carne.
Es nuestro deseo focalizarnos en la última tensión, mostrando cómo emerge dicha propuesta conceptual en Ricœur, y algunas de las líneas de análisis que dicha filosofía nos ofrece. Como ya hemos dicho, se trata de buscar en ella un concepto de persona y de bioética que restituya la dimensión carnal del ser personal, y la dimensión fundamental o ambiental de la reflexión bioética. Veamos ahora cómo resuelve Ricœur esta ligazón entre cuerpo y naturaleza en su ópera prima, su tesis en torno a la filosofía de la voluntad.
3.1. Filosofía de la Voluntad: estructura y relaciones con el corpus ricœuriano
La idea original de este trabajo programático en Ricœur se desarrolla en el ámbito de la antropología filosófica y se organiza en dos momentos: un primer tomo dedicado a trabajar fenomenológicamente las bases ontológicas de dicha concepción de ser humano (VI); y un segundo tomo que se focalizó en la problemática del devenir histórico concreto del ser humano, en el ejercicio de sus potencias de ser, hacer y padecer, pero dentro de la dinámica situada de su falibilidad (FC). En palabras más usuales al vocabulario ricœuriano podemos decir que el primer libro se dedicó a una eidética del acto voluntario y el segundo a una empírica de las pasiones en tanto posibilidad no solo de la voluntad sino particularmente de la mala voluntad. Ya hemos aludido al proyecto de estas obras cuando los situamos en el marco global de la producción ricœuriana (véase la Introducción, punto c).
VI presenta tres grandes momentos que constituyen los tres ciclos de lo voluntario: decidir, obrar y consentir. Nos detendremos en ellos en el siguiente apartado. Digamos por ahora que cada ciclo está organizado en un momento eidético (que podría corresponder a la tesis), un momento de confrontación dialéctica (o antitética) y un momento pragmático (o sintético). Sin embargo, desde nuestra perspectiva queremos proponer una conceptualización que consideramos más acorde a nuestra recepción de este texto, aunque conservando el “movimiento ternario” que Ricœur se auto asigna.
La estructura de VI es muy relevante para nuestra propuesta investigativa, y por los argumentos que a continuación se exponen hemos planteado modificar ligeramente ciertas denominaciones. En lugar de tesis, llamaremos ‘lógico’ al primer momento de la posición descriptiva. Designaremos como ‘dialógico’ al segundo momento de la contraposición, donde nuestro autor deja explícito el desgarro o separación que la sedimentación del movimiento implica. Y finalmente llamaremos ‘ecológico’ al tercer momento en que Ricœur propone un replanteo de la dinámica integral por la cual se restituye el proceso evolutivo de contraposición entre lógica y dialógica.
Conviene aclarar que para Ricœur lo voluntario y lo involuntario no están uno primero y el otro después, sino que lo voluntario va emergiendo desde el comienzo y en forma complementaria. Ya desde nuestra gestación, la intencionalidad comienza a impregnar toda nuestra corporalidad, y desde lo más profundo del cuerpo vivido promueve la configuración del esquema corporal humano. Esto es clave en nuestro autor, y por eso mismo, es tan revolucionario como difícil de encasillar. Efectivamente, hay una brisure que quiebra al cogito, haciendo tensional y dramática la relación entre lo voluntario y lo involuntario. Y hay también un “involuntario absoluto”, al cual no llegamos directamente mediante nuestra conciencia, sino por el “gran rodeo de las obras de cultura” (de ahí la necesidad, de sumar luego el método hermenéutico). Sin embargo, nada de esto impide la tesis ecológica (y no meramente dialéctica) de la reciprocidad de lo involuntario y de lo voluntario.