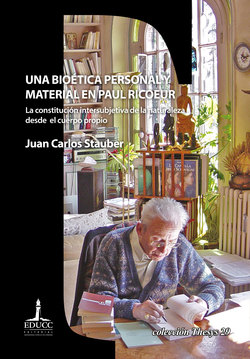Читать книгу Una bioética personal y material en Paul Ricoeur - Juan Carlos Stauber - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1 LA CUESTIÓN BIOÉTICA Y RICŒUR
1. 1. La Bioética como perspectiva de reconciliación
El rol que este espacio transdisciplinario llamado ‘bioética’ ha pasado a desempeñar en los equipos científicos y de gestión sanitaria es sumamente significativo con respecto al planteo expresado renglones arriba. Puede decirse que se trata de un acertado intento de respuesta que, desde sus recientes orígenes, ha generado un sinnúmero de avances en materia de códigos, protocolos y normativas que cooperan a salvaguardar la vida de los maltratos y abusos más aberrantes vividos en el siglo XX. En ese marco, temas como la muerte y la sexualidad han cobrado otra visibilidad. De hecho, hay cuestiones que ya son clásicas en la bioética mundial: eutanasia, eugenesia, investigación y experimentación en humanos y animales, etc. Pero otros apenas comienzan a despuntar como escenarios de producción teórica, como por ejemplo los problemas del modelo de urbanización y desarrollo, las cuestiones de salud vinculadas a la alimentación, y ésta vinculada a su vez a un modelo de producción. Lo mismo ocurre con un sinnúmero de planteos derivados de la vida cotidiana de las mayorías poblacionales y de los grupos más vulnerables en materia sanitaria o social.
Si consideramos los textos de Van Potter como fundacionales para este espacio (seguidamente ofreceremos un breve desarrollo al respecto), debemos decir que las primeras líneas dedicadas a presentar su preocupación, pusieron de manifiesto el objetivo general de esta empresa teórica:
Si hay ‘dos culturas’ que parecen incapaces de hablarse una a otra —ciencias y humanidades— y si esto es parte de la razón por la cual el futuro parece estar en duda, entonces posiblemente, nosotros debamos construir un ‘puente hacia el futuro’, construyendo la disciplina de la Bioética como un puente entre las dos culturas. (...) Lo que debemos encarar ahora es el hecho de que una ética humana no puede estar separada de una comprensión realista de la ecología en el más amplio sentido. Los valores éticos no pueden separarse de los datos biológicos. Estamos en gran necesidad de una Ética de la tierra, una Ética de la vida silvestre, una Ética demográfica, una Ética del consumo, una Ética urbana, una Ética internacional, una Ética geriátrica, y así sucesivamente. Todos estos problemas llaman por acciones basadas en valores y en datos biológicos. Todos ellos involucran a la Bioética, y la supervivencia de todo el ecosistema es la prueba de su sistema de valores (Potter, 1971: vii-viii) (14).
Indudablemente, hablar de ‘dos culturas’ parece algo extremado, pero si visualizamos los argumentos desde los cuales hoy se procura esgrimir la defensa y el ataque en torno a los conflictos por los modelos de desarrollo actualmente en pugna, es lamentable que debamos darle a este texto más razón hoy que en los ’70. La bioética procura establecer puntos de diálogo que tengan como clave de verificación la sustentabilidad de un sistema que no puede juzgarse sólo como ecosistema para la vida biológica de las diferentes especies, sino también en tanto ambiente de una especie singularmente constituida por su capacidad de razonar, de poner en palabras la existencia, de simbolizarla. Y es aquí donde el aporte de Ricœur resulta muy pertinente, pues anticipándose a Potter postuló que el carácter de la existencia, incluso el del cuerpo en particular, es simbólico. No es un mero dato biológico. Por ello es tan inalienable su carácter material (carnal) como su carácter personal (un ser que deviene sujeto, para sí mismo y para sus semejantes, con quienes se comprende animal de palabra y, por ende, animal de símbolo). Esta paradoja existencial debe estar mediada por un ámbito en el cual ambos aspectos emerjan con toda singularidad, pero donde también sea posible la acción lúcida del sujeto. Eso es lo que le da a Ricœur una pertinencia muy promisoria para la consolidación de este ‘puente hacia el futuro’.
Pero de la corta existencia de la bioética como espacio interdisciplinario, también se desprende que en este puente son posibles diversas perspectivas tanto legales como ideológicas, técnicas y pedagógicas. No cualquier marco teórico, no cualquier escala de valores, sirve de igual manera para fundar una bioética más pertinente a un tiempo y lugar que a otro. Entonces, ¿qué tipo de bioética podría erigirse con aspiraciones de ayudar a discernir el presente de las mayorías negadas y silentes del sistema de vida occidental de nuestros días? ¿En qué fundamentos debe afianzarse una bioética que procure hacer frente a la mercantilización y mediatización inescrupulosa de dimensiones tan viscerales de nuestra carnalidad? ¿Qué relación supone esta bioética con la naturaleza, para que sea una interdisciplina que pueda señalarse como referencia auténticamente nuestro-americana, es decir, desde nuestra historia de severas agresiones a la dignidad de la persona, los pueblos y la naturaleza?
Sin duda, estamos ante una clara demanda de concepciones y convicciones que recuperen la corporalidad como constitutiva de la subjetividad. Pero consideramos de vital importancia que eso se haga a partir de una dimensión personal que, sin anular la cuestión de la autonomía individual, también recoja su dimensión comunitaria y ambiental.
Introduzcámonos en un breve paneo por la bioética en su rica y breve existencia, a fin de distinguir el tipo de abordaje necesario según el planteo de esta investigación, procurando ganar así en pertinencia crítica y eficacia metodológica.
1. 2. El camino de la Bioética
En 1970, Van Rensselaer Potter (15) recuperó el concepto de bioética (16) como transdisciplina que debería involucrar a diferentes profesiones y visiones, en la búsqueda de respuestas éticas a los desafíos de una vida mejor, esencialmente más saludable y respetuosa, para todos. La propuesta se plasmó en el citado texto que lleva el sugerente título de Bioethics, a bridge to the future (Potter 1971).
Su obra compartía la tesis del ingeniero forestal y naturalista Aldo Leopold (1887-1948), también profesor en la misma universidad que V. R. Potter. En ella Leopold planteó que la especie humana depende para su supervivencia de que el ecosistema que integra sea suficientemente capaz de reponerse a la violencia explotadora que los humanos ejercemos sobre la naturaleza. Por ello, como vimos, denominó a la bioética como ciencia de la supervivencia; y más tarde, de manera algo más optimista, como puente interdisciplinario hacia un futuro mejor.
Es llamativo el contraste que presenta la amplia mirada de estas intuiciones inaugurales potterianas con el carácter reduccionista que marcó la deriva posterior de la bioética, en beneficio de un talante marcadamente legal y biomédico.
La pertinencia de la bioética se vio confirmada rápidamente en las tres décadas posteriores, en las que un enorme crecimiento de su incumbencia pareció prometernos un futuro esclarecido, al alcance de la mano. Los comités hospitalarios de bioética se consolidaron en un creciente número de instituciones públicas y privadas. Aparecieron los centros de investigación bioética, se multiplicaron las publicaciones, congresos, cursos y posgrados al respecto. La bioética creció rauda y generosamente. Se establecieron acuerdos, se pautaron protocolos, se generaron comités, y una copiosa bibliografía conectó las intuiciones primeras de los iniciadores con los aportes de las más diversas ramas.
Deben señalarse, sin embargo, dos límites que han frenado estos primeros avances. Por un lado, solo un pequeño grupo de ciencias ha establecido un nexo directo con la bioética: la Medicina, la Filosofía, el Derecho y la Teología (ésta en menor escala). Y por otro lado, a las declaraciones de intención pautadas por los organismos internacionales, no le siguió un proceso genuino de adecuación de las leyes preexistentes en materia de cuidados de la vida. Si hacemos una breve indagación sobre las últimas declaraciones de Unesco en materia de bioética y las posteriores modificaciones de las leyes nacionales en el continente latinoamericano, veremos pocas adecuaciones que hayan normatizado su esquema de investigaciones, terapias o desarrollos técnicos según los últimos acuerdos internacionales. Lamentablemente, el espectro del debate se ha restringido a un enfoque acentuadamente formalista.
Como contrapartida, en algunos ámbitos del continente han surgido líneas de acción y reflexión que procuran llevar las causas populares, sus luchas, problemas y anhelos al ámbito académico o profesional. Tal es el caso del brasileño Volnei Garrafa en su Bioética de Intervención (17).
A comienzos de los años ’80, Stephen Toulmin escribió una contundente valoración titulada Sobre cómo la medicina le salvó la vida a la ética (18), en la cual mostraba el rol salvífico que tuvo para las teorías ético-filosóficas de fin de siglo la incorporación en el debate médico, llenándose de contenidos de altísima actualidad e importancia. Sin embargo, debido a los avatares que atraviesa una medicina aprisionada en los corsés de los biólogos, los laboratorios y la economía liberal de mercado, nosotros consideramos que hoy es la bioética la que habrá de salvar a la medicina, al señalarle la urgencia de discernimientos éticos amplios, dialógicos y con principios que vayan más allá de meros formalismos teóricos.
Daniel Callahan (1996) llamó la atención sobre un típico problema en el que los comités de bioética y muchos de los especialistas parecen haber caído (se refería a los EE.UU. pero el síntoma se repite en muchas otras geografías): la “ideología de pandilla”, una mentalidad cerrada sobre sí misma, preocupada por mantener su status quo intelectual (y tal vez, laboral), que se comporta con la complicidad de un grupo de amigotes que —aun cuando puedan tener sus diferencias internas— mantienen sus códigos y estrategias corporativas, lo que les permite ser ininteligibles, inaccesibles, y por eso mismo, impenetrables a las demandas de los externos (en este caso, los no-expertos).
Si esta metáfora resulta cierta, debemos plantearnos el cuestionamiento que expresó Ricœur a mediados del siglo pasado en relación al problema socioeconómico (1964: 303-304): lo que hoy está en juego no es solucionar un problema de ‘desorden’, sino que es el mismo ‘orden’ el que se plantea como amenaza para la estabilidad de la vida. Puede que el juego de palabras resulte confuso, pero es necesario expresarlo desde la misma lógica con la que se propone: el modelo biomédico que se arrogó la soberanía de la salud humana en los últimos 70 años se ve como un orden exclusivo y excluyente. Son los mismos médicos los encargados de decidir el destino y los trayectos de los ‘pacientes’, tal como señala D. Fonti en referencia a la muerte (19). Pero en realidad, esto ocurre no sólo en relación al final de la vida. También se da en relación a la sexualidad, la infancia, la prevención de enfermedades o la connivencia con que otros padecimientos se mantienen sin seguimiento, para beneficio de laboratorios y comercios, o para evitar molestas estadísticas a las políticas de salud pública.
Desde temprana edad nos educamos para depender del parte médico en relación a lo que debemos o no considerar aceptable, normal, o patológico. Pero los propios médicos quedan desconcertados ante la velocidad de los cambios con que mutan ciertos virus, rebrotan viejas enfermedades que parecían superadas, o se adelanta el padecimiento de patologías que antes solo ocurrían en avanzada edad.
Ricœur dio cuenta de esta difícil situación en una conferencia ofrecida en el marco del encuentro internacional sobre “Ethics-Codes in Medicine and Biotechnology”, en diciembre de 1996. Esta conferencia pasó luego a formar parte del libro Le Juste 2 bajo el título: “Les trois niveaux du jugement médical” (20). Allí nuestro autor denunció una fuerte tensión en la medicina hospitalaria de Francia, dada la compleja realidad de la medicina occidental (predictiva) que no lograba dar cuenta de exagerados depósitos de confianza y de exigencias por parte de los pacientes hacia los médicos, y de los temores y reservas de estos hacia aquellos. Todo lo cual degenera en una serie de intermediaciones formales que van ocultando el pacto original de cuidado en la relación médico-paciente (pacto en el que, en definitiva, encuentra su razón de ser la medicina misma). A lo cual hay que añadir que en el ámbito de la bioética de investigación el drama es aun mayor dado que el rol de paciente queda restringido al de un ‘caso’ generalizable en el marco de una búsqueda de soluciones novedosas para la especie (pero que antes lo son para el investigador y los laboratorios que financian su tarea), resultando en una despersonalización del otro como sujeto singular sufriente.
El principio de ‘autonomía’ que se reclama desde el discernimiento médico, queda entonces reducido a la cuestión burocrática de firmar un documento, para lo cual la calidad de la información dada para el consentimiento depende de la capacidad, voluntad e interés que las partes tengan al respecto. No se pondrá aquí en cuestión la buena voluntad de los profesionales, pero sí debe reconocerse que por encima de toda voluntad se yerguen los mecanismos hermenéuticos por los cuales cada participante interpreta el deseo de los demás.
Existe entonces una realidad de interdependencia que limita la autonomía. Aquí es donde la reflexión de Tomás Domingo Moratalla (21) (2007) resulta altamente pertinente: es menester caminar hacia una bioética hermenéutica. Apoyado en sus estudios sobre la tradición filosófica de Ricœur (22), el filósofo español presenta lo que para él es un indiscutible aporte explícito de la hermenéutica a la bioética (2007: 297). Partiendo de un estudio acerca de la Pequeña Ética de SA, muestra cómo ésta desemboca en una suerte de presupuestos bioéticos. De hecho, T. Domingo Moratalla se aventura —con sutil ironía— a denominarla como “pequeña bioética”, cuya continuidad ve también en Lo Justo 2 (23), particularmente en dos artículos: el aludido Los tres niveles del juicio médico y La toma de decisión en el acto médico (24). Repasemos rápidamente la argumentación de T. Domingo Moratalla para comprender su propuesta y poder hacer nuestro aporte crítico.
1. 3. Una bioética hermenéutica
El artículo comienza con una afirmación contundente: la filosofía de Ricœur es ética, es decir, es una filosofía que se ocupa de la voluntad, la acción, la decisión, y finalmente del sujeto ético, de su identidad moral como sujeto práctico (que se da en la acción), lingüístico y narrativo-simbólico (T. Domingo Moratalla 2007: 289). Para este autor, Ricœur parte de las insuficiencias de la fenomenología para transformarla a la luz de la hermenéutica. Ésta constituye no simplemente una forma de comprender sino una forma de ser, razón por la cual la hermenéutica ricœuriana se continuará y complementará progresivamente en una ética. La hermenéutica de los textos será entonces el molde donde fraguar la ética del cuidado del otro. Dice T. Domingo Moratalla que “la ética de la responsabilidad aúna hermenéutica y reconocimiento, y lo mismo su bioética”. Pero, ¿en qué consiste el ‘molde’ que la hermenéutica ofrece a la ética? (2007: 284).
Reconociendo que la experiencia humana posee un carácter eminentemente narrativo, porque la vida ofrece una estructura narrativa, la racionalidad que procura comprender el fenómeno humano debe hacerlo a partir de la comprensión de lo que significa ‘narrar’ y ‘narrarse’.
La vida es compleja, difícil, incierta, ambigua, y pide un método adecuado a estas características. De igual forma, si la ética habla de la vida y quiere orientar la vida de alguna manera tendrá que convertirse en hermenéutica (T. Domingo Moratalla 2007: 286).
Por lo tanto se trata de darle a la ética una racionalidad hermenéutica. Moratalla también refiere que esta razón es “objetiva y especulativa” aunque no explica en qué sentido Ricœur da cuenta de estas dimensiones. Para explicitar las características de la ética hermenéutica, el filósofo español hace una breve estructura evolutiva de la misma. Dejaremos estos conceptos para repensarlos más concienzudamente en las conclusiones de nuestro trabajo, pero esbozaremos sucintamente aquí su trama argumentativa.
El punto de inicio es la diferencia convencional que establece Ricœur entre ética y moral. Hablar de ética es hablar de tres aspectos: del “deseo de vida buena” (raíz de cuño aristotélico), y por lo tanto, del “cuidado de sí” que Ricœur asocia al sentimiento de “estima de sí mismo”. Este sentimiento constituye esencialmente dos capacidades: la de tener preferencias y la de tener iniciativas.
En segundo lugar, la ética es también la aspiración a una vida buena “con y para otros”. Dicho resumidamente, el sí posee una dimensión dialogal implícita que reclama y es reclamada (solicitud) por la relación de reciprocidad con los demás. Ella se cumple en el acto del reconocimiento mutuo (por eso la ética de SA se completa en “Parcours de la reconnaissance” (25) y otros textos como Le Juste (26) y Le Juste 2).
Ambos movimientos se orientan hacia su sedimentación en un tercer aspecto: la creación de “instituciones justas”. Las instituciones son estructuras de convivencia en comunidades históricas que no se reducen a un montón de relaciones interpersonales. Se trata de procesos de distribución orientados hacia ‘terceros’, donde la figura del ‘cada uno’ sugiere no solo el reconocimiento del otro sino la necesidad de un formalismo deontológico que garantice la dignidad de este reconocimiento aun en ausencia del otro (futuras generaciones, enfermos en estado de inconsciencia o terminales, dementes, etc.).
Hablar de moral, en cambio, representa otros tres aspectos diferentes aunque en paralelo. En primer lugar es “exigencia de universalidad” (simétrica del deseo de vida buena en la ética). Lo que el sí ha institucionalizado con cada uno de los otros, aquí se eleva al objetivo de ampliarlo a toda la humanidad o a la mayor cantidad posible de involucrados.
En segundo lugar, hablar de moral es hablar de “respeto al otro” (paralelo de la solicitud ética, con raíces de cuño kantiano). El respeto implica sostener la cooperación y benevolencia en el reconocimiento de la persona como fin en sí mismo, aun en el conflicto y la violencia, que siempre crecen en el suelo de la desconfianza y la sospecha.
Y en tercer lugar, hablar de moral significa “sostener el principio de justicia” (paralelo del “sentido de justicia” sobre el que se sedimentan las instituciones de reconocimiento mutuo). La diferencia radica en que para la ética, lo justo se identifica con lo bueno, mientras que para la moral lo justo es lo legal. (27)
Cuando las reglas particulares de la moral logran identificarse con caracteres éticos puede ocurrir que se vuelvan rígidas y se cierren a otras reglas particulares, que podrían identificarse mejor con los caracteres éticos. Cuando la moral no consigue contener la complejidad y riqueza de los dinamismos vitales, suelen plantearse los conflictos morales, ante los cuales se hace imprescindible un tercer momento: el de la sabiduría práctica. Ésta es la instancia del juicio moral de situación, donde las convicciones cooperan a decantar lo que la crítica (ética) orientó en un primer momento. Es un espacio intermedio entre la univocidad de los valores éticos y la arbitrariedad de las reglas morales, o bien una suerte de retorno a la ética. Al respecto, T. Domingo Moratalla comenta:
Este reenvío de la moral a la ética no es un subestimar la moral de obligación. Procede de los conflictos surgidos por el rigor del formalismo; el peligro, si se eliminaran los principios de la moralidad, sería caer en un situacionismo que pudiera confundirse con la arbitrariedad (T. Domingo Moratalla, 2007: 293).
Tenemos así el trípode:
Aquí es donde se sitúa la bioética ricœuriana: en el nivel de la sabiduría práctica que debe mediar entre los principios y las normas deontológicas, entre la felicidad y el sufrimiento. El mismo Ricœur no dejó dudas al especificarlo en SA: “La sabiduría práctica consiste aquí en inventar los comportamientos justos y apropiados a la singularidad de cada caso” (SA, 1996: 294). Y más adelante, amplía que
Es este vaivén entre descripción de los umbrales y apreciación de los derechos y deberes, en la zona intermedia entre cosa y persona, el que justifica que clasifiquemos la bioética en la zona del juicio prudencial (SA, 1996: 298).
Este juicio prudencial debe situarse metodológicamente entre la descripción y la narración. De allí la necesidad de considerar los fenómenos de umbral y de estadio, que permiten sostener la tensión del discernimiento complejo, evitando el simplismo dual de persona versus cosa.
T. Domingo Moratalla señaló con insistencia dos correcciones que Ricœur propuso en su artículo “De la morale à l’éthique et aux éthiques” (recogido en Le juste 2) en relación a la pequeña ética de SA. A saber:
1- El artículo insiste en una ética de la capacidad humana, fundándola en la relación entre la noción de poder (en tanto hombre capaz u hombre sufriente) y la experiencia moral.
2- Plantea una priorización del nivel moral por sobre el ético. Si bien en el orden de los principios, la ética se encuentra primero y la moral o deontología después, en el orden de lo pedagógico toda teleología se descubre subordinada a una historia de normas deontológicas de sujetos contextualmente situados en una cultura con costumbres y reglas. La obligación, en sentido kantiano, reclama una doble vertiente: hacia una ética fundamental (ética teleológica, de los deseos fundamentales y las raíces) y un abanico de éticas regionales (referidas a lo prudencial y contextual, o éticas aplicadas).
El esquema anterior se modifica entonces por este segundo planteo:
La bioética que ya se encontraba en el ámbito de las éticas aplicadas, pasa entonces al ámbito de las éticas regionales, ética de segunda instancia, en tanto discernimiento de acciones prudenciales a partir de normas que le anteceden, y en paralelo con la confrontación de las raíces que nutren a cada sujeto participante en el debate bioético.
Desde esta perspectiva, la bioética derivada de la filosofía Ricœuriana no puede sino ser una bioética hermenéutica, como propone llamarla T. Domingo Moratalla (2007: 287), puesto que para desanudar sus conflictos debe apelarse a una cuestión de normas de interpretación, juicios reflexivos sobre acuerdos intersubjetivos, formales y lingüísticos. Restringiendo el estudio a los propios ejemplos de Ricœur en el Estudio Noveno de SA en torno al comienzo y final de la vida, esta bioética debería ser esencialmente una ética médica. Por ello el pensador francés señaló tres niveles en su ejercicio:
a) el prudencial (del juicio situacional entre un paciente y un médico);
b) el deontológico (de todo o cualquier paciente con respecto de cualquier médico o todos los médicos);
c) el reflexivo (de legitimación y fundamentación de los saberes prudenciales ejercidos y depurados en los dos niveles primeros).
T. Domingo Moratalla finaliza colocando en el corazón de esta bioética, confundida con la ética médica, el proyecto terapéutico entendido como “pacto de cuidados”.
Se puede destacar como mérito del comentador español el de una certera aplicación del legado hermenéutico ricœuriano, con firme respaldo en las propias reflexiones que nuestro autor hiciera en vida, planteando una muy incipiente bioética centrada en la aplicación de principios hermenéuticos al discernimiento contextual, o regional.
Sin embargo, para nosotros se evidencia que falta considerar los fundamentos ontológicos que ofrece Ricœur en SA (que nunca confunde con la problemática epistemológica), desde los cuales la bioética podría tener raíces de una índole distinta que la de la sabiduría práctica. Porque desde esta perspectiva, la cuestión bioética se dirime esencialmente entre especialistas o dialogantes en el conflicto ‘médico’, donde el ‘otro’ —en el mejor de los casos— es ‘paciente’.
En nuestra perspectiva, la posición de T. Domingo Moratalla puede ser complementada precisamente mediante una indagación radical de los fundamentos fenomenológicos de Ricœur. Desde ellos puede ampliarse la intuición hacia una bioética que no necesariamente se sitúe en la perspectiva de la ética aplicada y regional sino en la misma esfera de la ética fundamental.
La capacidad metacrítica de los involucrados, no solo la de los partícipes autónomos y lúcidos en el debate suscitado por los conflictos morales, sino también la de aquellos participantes anónimos, involuntarios y masificados, debe considerarse desde otra perspectiva. Es necesaria la palabra protagónica de sectores que, aun sin la formación profesional o académica deseada, son quienes ‘ponen el cuerpo’ a las teorías médicas, alimenticias, comunicacionales, etc., de este modelo de desarrollo. ¿Hay en el cuerpo del otro, sobre todo en la corporalidad sufriente como la de aquellos cuya carne no se amolda a los patrones estéticos referidos al comienzo de este trabajo, alguna autoridad comparable a la de una teoría científica o una mediación tecnológica de avanzada? Más aun ¿la carne del cosmos, la naturaleza, y esa extraña forma autoregulativa y autoreproductiva que llamamos ‘vida’, poseen algún valor epistémico capaz de sentar lineamientos prácticos a la tecnociencia, y criterios éticos para la economía y la sociopolítica?
Ricœur, en su artículo “Prévision économique et choix éthique” (28), planteó la necesidad de aportar al debate ético un cuestionamiento sobre la visión de ser humano que está en juego con el desarrollo tecnológico en la era de las especializaciones. Un cuestionamiento capaz de dar sentido a la acción de los seres humanos en el mundo como agentes protagónicos, y no como meros pacientes. Justamente, eso es lo que se da por supuesto en el ámbito de la ciencia médica, pues en general la formación profesional a este respecto demuestra una escasa capacidad reflexiva en torno al tipo de humanidad supuesta por tal o cual modelo científico-tecnológico. Se cae en lo que Ricœur denomina “patología del ser genérico”, desde la cual se nos permite hablar de ‘todos’ suponiendo que dicho modelo debe adecuarse a cada caso particular, so pena de considerarlo anormal, irreal o insignificante para la ciencia (29). Al decir del lenguaje popular: si la realidad no coincide con la teoría, ¡peor para la realidad!
Según Ricœur, la ética es el arte de “tender a la ‘vida buena’, con y para el otro, en instituciones justas” (SA, 1996: 176-212). Esto significa que la ley y toda norma se encuentran siempre por debajo del nivel ético. La ley pertenece al nivel de la moral. Podríamos decir que la ley es el piso sobre el cual la ética edifica un entorno cada vez más inclusivo, amplio y global, para esa vida buena a la que aspira toda la Humanidad.
Precisamente por ello es menester decir que todas las normativas bioéticas devenidas de los procesos formales de consenso en la materia, no podrán agotar jamás ni el discernimiento ni el horizonte de vida buena apetecible para ningún sentido del deber genuino y profundo. En tanto reflexión y dinamismo transdisciplinario de atención al cuidado de la vida, la bioética no solo se debe limitar a convenir un justo medio que deje conformes a la mayoría, sino ir más allá de esa limitada aunque valiosa perspectiva, para procurar adelantarse pedagógicamente a la gestación de una nueva sensibilidad en relación a nuestra comunión vital entre nosotros y con todos los seres vivos.
Tales alcances implican que los esquemas legales de acuerdos no pueden ser los únicos medios para contener los objetivos de la bioética. Igualmente implica que los especialistas en derecho no pretendan hegemonizar los discernimientos en la materia sino sostener, a partir de los mínimos imprescindibles, las búsquedas de superación y ampliación de los márgenes de vida buena posibles para las mayorías involucradas. Para ello, el nivel de debate bioético necesita reconocer diversos ámbitos de acción: uno es el ámbito médico, otro el legal (muy cercano al político, por cierto), otro el pastoral (para el caso de bioéticas confesionales) y otro el pedagógico.
No es lo mismo contener la preocupación de la persona que ha sido violada y pretende realizarse un aborto, que debatir una ley sobre el derecho o no a abortar en determinadas circunstancias acotadas, o pensar una estructura educativa que prepare para una vida sexual responsable, libre y respetuosa. Pero ninguna de estas situaciones agota lo que podría denominarse ‘núcleo central’ del discernimiento bioético. Todas ellas comparten algún aspecto de este ámbito tan amplio como complejo.
Es preciso entonces reconocer límites y recuperar el diálogo. Aunque actualmente, sin embargo, médicos y abogados son los profesionales que mayor presencia aportan a los centros y comités bioéticos. Solo muy lentamente, los cientistas sociales, filósofos, teólogos y hasta miembros legos, van tomando posición.
A ello se agrega que los marcos conceptuales corresponden a las clásicas concepciones de cuerpo y naturaleza de la Modernidad: un cuerpo que debe funcionar como un reloj y una naturaleza que es considerada como mero recurso a ser explotado. A manera de justificación de este juicio, valgan las profundas críticas de M. Henry a la perspectiva biológica moderna: “los biólogos, para estudiar la vida, necesitan controlarla, dividirla, simplificarla, matarla” (Henry, 2007: 27-29).
Puede decirse que existe una hegemonía disputada entre las dos perspectivas citadas (médica y legal) y la clave teológica, que en muchos casos proviene de corrientes fuertemente metafísicas, y hasta sustancialistas, que no predisponen generosamente al diálogo transdisciplinario.
1. 4. Entonces. . . ¿hay bioética en Ricœur?
Si esto es como lo planteamos más arriba, quedaría de manifiesto la necesidad de una reorientación de la bioética actual que recupere la amplia perspectiva potteriana. La idea de ‘tender puentes’ o, en el lenguaje de Ricœur, “abrir caminos hacia la reconciliación”, parece una buena metáfora de lo que vemos como necesidad. Aun cuando la humildad de tales búsquedas solo alcance a transitar ‘senderos sinuosos’ y no ‘amplias autopistas’.
En el presente estudio nos proponemos partir del análisis que Ricœur hace sobre la corporalidad y sus imbricaciones con la idea de naturaleza en la obra fundacional de su filosofía. En ella descubrimos intuiciones muy acertadas para una bioética fundamental, situada y al mismo tiempo con pretensiones de universalidad. Nuestra lectura de esta obra asume que en general, el legado de Ricœur ha sido direccionado al énfasis hermenéutico, dada la importancia que adquirió este legado ricœuriano para los lectores del mundo latino o de las filosofías de raíz confesional. Pero considera que su aporte es también muy promisorio para otros ámbitos de reflexión y debate, como es el de una bioética fenomenológica de la carne y de la tierra, esencialmente desde la perspectiva que nuestro autor propone del misterio, del talante paradojal de la realidad, y del valor epistémico del nexo entre voluntad/conciencia y cuerpo propio.
Es nuestra intención mostrar que una interpretación como la propuesta no contradice lo planteado por Ricœur en Soi-Même comme un autre, Le Juste y Le Juste 2 (sobre una bioética como deontología o moral regional), sino que además constituye un sólido sustrato teórico para una bioética fundamental, basada en los mismos principios de la fenomenología que le dieron un nuevo perfil a la hermenéutica ricœuriana.
En síntesis, queremos señalar una nueva manera de entender la realidad, y por eso mismo, una nueva manera de pensarla, de abordarla, de conocerla. Esto nos sugiere dos líneas diversas de investigación: por un lado, parece necesario decir una palabra sobre las fuentes históricas en las que pueda haber abrevado el filósofo francés para arribar a tales concepciones antropológicas de un sujeto corporal y ambientalmente definido. Pero sabemos que el decurso habitual de las investigaciones filosóficas suele derivar sus cauces hacia la vía siempre accesible y auspiciosa de la ética.
Ahora bien, ninguna concepción axiológica emerge de los puros valores como caídos del cielo. No solo debemos indagar en la antropología que subyace a tales valores, sino fundamentalmente en la epistemología que otorga entidad, forma y peso a cualquier cosa para que ésta sea.
Por este motivo, también nos plantearemos el problema de la epistemología que subyace a los textos filosóficos de nuestro autor, sobre cuya base el tema antropológico no solo deriva en repercusiones éticas sino en cambios con respecto a la manera de concebir la existencia, el medio y nuestra materialidad constitutiva.
De esta forma aspiramos a concluir señalando no solamente las condiciones de posibilidad de una bioética de corte ricœuriano, sino también sus características, su pertinencia y sus desafíos para nuestro continente. Consideramos que efectivamente existe una bioética desde Ricœur, y que ésta es capaz de iluminar las búsquedas de muchos sectores que se vuelven muy vulnerables por las circunstancias antes descriptas en referencia a la sexualidad y la muerte, como también en referencia a otras realidades en las que la relación cuerpo-naturaleza parece resquebrajarse y dejar sin resguardo la salud, la alimentación, la alegría y la esperanza de las mayorías trabajadoras. He ahí el motivo que nos impulsa a continuar ahondando en ambas líneas: la histórica y la epistémica.
Digamos, finalmente, que desde nuestra óptica, la bioética que puede desarrollarse con pertinencia en nuestro continente debería reconocer el estatuto central que tiene la persona humana en la reflexión ética de Ricœur. Pero agreguemos también que la idea de persona puede resultar distorsionada por visiones tanto idealistas como utilitaristas, naturalistas o de cualquier otro tipo, que pretendan cerrar la comprensión del ser humano a un cuerpo de definiciones exclusivas y excluyentes del valor del misterio y su presencia paradojal en la existencia humana. No se trata de que a estas visiones les falte ‘algo’ que nuestro autor posee. Se trata de que debemos convivir con la paradoja de sostener una cierta pretensión de saber universal (de la filosofía como sabiduría integral de vida, sistematizada formalmente según métodos y criterios de racionalidad validados por la comunidad filosófica, incluso en las variaciones propias de cada contexto), aun en la conciencia de nuestros limitados abordajes y necesidades de complementariedad. Lo cual reclama una actitud de apertura y de diálogo que no siempre se encuentra en el mundo de las grandes teorías científicas y filosóficas.
Como ya mencionamos, para Ricœur éste ha sido un aspecto siempre presente en su reflexión, y por eso nos interesa profundizar en su análisis. En esa línea, cuando nos referimos a la cuestión paradojal queremos señalar esa expresión en la que el misterio emerge simbólicamente, permitiendo una cierta amplitud (siempre limitada) de reflexiones e interpretaciones, en ocasiones polémicas cuando no abiertas a una doble perspectiva. En Ricœur lo paradojal representa una rica manifestación del misterio que se sitúa en el origen del camino desde el cual el ser humano se adentra en la construcción de su sentido vital. Lo paradojal posee un grado fundamental en la comprensión tanto del mundo como del sí mismo. Por ello deberemos preguntarnos por la idea de persona que nuestro autor propone y el significado que una ética del cuidado de la vida pueda tener en dicho sentido fundamental, dado que hoy parece volver a emerger en las problemáticas bioéticas de contenido social. Justamente, nuestra confianza en el valor de su aporte para abordar estas problemáticas, surge de visualizar cómo Ricœur parte de reconocer la realidad del Cogito quebrado, pero reafirma ipso facto la existencia de una realidad corporal como espacio donde toda escisión debe resolverse pragmáticamente para la subsistencia cotidiana.
Vayamos entonces a nuestro primer desafío, el conflicto del cuerpo y su desarraigo en la lógica moderna, para luego pasar al problema epistemológico de la cuestión paradojal.
14- Traducción propia del original en inglés. Comillas e itálicas del original.
15- POTTER, V. R. (1911-2001), fue un bioquímico y oncólogo estadounidense dedicado a investigar y enseñar sobre el cáncer por más de 50 años en la Universidad de Wisconsin. Su preocupación lo llevó a recuperar la idea de una bio-ética que le permitiera abordar el problema del cáncer como síntoma de un estilo de vida. En los años ’80 amplió el concepto en la idea de global bioethics, hacia la relación general con la biósfera.
16- El pastor, filósofo y educador protestante alemán Fritz Jahr usó por primera vez la voz Bio-Ética en un artículo titulado “Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze” (Bioética: una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas, en la revista Kosmos, de 1927). Allí, a partir de su formación kantiana, Jahr propone el “imperativo bioético” como deliberación debida a los animales de experimentación, así como la participación de la población en general en los logros de las ciencias. Van Potter recupera esta idea y la re-lanza en un artículo llamado Bioethics: the science of survival, que luego sería ampliado al libro arriba mencionado.
17- GARRAFA, V. (2008). “Bioética de Intervención”, en Tealdi J. C. (Dir.) Diccionario Latinoamericano de Bioética, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Unesco. Bogotá: Ed. de la Univ. Nacional de Colombia,
18- TOULMIN, S. (1982). “How Medicine Saved the life of Ethics”, Perspectives in Biology and Medicine, 25, 4, pp. 736-749.
19- FONTI, D. (2004). Morir en la era de la técnica. Córdoba: EDUCC.
20- RICŒUR, P. (2000). Le Juste II. Paris: Éd. Du Seuil. En español: “Los tres niveles del juicio médico” y “La toma de decisiones en el acto médico y en el acto judicial”, en Lo Justo 2 (2008). Madrid: Trotta.
21- Docente de la Universidad Complutense de Madrid y de la Pontificia Universidad de Comillas (España).
22- Tomás Domingo Moratalla ha participado en varias traducciones de las últimas obras de Ricœur al español (con su hermano Agustín D.M., en ciertos casos), algunas de las cuales fueron revisadas por el mismo filósofo francés, además de estudios ricœurianos, expuestos igualmente con la presencia del autor francés. Su autoridad en esta materia resulta indiscutible para nosotros.
23- RICŒUR, P. (2000). Le Juste 2. Paris: Éd du Seuil.
24- Este artículo es la traducción de una conferencia sobre “Bioethics and biolaw” dictada por Ricœur en Copenhague en mayo de 1996.
25- RICŒUR, P. (2004). Parcours de la reconnaissance. Trois études. Paris: Stock. En español: Caminos de reconocimiento (2006). México: Fondo de Cultura Económica.
26- RICŒUR, P. (1995). Le Juste. Paris: Esprit.
27- Ricœur sigue aquí la “teoría de la Justicia” de J. RAWLS (1971), A theory of Justice. Cambridge (Massachusetts): Harvard Univ. Press. Primera edición en español de 1979.
28- RICŒUR, P. (1964). “Prévision économique et choix éthique”, en Histoire et Vérité, pp. 301-316. Paris: Éd. du Seuil. En español: “Previsión económica y opción ética”, Historia y Verdad (1990). Madrid: Encuentro, pp. 264-277.
29- Un triste botón de muestra ha sido la tensión suscitada entre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y el filósofo argentino, radicado hace muchos años en Canadá, Mario Bunge, con motivo de unos cursos introductorios a medicinas alternativas y complementarias (ayurvédicas, homeopáticas, chinas, etc.) que se proponían desde dicha Facultad. En ocasión de una entrevista concedida al diario cordobés La Voz del Interior y publicada el 18/04/2010, Mario Bunge afirmó categóricamente: “Creo que la Universidad de Córdoba tendría que ser coherente y (…) cambiar la Facultad de Química por la de Alquimia, la Facultad de Psicología por la de Parapsicología. Tendría que eliminar la Facultad de Ciencias o tal vez complementarla con una Facultad de Seudociencias, que incluya también la enseñanza de la magia y el ocultismo y las llamadas ciencias ocultas. Tendría, en una palabra, que proclamar la Contrarreforma y volver a la Edad Media de manera explícita. Eso sería más claro. (…) No es posible que permitan este asalto a la modernidad. Tendrían que recordar que uno de los objetivos de la Reforma Universitaria de 1918, que nació precisamente en Córdoba, fue modernizar la universidad. (…) Esto que pasa en Córdoba con la incorporación de estas enseñanzas seudocientíficas es un golpe bajo a las aspiraciones de la Ilustración, es como si volviera la Inquisición. Es tratar de arrojar todo lo conquistado desde la Revolución Científica de 1600. Es uno de los peores escándalos que está pasando en la República Argentina”. Puede consultarse en http://www.lavoz.com.ar/content/no-es-posible-que-permitan-este-asalto-la-modernidad-1.