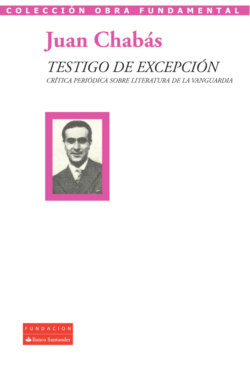Читать книгу Testigo de excepción - Juan Chabás - Страница 10
TIEMPOS DE EXILIO. LA CRÍTICA MEMORIALÍSTICA
ОглавлениеAsomado a la barandilla del balcón del recuerdo frente al Malecón de La Habana, probablemente Juan Chabás anduviera hurgando en la memoria cuánto duele ser huérfano de amores. Carmen Ruiz Moragas, la célebre actriz amante oficial de Alfonso XIII, a la que el joven Juanito raptó de la cámara real para luego, seducida con palabras distinguidas e ideales republicanos, hacerla casi esposa, se le murió demasiado pronto en su regazo. Semanas después ocurrió el golpe militar fascista y el país fue desangrándose partido en dos mitades. El crítico la había conocido en los camerinos del Fontalba, o acaso del Beatriz, en tiempos en los que llevaba sus análisis teatrales al diario Luz. Solía visitarla en su chalecito del Metropolitano madrileño hasta que ya apenas tuvo tiempo para dedicarle Vuelo y estilo, libro de sugerente título que reunía los cuatro ensayos que fue publicando en 1924 la revista coruñesa Alfar —sobre Jiménez, Miró, Antonio y Manuel Machado— y que pretendía ser primero de una colección de ensayos sobre novelistas, poetas y ensayistas contemporáneos, proyecto que no cuajó más allá de este único volumen, que representa la madurez ensayística del autor antes de la guerra civil española. Colgaba desde lejos su mirada en lo más alto del Morro y se le venían de golpe a la mente sus días en el Batallón «Andrés Casaus» de las milicias cívicas de Izquierda Republicana y sus galones de capitán de infantería afecto al Estado Mayor de la República durante la guerra civil. Su circunstancial actividad literaria se circunscribió entonces exclusivamente a varios artículos periodísticos, cuya inclinación hacia la crónica castrense y militante —por entonces ingresó en el Partido Comunista y mantuvo la filiación hasta la muerte— no desluce su valoración literaria. Mil veces allí le vinieron a la memoria el asesinato de García Lorca y la muerte en Collioure de Antonio Machado, a quien vio por última vez en un café de Valencia. En los frentes del sur coincidió con Miguel Hernández, durante el asedio al monasterio de Santa María de la Cabeza. El recuerdo le llevó hasta el orgullo de sus afanes en las labores de propaganda de guerra y su participación en la Alianza de Escritores Antifascistas… De la guerra salió una madrugada con neblina de anís y olor a pólvora y sangre con huellas de metralla en la mandíbula, estuvo convaleciente y un día supo que perdió, con la casa, todos los libros y papeles. Ardieron. A finales de 1937 había conocido en el Madrid asediado por los franquistas a Simone Téry, corresponsal de L’Humanité. Entre los obuses se casaron y ratificaron su matrimonio en la alcaldía de Ivry-sur-Seine, muy cerca de París, poco después de haber logrado salir de España hacia Francia con sus padres.
Aquel fue un amor accidentado, pues no soportó las dificultades de una vida en país ajeno y terminó con el regreso de Simone a Saint-Germain-des-Prés. Parecía prologar las sucesivas desgracias e infortunios que luego condicionarían el exilio del escritor, quien incluso llegó a creer que siempre andaba inevitablemente cerca de la fatalidad, prorrogando el sentimiento de gafe que le afeara García Lorca el día que tributaban el homenaje a Góngora en Sevilla: antes de un viaje en grupo por el Guadalquivir, Federico vehemente y con mal gusto gritó que no embarcaría, pues si también lo hacía el cenizo Juanito todos naufragarían de manera irremediable. Más allá del gracejo andaluz de Lorca y al margen de cualquier consideración acerca de la atracción de Chabás a la desgracia o su convivencia con la mala suerte, lo cierto es que poco después del último paseo con Pablo Neruda por el Quai de l’Horloge, perdiendo sus miradas en el futuro incierto a contracorriente del Sena, los alemanes entraron en París; después fue a buscarlo la policía de Vichy, pero ya había salido para la República Dominicana. Las manos de Leónidas Trujillo se encallecieron de crímenes y los Chabás optaron por dirigirse en el verano de 1940 a Cuba. Y allí comenzó su combatir de desterrado, tan a diario y tan ásperamente, con la atravesada pobreza miserable.
A lo largo de sus quince años de exilio, Juan Chabás no abandonó la creación en verso ni la prosa artística. Sin embargo, en este periodo de grandes carencias, obligado a otras ocupaciones entre las propias de la docencia, frecuentó preferentemente el artículo, el ensayo y la historiografía literaria, modalidad ensayística a la cual había acudido, cierto es que sin grandes pretensiones, durante la preguerra. Prodigó las contribuciones periodísticas —sobresalen las publicadas en El Nacional de Caracas y en Nosotros, periódico mensual cubano de la Casa de la Cultura, luego denominado España Republicana, del que durante algún tiempo fue redactor jefe—, sin desatender los trabajos realizados por encargo y necesidades económicas —La literatura y el teatro durante la guerra (1940), Aprenda ortografía en una semana (1946)—, ni tampoco otros proyectos de mayor holgura literaria.
Con la piel del alma curtida por el dilatado destierro, algunos amigos de Chabás durante sus primeras horas cubanas levantaron muy alta la queja contra el destino. Le veían vagar por La Habana vieja con el peso resignado del caminante sin rumbo declarado, pero hablaba todavía sin pasivo pesimismo, con esperanza doliente sobre España y de la resurrección para él nunca utópica de la República. Anduvo enseguida entre otros amores retorcidos. Se casó un tiempo con Lydia de Rivera, una liederista cubana, y perdió de nuevo sus enseres, se alimentó merced a algunas clases y dictando conferencias en Camagüey, en Matanzas, en Cienfuegos; fue aspirante a librero, preparó emisiones de radio, redactó manuales y artículos que publicaba regularmente España Republicana. Hasta que los vientos de proa amainaron siete años más tarde gracias a su matrimonio con Aída Valls y el contrato de una cátedra en Venezuela, que abandonó a finales de 1948 al producirse el golpe militar de Delgado Chalbaud contra Rómulo Gallegos. Regresaron definitivamente a la isla.
La reflexión o, por mejor decir, el discurso reflexivo sustentado en juicios de valor y en consideraciones críticas razonadas encuentra en el género del ensayo que practica Chabás durante los últimos años de vida el más adecuado y coherente soporte del pensamiento del escritor exiliado, comprometido políticamente, y de la comunicación teorética y estética firmemente arraigada en su formación y trayectoria intelectual. Precisamente una hechura intelectual bien trabada y la correcta asimilación de las tendencias críticas de su tiempo le proporcionaron las bases esenciales para el análisis, por un lado, de la producción literaria española en una obra esencial dentro del género historiográfico, Literatura española contemporánea, 1898-1950 (1952), y, por otro, de poetas con calificado renombre y obra en lengua española desde la Edad Media a la entonces contemporaneidad en Poetas de todos los tiempos: hispanos, hispanoamericanos y cubanos (1960), compilación de ensayos periodísticos inicialmente concebidos para ser transmitidos oralmente, que dejó muy avanzada en su concepción el propio autor y que, seis años después de su muerte, la Editorial Cultural de La Habana encargó reunirlos a Aída Valls, viuda del crítico. Era un nuevo libro publicado póstumamente, al igual que el volumen asimismo de ensayos, en este caso de sesgo político y filosófico, Con los mismos ojos (1956).
Por razones imperiosas de subsistencia entre 1945 y 1946 Chabás aceptó intervenir en la Radioemisora del Ministerio de Educación de Cuba en un programa cultural cuyo propósito primero consistía en difundir la trayectoria poética de escritores de países de lengua española, especialmente de España y Cuba, mediante sucesivos comentarios en torno a su producción más sobresaliente y el recitado de textos a cargo de Coralia de Céspedes. La propia naturaleza del medio y la voluntad de incitar didáctica y divulgadoramente al público oyente la curiosidad e interés por la poesía condicionaron ciertamente la brevedad y ligereza de las glosas que conocemos, pero aun en su carácter secundario la obra contiene otros componentes de provechosa valoración. Quien quiso organizar este volumen lo hizo bajo el criterio de ordenación cronológica, incluso preferentemente al de procedencia geográfica. La nómina de los compendiados es extensa y ampliamente representativa: mexicanos (Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Enrique González Martínez, Alfonso Reyes, Octavio Paz), chilenos (Gabriela Mistral, Pablo Neruda), nicaragüenses (Rubén Darío, Salomón de la Selva), colombiano (José Asunción Silva), argentino (Leopoldo Lugones), uruguaya (Delmira Agustini), peruano (César Vallejo), y guatemalteco (Luis Cardoza y Aragón). A ellos se sumaron los cubanos Regino Pedroso, Rafaela Chacón Nardi, Ángel Augier, Cintio Vitier, Mariano Brull y Manuel Navarro Luna. El grueso del volumen lo constituye el bloque español: desde los poetas medievales a los clásicos, desde los románticos a los contemporáneos. Especial y muy valiosa contribución son los escritos acerca de los contemporáneos españoles, páginas concebidas a partir de un enorme esfuerzo de recuerdos, de memoria afectiva, que podríamos ponernos de acuerdo para denominar crítica memorialística. La nómina de autores crece con los noventayochistas Unamuno y Antonio Machado para enancharse con los modernistas (Joan Maragall, Valle-Inclán y Villaespesa) y el que Chabás llama grupo de transición (José Moreno Villa, Mauricio Bacarisse, Díez-Canedo), hasta alcanzar el Veintisiete: Guillén, Lorca, Prados, Aleixandre, Larrea, Ramón Gaya, Alberti, Bergamín, Max Aub, Rejano, Ernestina de Champourcin y el más epilogal Miguel Hernández.
A los escritores reunidos cabría sumar otros que tuvieron personalidad de principal relieve y por cuyo indispensable mérito de calidad su ausencia en estas páginas chirría sobremanera. Citemos únicamente entre los silencios al chileno Vicente Huidobro y al argentino Jorge Luis Borges, o a los españoles Pedro Salinas, Gerardo Diego, Manuel Altolaguirre y Luis Cernuda. Pensará el lector que cabría entender estas omisiones intencionadas, inexplicables, o simplemente que los originales de algunos guiones radiofónicos se perdieron para siempre. Por otra parte, permítaseme apresurar el paso para advertir a este mismo lector que los criterios selectivos del crítico en este volumen antológico son plurales: desde su inclusión justificada por valores estatuidos e indiscutibles en los clásicos al muy extendido reconocimiento y calidad literaria en el caso de los poetas contemporáneos, hecho este al que se suma, en ocasiones varias, la proximidad afectiva que había tenido Chabás con el autor tratado. La inmediatez de la historia, la historización de un fragmento temporal próximo, implica que no haya apenas espacio entre el historiador, que aquí es el eje de la obra, y lo que «narra» la historia literaria; o que esa mínima separación llegue a reducirse progresiva, decrecientemente. Mediante su memoria selectiva, Chabás se sitúa dentro de esa historia que narra: la realidad de la historia vivida, los espacios y ambientes que conoció, las entrañables semblanzas de escritores con los que mantuvo estrecha relación, incluso anécdotas de índole varia, etc. Por la naturaleza de estas páginas, convengamos en converger y concentrar nuestra mirada en las semblanzas de los poetas contemporáneos dibujadas analíticamente por Chabás.
Frecuentemente, comienza presentándonos al autor, la época que conoció, la obra que compuso. Preparan el retrato unas breves pinceladas sobre los rasgos físicos (prosopografía) y el carácter detenido en el alma del poeta (etopeya), aquello que mejor describe el recuerdo. Véase si no, como ejemplo, el principio del recuerdo de Jorge Guillén:
«Recuerdo a Jorge Guillén delgado y alto, con severidad de hombre castellano y cierta cortesía francesa, parisién, que suavizaba, enriqueciéndola de matices exteriores, aquella austera apariencia vallisoletana. Hablaba con mesura contenida, apoyaba las palabras con gestos ceñidos, deslizaba sus comentarios y sus afirmaciones con una elegancia que les quitaba toda pretenciosa pedantería».
O acúdase a las hermosas páginas que reserva a José Moreno Villa, iniciadas con su retrato:
«Serio, grave, austero, como buen malagueño… Enjuto y alto, el pelo de cuarentón ya un poco gris, una leve sonrisa en los labios, y los ojos vivos y siempre inquietos, solterón, vivía en un cuarto estudiantil, casi una celda, a la sombra de una enredadera de flores moradas y al aire de unos rosales cuyas rosas saltaban por la ventana en brisas dulces de olores».
Seguidamente se apresura a certificar la semblanza: «Así conocí yo a Moreno Villa el año 1920, año en el cual despertaba Madrid a un nuevo siglo de poesía, después de Machado y Juan Ramón Jiménez, con Federico García Lorca y Rafael Alberti». En otro momento recuerda lejano el retrato de la joven «poetisa» Ernestina de Champourcin: «Tenía en el rostro esa agudeza perfilada de las mujeres vascas, pero su cuerpo, entonces, era delicado y feble, y las manos, que movía nerviosamente, como si quisieran cazar en el aire aquel pájaro huido de su voz, se le adelgazaban y se le hacían transparentes, escapadas de no sé qué lienzo de santa gaditana de Zurbarán». Apenas con un apunte lleno de lírica emoción se aleja del tópico para acercarse a Miguel Hernández: «Pastor y labrador, a la luz de sombras de Orihuela, niño angélico de arboledas y majadas, esparto en los pies y en el rostro de tierra, claros azules de agua limpia». El lector en su ejercicio tropezará gratamente con ejemplos semejantes. Delicia lectora a cada salto.
El crítico medita ante la producción poética que le ocupa, indagando en fervores e influencias, en la particular calidad del verso, que moldean el pensamiento y el objeto poético del autor, o explican por qué alcanza su voz más personal, bien sazonada. Hay, ciertamente, un elemento de afección hacia los poetas con quienes frecuentó el trato, lo cual explica la incorporación al texto de anécdotas o determinados testimonios que dan al discurso rango autobiográfico y el valor de una información «desde dentro». De Díez-Canedo subraya su pulcritud en la figura, el decir y el trato, o rememora cómo en algunas tertulias, «su ironía, su comentario, su viveza eran la sal de la reunión». Especialmente poética es la prosa con la que se presenta a Vicente Aleixandre, en la descripción del espacio y reconstrucción del retrato del autor de Ámbito:
«Cuando al alba el aire de la sierra llenaba las calles de Madrid de un agudo rocío de acero, y los faroles daban los últimos silbidos de su agonía insomne, entonces, con las manos desangradas, y en los labios un sonoro marfil de palabras, Vicente Aleixandre, alto, casi azul, vivo en su propia luz transparente y casi ahogado en la sombra del sueño y de la noche última, recitaba, obsesionado, a Rubén Darío o a Bécquer. Era aproximadamente en 1920».
Los ejemplos de este proceder son innumerables. En esos ensayos hay aún cabida para reconstruir una época, para situar al poeta comentado en su contexto histórico, para advertir cómo un autor conduce su obra por el camino de la dignidad humana. Después, el crítico se detiene para recrearse con los textos, escogidos con especial cuidado porque ilustran su pensamiento crítico: la métrica que le caracteriza, sus principales temas, su lenguaje. Procura evitar el riesgo del detalle erudito y la prolijidad del especialista. Esto no impide que Chabás encuentre espacio para la reflexión en torno a problemas de variada índole: sobre la poesía en general o acerca de la diferencia entre la poesía escrita en España y la española del exilio, a propósito de la realizada por Juan Rejano:
«Mientras en España, callada ante el duelo de la muerte de Federico García Lorca, de Antonio Machado y de Miguel Hernández, la poesía se convierte en remedo amanerado y falsete de vocerío, rasgueada por los representantes de una juglaría fascista —por los Marquerie, los Pemán y los Alfaro—, desde América las voces de Prados, de Alberti, de Altolaguirre, de Moreno Villa, de León Felipe, de Juan Ramón Jiménez continúan libertando a la poesía española de la impuesta esclavitud del espíritu y del cercenado latir del corazón de todo un pueblo».
El texto se enriquece mediante la línea sutilmente perfilada que define una trayectoria poética y el juicio, hondo y de gran lucidez, al aproximarla al contexto general de la época. En la amplia variedad de las digresiones encuentra el discurso su amenidad sin menoscabo de la jerarquización de valores, o las aprovecha excepcionalmente para dejar discurrir un breve apunte sobre convencimientos ideológicos. Concisión, pero no vaciedad. La cultura de la sensibilidad, el detenimiento en un paisaje para sacar sus esencias con avidez sinestésica, el discernir la excelencia de un poema, la revelación de una singularidad estética, etc., son componentes que concilian el principio del rigor analítico con el de la crítica memorialística, más cercana, más afectiva. Memoria y testimonio, qua atraen la atención del oyente y al lector curioso. De Alberti dice que vive en el barrio de Salamanca, «claro y alegre con sus calles consagradas a poetas y pintores»; y precisa: «En ese barrio, en la calle Claudio Coello, enfrente de la de Manrique, vivía Rafael Alberti. Vivía en un último piso grande, con balcones al cielo, a los calveros de los solares y a unos lejanos palacios de marquesotes, iguales a los marquesotes y alfeñiques que despreciaba Lope de Vega. Esto era hacia el año 1919». Después de un dilatado estudio sobre la poesía de Aleixandre, de hermosísimo lirismo y certero juicio, el lector verá que concluye: «Ojalá España alcance su libertad y recobre su tierra para sí misma, antes de que la muerte vestida con trágicos lutos fascistas se lleve por el mismo camino sin retorno que nos ha llevado a García Lorca y a Hernández, a este encendido poeta de amor y de belleza». De Max Aub, «por la intención y el esplendor de sus formas estilísticas, novísimo; por la cultura de textos que él ha hecho voz propia y sazonada, sabor de los mejores jugos de su obra, escritor nutrido de las más difíciles savias de la tradición literaria española», escoge para su charla radiofónica, no el «preciosista ramillete» de juveniles versos, ni las «metáforas lucientes» que saltan entre otros poemas posteriores, ni de sus piezas teatrales, sino Diario de Djelfa, para, hecho su análisis, recomendar su lectura porque, precisamente «ahora que una falsa piedad interesada escribe palabras de compasión ante la sentencia corta de Nuremberg, es bueno leer este Diario de Djelfa de un poeta español».
Quiere todo esto significar, por un lado, que la realidad textual del discurso ensayístico remite a una realidad extratextual de la que el autor fue testigo y, por otro, que mediante la exposición de esa personal experiencia transmite un aspecto informativo más de veracidad histórica. Al método de análisis estilístico empleado en Poetas de todos los tiempos recurrirá nuevamente Juan Chabás en Literatura española contemporánea, 1898-1950 (1952), sin duda su trabajo más emblemático y una de las realizaciones más ambiciosas del exilio republicano y, por extensión, de la España de posguerra. Por lo demás, el autor adicionaba otros elementos de reflexión crítica y de formalización discursiva que, en definitiva, conferían a su obra un valor singular en el panorama de la historiografía contemporánea.
Las condiciones de enorme precariedad en las que concibió y difundió los textos compilados en este volumen fueron las mismas en las que se compuso Literatura española contemporánea. Los escasos medios y materiales de consulta de los que dispuso el autor limitaron sobremanera su trabajo en ambos. De ahí que las dos obras, una dentro de su transitoriedad y la otra por su propia naturaleza y concepción, resulten fuertemente condicionadas y muestren una serie de imprecisiones y ciertas negligencias de información, así como, a veces, un subjetivismo derivado del compromiso ideológico del autor. A este déficit en sus respectivas génesis y resultados se contrapone una común y muy acusada inclinación hacia un discurso de carácter testimonial cuando el crítico frecuenta la literatura contemporánea, un discurso al que llegan componentes específicos de la prosa artística —«con vuelo lírico», al decir de la época— para distanciarse del ensayismo historiográfico propiamente dicho. Acordémoslo, pues, desde el principio, Poetas de todos los tiempos es un libro de crítica… entrañable. La palabra radiofónica, a menudo de tono conversacional, se hace en él prosa hablada con cabal medida y ritmo, fluida, impecablemente natural, sin filigranas gratuitas, de caminar ameno por su armónica cintura, vestida de calle para expresar un pensamiento sobre este autor o aquella obra y compartir el afanoso trabajo de la razón y del afecto con los oyentes de antaño, ahora lectores. Así cobra sentido literario el diálogo con los oyentes, a cuya complicidad invita y exhorta —«imaginad», «recordadle», «nótese bien»—, y consigo mismo.
Nunca quiso Chabás apartarse de los ambientes españoles de La Habana al tiempo que trabajaba con exigente cuidado y paciente devoción su obra. Se marchó a Santiago de Cuba porque obtuvo un puesto docente en la Universidad de Oriente, por fin un trabajo de grata estabilidad que reducía los flacos rendimientos de otras ocupaciones en la escritura. Y seguía añorando a cada rato la quietud levantina, acaso como el último exiliado resistiéndose a la resignación del imposible regreso a España. Tenía derecho legítimo a conquistar cada día la esperanza, a querer la libertad de la patria. La añoranza fue convirtiéndose en ansia incontenible cuando el sargento Fulgencio Batista cayó en el fango de la represión y salió de vil cacería por los amplios ambientes de la intelectualidad. Desde su cátedra Chabás quiso vencer en batallas perdidas con la firme voluntad juvenil del fajador por la paz. Fue el centro de ataques por su militancia comunista y por hablar de resistencia y dignidad a cara descubierta. Los voceros del régimen solicitaron la purga sin éxito. Parecía llegada la hora prudente del regreso a la casa de El Vedado habanero, pero aun hasta allí fueron cobardes importunándole. Su esposa buscó la discreción de un hotelito a la vera del océano para protegerlo escondido unos meses hasta que la tregua, sin duda por su prestigio, favoreció el regreso del matrimonio a La Habana.
Dicen que para entonces le había cambiado el humor o aquella fineza seductora que hermoseaba su sonrisa. Con desmesurado orgullo y ahínco deseaba sentir frenética su salud, como aquella que anduvo tan lisonjera por las juveniles Marinas de Denia; quería que la amargura hincada en su costado fuera sólo el gesto rebelde contra sus males y desesperanzas. Nunca supo por qué algún alborecer se le escapaban lágrimas de caudal ancho, inmensamente ancho, que cruzaban insolentes, libérrimas, sus mejillas con recuerdos de amores y escrituras, y por qué se iba rindiendo lentamente a la sinrazón del trópico. Con cierta placidez entornaba los ojos y se hacía peregrino soñador, pero no conseguía viajar, como nunca pudo, hasta la ciudad de México entre las únicas fantasías posibles del adamar —¿revolotearían acaso cabriolas de miel en su cabello?, ¿tendrían sus pupilas el resplandor de vidrio único con transparencias de océano?—, las mismas ansias que desbrozan la vida para, huyendo del daño y de las traiciones, imaginarla eterna. Tenía ya el pelo en retirada, de color gris perla como el cielo marino de tardes primaverales anubarradas, y los ojos muy inquietos, empequeñecidos en una sombra que arrinconada le roía todo el ánimo, y parecía ya casi sin voz su mirada, aunque milagrosamente todavía clara, como el agua limpísima del manantial de Chirles. Le subían los primeros miedos de acabarse y una angustia de vez en vez pecho arriba hasta la garganta y luego sudaba frío y le atrapaba un vértigo y un malestar hecho huella indeleble de dolor punzante en una esquina oculta del corazón y se le escapaba la última chispa del aliento y volvían los miedos a ya no ser. El último viernes de octubre de 1954 hojeaba una revista sentado al lado de su mujer Aída Valls y todavía pudo comentar sus afanes para terminar el ensayo «Quevedo entre dos mundos», título casi profético. Y de pronto se quedó sin palabras para siempre, descarnadamente, horrorosamente callado, como un hombre muerto. Un infarto le condujo con prisas a una tumba de la necrópolis Colón. Aún hoy se conserva encima de ella la jardinera de granito donde se esculpió la leyenda «Puerto de sombra» a modo de epitafio.
Allí quedó enterrada una auténtica pasión desbordada por la poesía. Y las indelebles convicciones de un crítico con personalidad recortada por la serenidad, coherencia, el exacto talante erudito y la verdad en el juicio, excepcionalmente sincero, virtuoso de la elegancia y de la finura ética; convicciones emanadas de su caudalosa fuente intelectual y del compromiso, ideológico y éticamente humano. Bien podríamos reconocerle, tomando prestadas las palabras que dedicó a Díez-Canedo, que hiciera de su oficio de crítico literario «un generoso instrumento para servicio de las letras contemporáneas de España. Nadie como él ha ido acotando, con artículos siempre vigilantes, con referencias oportunas, con notas breves, la evolución y el avance de los autores de su tiempo». Sus juicios se asentaban firmemente, aparte de en una sólida erudición, en el gusto de apreciar lo bello, según dejó escrito en alguno de sus «resúmenes» a vuelapluma. Y más todavía, tras degustar la belleza sabía de la importancia que conllevaba adivinar el «genio» de su época, discernir las condiciones e influencias, incluso las tendencias, constatables en la obra artística. Y ello, lo sabía perfectamente por haberlo tomado prestado de Sainte-Beuve, desde la posición del crítico literario que adelanta su reloj varios minutos, los suficientes para anticiparse y dejar constancia de que su ejercicio de tal modo se convierte en una obra de creación.
Juanito Chabás siempre tuvo presente que sobre las cualidades del crítico literario sin duda se encontraba la de preferir ser no juez de las cosas sino su amante, ser amante de la obra leída o contemplada, u oída con amor de la inteligencia y del corazón. Ese modelo lo encarnó cumplidamente mediante una prosa ensayística contagiada de los elementos propios del discurso elaborado, de la prosa de creación, y no habría sido lo que es si bajo ella no hubiera estado el aliento de un poeta. En su crítica periódica logradamente consiguió llevar la prosa crítica del ensayista a la más levantada cumbre de la pulcritud y la belleza. Lo acontecido habría sido acaso dicho de otra manera si él no hubiera estado allí levantando acta de la actualidad poética, tan cerca, tan cotidianamente amigo de la poesía, para ser testigo de excepción en tiempos de excelencia de nuestras letras contemporáneas.
J. P. B.
Budapest (primavera de 2011 frente al Duna)