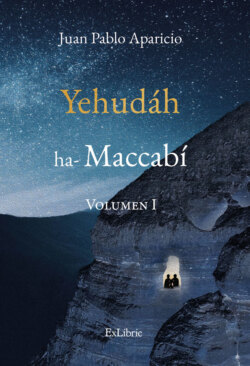Читать книгу Yehudáh ha-Maccabí - Juan Pablo Aparicio Campillo - Страница 10
ОглавлениеLos antecedentes históricos de la Revuelta Macabea
De Alejandro Magno (356-323 a. e. c.) a Antíoco IV (215-163 a. e. c)
En el siglo IV a. e. c., Alejandro Magno asegura el dominio sobre toda Grecia y se lanza a la conquista del gran Imperio persa. Con su intensa actividad expansiva comienza la época llamada «helenística», caracterizada por la difusión de la cultura y la lengua griegas en todos sus dominios desde la cuenca del Mediterráneo hasta Egipto, Mesopotamia e India, produciéndose una transformación política y cultural sin precedentes.
A pesar de la magnitud de sus conquistas, el Imperio no tardará en desmembrarse. En tan solo trece años, Alejandro el Macedonio había hecho temblar a los reinos, imperios y naciones con sus triunfos. Sin embargo, el joven conquistador murió a los 33 años en extrañas circunstancias en su palacio de Babilonia. Era el mes de junio del año 323 y tras su desaparición se desataron las luchas de poder que, en poco tiempo, desintegraron el vasto Imperio.
Como Alejandro no había hecho disposición sucesoria alguna, los nobles con los que él se había criado formaron un consejo único para gobernar. (1) Pronto, quienes habían sido sus generales (los llamados diadocos, que significa “sucesores”) se repartieron los territorios creando sus propias dinastías reales y dando lugar a los estados helenísticos, al reino ptolemaico en Egipto (Mitsráyim en hebreo) y al Imperio oriental sobre el que reinó Seléuco. Ptolomeo, hijo de Lagos, instauró la dinastía de los Lágidas, y Seléuco, la de los Seléucidas.
Unos y otros regentes fueron siempre enemigos de la religión de los judíos. A excepción de breves períodos de tolerancia, los yehudím (judíos) continuaron padeciendo el azote de quienes odiaban su religión en cualesquiera naciones donde el disperso Pueblo de Di–s tenía comunidades. Al mismo tiempo, y debido a su ambición, los poderosos entraban gobernantes constantemente en guerra unos con otros.
Antíoco III, apodado Megas (223-187 a. e. c) había tomado el poder tras el asesinato de su hermano Seléuco III. (2) En el año 199 a. e. c. derrotó al ejército egipcio, extendiendo así el reinado seléucida sobre buena parte de los territorios de la dinastía lágida, entre los que se encontraban las tierras de la provincia de Yehudáh (Judea). Las guerras y el desprecio a las tradiciones no helenísticas marcarían la vida de este rey hasta su asesinato en Elymaida tras robar los tesoros del templo de Bel para sufragar sus campañas militares.
Antíoco III había tenido siete hijos. Seléuco, su primogénito, le sucedió con el nombre de Seléuco IV (218-175 a. e. c.), apodado Filopátor, que fue asesinado poco después por Heliodoro, su propio ministro, a quien había confiado el saqueo del beit–ha–Mikdásh (el Templo de Yerushaláyim) para nutrir las esquilmadas arcas del Imperio. Seléuco IV tuvo dos hijos varones: Demetrio y Antíoco, por este orden sucesorio. Cuando su padre es asesinado, Demetrio estaba en Roma a título de invitado-rehén. Este cautiverio era consecuencia del tratado de Apamea con el que romanos y seléucidas pusieron fin a la batalla de Magnesia (189 a. e. c.). En su condición de vencido, Antíoco III tuvo que aceptar muy duras cargas, entre ellas la de pagar una gran suma anual a Roma. Como era costumbre de los pueblos vencedores, el cumplimiento por parte del obligado se garantizaba, además, mediante la entrega de un descendiente de la dinastía que viviría retenido y custodiado por el vencedor, aunque respetándose muchos de sus privilegios. La enorme carga económica con la que se selló la paz de Apamea fue el legado de Antíoco III para sus sucesores y condicionó el destino del Imperio.
Heliodoro, el regicida, se autoproclamó Regente del Imperio aprovechando dos circunstancias que bien conocía: la forzada ausencia de Demetrio, en Roma, legítimo sucesor de Seléuco IV y la minoría de edad de Antíoco.
Pero la perfidia de Heliodoro pronto encontró su castigo a manos de Antíoco, hermano del asesinado rey Seléuco IV, quien, a la postre, se entronizaría como Antíoco IV. Era uno de los hijos de Antíoco III y había sido educado en Roma como rehén-invitado en cumplimiento de lo estipulado en el aludido tratado de Apamea. El citado Demetrio, hijo de Seléuco IV, había sustituido como rehén a su tío Antíoco años atrás y ahora éste se encontraba en Atenas ejerciendo ciertas funciones asignadas por Roma. No obstante su condición de cautivos, los rehenes disfrutaban de condiciones muy favorables para su educación personal y formación política y militar pues los romanos siempre pensaban en futuras alianzas y en la utilidad que tendría para sus propósitos contar con futuros mandatarios instruidos en Roma.
Antíoco tuvo noticia del asesinato de su hermano, el rey Seléuco IV, así como de la Regencia ilegítimamente instaurada por Heliodoro tras el magnicidio. Para recuperar el trono dinástico, pidió la ayuda militar de Pérgamo, uno de los reinos creados tras la muerte de Alejandro Magno. Con este apoyo regresó a Antioquía y después de matar a Heliodoro, se coronó rey con el nombre de Antíoco IV. Para mostrar su respeto a la línea sucesoria, nombró rey adjunto a su sobrino del mismo nombre, hermano menor de Demetrio, pero poco después fue también asesinado, por lo que finalmente se entronizó como único rey.
La situación de los yehudím bajo la tiranía seléucida
Durante el reinado de Antíoco IV, muchos fueron los hechos que reflejaron el carácter de un monarca cuyas ansias de poder, dominación y helenización de cada rincón de su Imperio llegaron a degradar la elevada formación recibida por él en Roma durante su estancia como invitado-rehén. Sin lugar a duda, sus peores acciones se dirigieron contra los yehudím (los judíos), a quienes persiguió y ordenó asesinar sin otro motivo que la resistencia a la apostasía por parte de ese minúsculo pero indómito Pueblo del Imperio.
El proceso de asimilación que conocemos como helenización se venía produciendo de forma natural y pacífica en los pueblos conquistados. En la cultura que representaban los griegos (yavaním en hebreo), la vida presente merecía ser vivida intensamente, porque no veían en la muerte liberación ni felicidad alguna. Los griegos aristocráticos se preocupaban por la plena afirmación del individuo y el sentido de su personalidad. Hacían hincapié en la naturaleza individual del destino del ser humano y pensaban que el mayor bien del hombre era su propia valía. Sin embargo, desde tiempos remotos, el judaísmo se caracterizaba por la responsabilidad colectiva del Pueblo. Vivían convencidos de que las acciones de cada uno acarreaban consecuencias para todos. Los helenos rechazaban la mortificación de la carne y todas las formas de abnegación que restaran disfrute y satisfacción. También los yehudím apreciaban y celebraban el placer de vivir, pero siempre orientado por la Toráh (Pentateuco), al amparo de la cual obtendrían la felicidad de todos, no solo la individual. Procurar este gran bien para el mundo exigía obediencia, disciplina y renuncia dirigidas a un fin supremo: que sus actos agradaran a Di–s. Aunque cumplir con la Ley de Moshé pudiera parecer una carga a los ojos de muchos, el yehudí (judío) piadoso hallaba su mejor recompensa sirviendo a Di–s.
El ideal griego seguía su expansión por el mundo y había sido ya adoptado por la mayoría de los pueblos conquistados cualesquiera que fueran sus dioses o religiones. En la tradición griega, la religión no interfería en la moral ni en la ética de la vida personal, familiar o social. Sin embargo, en el judaísmo, la adhesión a Di–s exigía fidelidad y coherencia con los principios éticos y morales de la Toráh (el Pentateuco). Siempre hubo una fuerte resistencia a la conversión, al menos por parte del núcleo más piadoso de las comunidades judías, ya que mantenían su fe en el Di–s único y seguían las leyes, costumbres y ritos establecidos para honrar la Alianza generación tras generación. (3) No alabarían a otro Di–s ni abandonarían sus mandamientos. Por ello, Él amaría y protegería a Su Pueblo elegido y enviaría a ha-Mashiyáj (el Ungido) que liberaría a Israel para la eternidad, convirtiéndolo en el guía de las naciones.
Los yehudím (judíos) que seguían observando la Toráh (el Pentateuco) tuvieron que soportar la traición y la debilidad de muchos hermanos. Los conversos más exaltados llegaban a pedir la destrucción de los rollos de la Toráh, o transgredían la prohibición de comer la carne de cerdo y otros alimentos considerados impuros. En definitiva, la Alianza parecía tener los años contados, porque la población vivía acosada, perseguida y continuamente influenciada por el encumbramiento y la propaganda de los valores de la vida helenística, que traerían tranquilidad y progreso a su miserable existencia.
Antíoco IV fue un rey tirano que estableció un sistema opresor sin precedentes sobre el Pueblo Yehudí (judío) al que hizo vivir una de las etapas más nefastas de su historia. Antíoco IV recelaba, al igual que su padre, de todo lo que no fuera griego y lo trataba con desdén. Manifestó en grado sumo la ambición por conquistar el mundo y por extender e imponer la lengua y cultura griegas en los dominios del Imperio. Ejerció una política helenizante agresiva y violenta como nunca se había conocido, y destruyó cuanto se oponía a sus normas hasta que la expansión de Roma terminó con su poder.
Se hizo llamar Antíoco Epífanes, que significa «revelación divina», pero sus súbditos se burlaban de él a sus espaldas y le decían «epímanes», que significa «el loco».
La resistencia del Pueblo Yehudí (judío) a la apostasía fue para Antíoco una afrenta personal que impregnaba de cólera sus días. Impuso una tiranía sin límites contra toda expresión religiosa, ritual o cultural propia de los yehudím (judíos). Asesinó, encarceló y torturó a los sacerdotes, así como a varios líderes laicos de las comunidades. Ordenó el saqueo de las propiedades de los yehudím (judíos) junto con el hostigamiento a la población a fin de doblegar su voluntad, someterles a los caprichos del rey seléucida e imponerles sus ídolos paganos. El arcano Di–s de Israel sería suplantado por Júpiter Olímpico y Hospitalario, la nueva personificación de Zeus que Antíoco había abrazado en Roma.
Las luchas sacerdotales y la profanación del beit–ha–Mikdásh
De entre los yehudím (judíos) que habían abrazado la cultura griega, destacaba Yehoshúa, un alto sacerdote que se hacía llamar Yasón o Jasón. (4) Era hermano de Joniyó III (Onías III), ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote). (5)
Debido a su gran ambición, se mostraba servil al soberano ofreciéndose siempre para serle útil en la ejecución de sus más sucios planes. Viéndole sumiso, el rey déspota aceptó que Jasón usurparse el cargo y se ordenase ha–Cohén–ha–Gadól del beit–ha–Mikdásh (el Templo de Yerushaláyim), relevando a Joniyó III, sumo sacerdote legítimo. Esto ocurrió en el año 174 a. e. c., mientras Joniyó se encontraba en Antioquía.
Jasón organizaría la Ciudad Santa al más puro estilo griego, con juegos olímpicos, gimnasios, una efebía y hasta mancebías. (6) Se volcó en la tarea de convertir a los yehudím (judíos) al estilo de vida impuesto por Antíoco. Entre otras medidas, se obligaba a los jóvenes más nobles a educarse a la manera griega, ir a los gimnasios y hasta cambiar su tradicional forma de vestir introduciendo costumbres extrañas a los yehudím (judíos) como el uso del petaso, un sombrero de alas anchas que servía para resguardarse del sol o de la lluvia. Aunque, sin duda, la peor de las ofensas era la prohibición de cumplir con la circuncisión.
Los jóvenes se ejercitaban desnudos y participaban en las actividades propias de los juegos olímpicos. (7) Los que ya estaban circuncisos, trataban de anular las señales de la berit–miláh (circuncisión), sometiéndose a una dolorosa intervención llamada epispasmos, para restaurar parcialmente la piel circuncidada. Lejos de respetar el Sagrado Pacto, los griegos (yavaním para los hebreos) consideraban la circuncisión un acto salvaje, una mutilación que atentaba contra la dignidad personal y la integridad corporal. Mediante la epispasmos, los apóstatas se mostraban rehabilitados para los helenistas.
Por su proximidad con el beit–ha–Mikdásh (el Templo), el gimnasio era una tentación continua para muchos sacerdotes jóvenes, los cuales se trasladaban con facilidad desde un lugar sagrado a otro profano. Se les veía pasar por el gimnasio y competir con los demás jóvenes laicos en el lanzamiento de disco, de jabalina u otras actividades olímpicas al aire libre. Con el fin de alcanzar el más alto grado de helenización, desde el mismo beit–ha–Mikdásh (el Templo) se fomentó el entusiasmo desmesurado por el deporte y la competición. Tanto se relajó la disciplina sacerdotal que se daba más importancia a los placeres que a los sagrados deberes. De esta forma, la honra sacerdotal, el recogimiento religioso y la dignidad dejaron de ser atributos de los siervos del beit–ha–Mikdásh (el Templo).
El Pueblo Yehudí (judío) se rebelaba contra esta ignominia y el acoso permanente. Trataba de mantenerse unido en la lucha, pero, en verdad, estaba desorientado y disgregado en su propia tierra ya que, además, una y otra vez se veía compelido a abandonar sus hogares por temor a las denuncias y los castigos. Ha–Cohén–ha–Gadól (el Sumo Sacerdote) era una influencia vital para los yehudím (judíos) pero se había transformado en un apóstata al servicio de Antíoco IV y en un enemigo del Pueblo. El beit–ha–Mikdásh (el Templo de Jerusalén) se acabó convirtiendo en un recinto violado con las estatuas profanas de falsos dioses y bustos del rey. Los yehudím (judíos) estaban a merced de Antíoco cuya política amenazaba con aniquilarlos y suplantarlos por colonos obedientes en caso de no seguir sus órdenes de abandonar la Alianza. Tan pronto como se dispusiera una acción represiva continuada contra el Pueblo, en pocos años morirían todos.
Antíoco había heredado de su padre el afán conquistador. Tuvo siempre el anhelo de afianzar su poder en Egipto (Mitsráyim) y no escatimaba en acciones bélicas para conseguirlo. Una y otra vez desplegó sobre el terreno su ejército de miles de hombres con carros, elefantes y jinetes. Los ataques por tierra eran, además, acompañados del cerco por mar con su gran flota.
Las guerras eran una constante en estas tierras y, a su paso, se encontraban los territorios sometidos como ocurría con la provincia de Yehudáh (Judea) y sus vecinos. Situados en medio de los Imperios seléucida y ptolemaico, sus poblaciones se veían a menudo envueltas en los conflictos ajenos convirtiéndose en escenarios sangrientos de esas luchas de poder. (8)
La intromisión por parte de Antíoco en el gobierno de los yehudím (judíos) y en la vida del beit–ha–Mikdásh (el Templo), así como las insidias y conspiraciones en el seno de la clase sacerdotal, eran constantes por unas razones u otras.
En el año 172 a. e. c, durante su regreso a Siria tras una de sus principales campañas en Egipto, Antíoco quiso entrar en Yerushaláyim (Jerusalén) para ajustar cuentas con Jasón, ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) designado por el rey para sustituir a Joniyó III (Onías III). Jasón se había adueñado de competencias que no le incumbían además de haber incumplido con el pago de los impuestos. Menajém, que era secretario del Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote), sabedor del temor de éste a las represalias de Antíoco, urdió un maléfico plan que exigía convencer a Jasón para que le autorizara a representarle ante el rey y consiguiera aplacar su ira. Finalmente, Jasón puso su esperanza en que la habilidad de Menajém, pudiera reconducir la situación y recuperar la confianza y el favor del rey. De esta manera, evitaría también que entrara en Yerushaláyim (Jerusalén) e impusiera mayores sanciones. Pero en realidad, las intenciones de Menajém eran las de instigar contra el propio Jasón. Así, una vez fue recibido por Antíoco, no tardó en denunciar que los métodos de ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) para conseguir la rápida helenización de la provincia eran blandos. Además de verter otras graves acusaciones contra Jasón, también le culpó de no imponer tributos más altos con los que contribuir al Imperio y rendir honor al rey. Con estas malas artes, previo pago de una cuantiosa suma de dinero que llevó consigo, y asumiendo costosos compromisos, Menajém (que pasaría a llamarse Menelao) cumplió su traición y logró su cometido. Fue nombrado ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) para sustituir a Jasón en la llevanza del beit–ha–Mikdásh (el Templo).
Irónicamente, Jasón, que había conspirado hasta conseguir la destitución de su hermano Joniyó III, acabó suplantado por otro traidor y enemistado con Antíoco de por vida. Jasón se vio forzado a huir a las tierras de los amonitas, en la franja entre el desierto de Siria y el nejar– ha–Yardén (río Jordán), donde se puso bajo la protección de Hircano el Tobiada, partidario de los Ptolomeos.
Debido a sus muchos sacrilegios, el Pueblo nunca apoyó a Jasón. Sin embargo, el nombramiento de Menelao, colmó la paciencia de los yehudím (judíos) y los puso al borde de la sublevación debido a que el impuesto ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) no pertenecía a la estirpe sadoquita y ni era legítimo continuador de la línea sacerdotal. De este descontento se aprovechaba Jasón cuanto podía desde su exilio, promoviendo revueltas sociales y desestabilizando el país para recuperar su cargo. (9)
Antíoco porfiaba en completar la conquista de Egipto. Pero, como los descendientes de Ptolomeo se aliaban con todos aquellos vecinos que pudieran ayudarles a vencer a los seléucidas, y muy especialmente con los romanos, la anhelada anexión de esas tierras al Imperio de Antíoco se complicaba cada vez más. De hecho, los seléucidas fueron derrotados en varias batallas, llegando a rumorearse que el rey había muerto.
En una de esas ocasiones, Jasón trató de obtener beneficio de esa falsa noticia. Logró reclutar a un millar de mercenarios nómadas en Transjordania y llegó a Yerushaláyim (Jerusalén). Allí cercó a Menelao que tuvo que buscar cobijo en la ciudadela llamada “akra”: la fortaleza militar construida sobre el har–Tsión (monte Sión). En su enfrentamiento con Menelao, Jasón tampoco reparó en matar sin piedad a muchos yehudím (judíos). Antíoco, sin embargo, no había muerto. Enterado de esta rebelión en Yehudáh (Judea), regresó furioso a Yerushaláyim (Jerusalén) con la intención de descargar sobre la indefensa ciudad, toda la frustración que tenía acumulada.
Jasón era consciente y temía la crueldad con la que el rey ahogaría su insurrección, por lo que se apresuró a huir de nuevo a la Transjordania haciendo que el Pueblo pagara las consecuencias de su ambición.
Antíoco ordenó apoderarse de Yerushaláyim (Jerusalén), herir despiadadamente a los que salieran al encuentro y pasar a espada a los que huyeran, a quienes subiesen sobre las casas para esconderse o ejercieran cualquier tipo de resistencia. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, sorprendidos en las calles o en los campos fueron muertos y los niños de pecho degollados. En los tres días que duró la represión ordenada por Antíoco para sofocar la rebelión causada por Jasón, perecieron cientos de yehudím (judíos) y muchos otros fueron vendidos como esclavos. Antíoco entró en el beit–ha–Mikdásh (el Templo) y con sus impuras manos tomó para su botín los vasos sagrados y otras riquezas que el mismo Menelao le facilitó.
Jasón fue odiado por cobarde y traidor más allá de la provincia de Yehudáh (Judea). Sufrió el asedio y persecución por parte de Aretas, el rey de los nabateos, por lo que huyó de ciudad en ciudad arrastrando su perversa vida. Era considerado un verdugo de su Pueblo y fue empujado hasta Egipto y luego a Lacedemonia, donde buscó protección sin hallarla. Aquel que a tantos había dejado pudrirse sin enterramiento ni dignidad alguna, murió en tierra extraña sin nadie que le llorara ni le diera entierro o duelo. Ni el solemne sepulcro familiar ni una sencilla sepultura recibieron sus restos mortales. Fue el fin desastroso que por sus actos mereció. Nunca tuvo en cuenta que las felices jornadas conseguidas a costa de abandonar la Alianza y buscar su destrucción, le conducirían a su mayor infortunio.
Por su parte, Menelao tampoco cumplió las promesas hechas al rey con relación a los tributos. Sóstrates, el mando militar de Yerushaláyim (Jerusalén), era el encargado de la exacción de impuestos y, en repetidas ocasiones, había reclamado a ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) su obligación de cumplir con el rey. Pero Menelao había convertido el beit–ha–Mikdásh (el Templo) en su palacio y hacía caso omiso de esas continuas advertencias. A consecuencia de su actitud, y aunque ofreció una gran resistencia, fue finalmente depuesto en el año 168 a. e. c., y sustituido por su hermano Lisímaco. También Sóstrates cayó en desgracia y fue reemplazado por Grates.
Menelao, que era astuto y perseverante, ansiaba recuperar su cargo y consolidarse como ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote). Para ese espurio propósito urdió un doble plan: deshacerse de Lisímaco y matar a Joniyó III, hermano de Jasón.
Joniyó III, una vez destituido de su cargo de ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) por su pérfido hermano Jasón, se había retirado a vivir en un recinto sagrado junto a Dafne, cerca de Antioquía. Desde su retiro, había insistido en reprender públicamente primero a Jasón y luego a Menelao por consentir la expoliación de los tesoros del beit–ha–Mikdásh (el Templo) y relajar la disciplina sacerdotal, todo lo cual era un grave pecado contra Di–s y contra el Pueblo. A pesar de su ostracismo, Joniyó seguía presente en el ánimo y la devoción del Pueblo y sería una amenaza para la estabilidad de Menelao, por lo que éste determinó asesinarle.
Menelao tentó a Andrónico, el oficial más cercano a Antíoco, confabulándose con él para segar la vida de Joniyó. Siguiendo las infames indicaciones de Menelao, y satisfecho el pago acordado, Andrónico se desplazó hasta Dafne e hizo llegar sus respetos al Sumo Sacerdote ocultando la felonía que tramaba. Una vez fue recibido por Joniyó, le tendió la mano jurándole lealtad y protección. De esta forma, Andrónico consiguió persuadir al destituido ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) para que saliera del recinto donde gozaba del derecho de asilo concedido por el rey. A pesar de percibir la oscuridad en la mirada de Andrónico, Joniyó tomó el envenenando cebo con el que su asesino le había asechado. Tan pronto como sus pies abandonaron suelo protegido, Andrónico se apresuró a arrebatarle la vida consumándose así el vil designio de Menelao. Este artero asesinato, ponía fin a la línea legítima de los herederos del cargo de ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote). La execrable conjura de Menelao se había empezado a cumplir.
La muerte de Joniyó en el año 169 a. e. c. trajo, no obstante, graves consecuencias que Menelao se vería obligado a sortear. Muchos lloraron la muerte de Joniyó, porque era un hombre piadoso, discreto y modesto. Además, la vulneración del derecho de asilo concedido por el rey había causado alarma en los territorios vecinos y entre quienes vivían en la corte de Antíoco a su amparo, protegidos por diversos motivos o intereses políticos.
Durante su regreso de Cilicia, Antíoco fue informado de esta inoportuna e injustificada acción de Andrónico, por lo que ordenó su inmediato apresamiento. A su llegada a palacio mandó llamar al asesino de Joniyó III y ante toda la corte mostró toda su ira contra él. Con el asesinato de Joniyó, Andrónico no solo se había arrogado atribuciones que no le correspondían, sino que había destruido también el precario equilibrio con el que Antíoco mantenía el control sobre la provincia de Yehudáh (Judea) desde el beit–ha–Mikdásh (el Templo).
Siguiendo las órdenes del rey, se desposeyó a Andrónico del manto púrpura de alto oficial, se rasgaron sus vestidos y, después de ser paseado por la ciudad para su escarnio, fue finalmente ejecutado a vista de todos.
El cinismo de Antíoco se había revelado de nuevo porque su reacción por la muerte de Joniyó no estribaba en la aplicación de la justicia. Su propósito era, en realidad, eliminar a un funcionario que se había hecho muy poderoso ya que se valía de su condición de ser el único testigo viviente de que Antíoco había ordenado el asesinato de su propio sobrino, heredero legítimo al trono.
Sin pretenderlo, la maquinación de Menelao había terminado beneficiando al rey, pues lo sucedido fue el pretexto ideal para que Antíoco acabara con un enemigo.
Quizás por esta inesperada consecuencia, Menelao quedó casi impune, ya que únicamente sufrió prisión por cuarenta días en los que terminó de planificar la forma de quitar de en medio a su hermano Lisímaco y cumplir con la segunda parte de su plan. Para ello le escribió una carta desde su encierro.
De Menelao, tu hermano, a Lisímaco, Cohén–ha–Gadól.
Hermano, tal vez merezca por mis pecados este castigo que sufro y no me quejo de ello, porque Di–s sabrá confortarme. En la soledad que se me ha impuesto, he encontrado el sosiego que los muchos problemas y traiciones vividos como ha–Cohén–ha–Gadól me impedían tener. Di–s bendiga tu labor y te conceda muchos años de vida para seguir guiando al Pueblo y cumplir con nuestro compromiso hacia Antíoco, rey.
Como hermano ya apartado de toda competencia, me permito aconsejarte que aprendas de mis errores y no los repitas, por ello tengo el deber de aconsejarte que te apresures a reunir una buena suma de dinero y objetos preciosos para ser enviados al rey como prueba de tu compromiso, porque es sabido el carácter cambiante de Antíoco y harías bien en mantenerle contento.
Pidiendo a Di–s Su Bendición para ti, me despido con la esperanza de que te sea entregada esta carta y la tomes conforme al buen espíritu que la inspira.
Menelao (10)
Como Menelao conocía la torpeza y el servilismo de su hermano, adivinaba un desenlace perfecto para su causa. En efecto, Lisímaco no podía hacer otra cosa para atender los gravámenes comprometidos con la corte, que volver a robar en el beit–ha–Mikdásh (el Templo). Pero el expolio fue tan magno que el Pueblo se amotinó y lo mató en el propio gazofilacio. Muchos sospechaban que todo había sido inspirado por Menelao para desprestigiar a Lisímaco y poner en peligro su vida. Gracias a su astucia, Menelao consiguió librarse de la acusación de ser el auténtico instigador de este robo. Mediante nuevas promesas que hizo llegar al rey, logró recuperar el poder como ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) y mantenerse en él. En su lugar, fueron condenados otros miembros del Sanhedrín, el Consejo Supremo de los yehudím (judíos), como chivos expiatorios de estos sucesos. Menelao volvió a ocupar el cargo de ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) hasta el año 162 a. e. c., cuando fue definitivamente sustituido por Álcimo.
Los graves acontecimientos aquí resumidos ilustran ese período de acusada turbulencia y corrupción que atravesó la sagrada llevanza del beit–ha–Mikdásh (el Templo) y la propia nación yehudí.
Estos recurrentes desórdenes acentuaron el rechazo del Pueblo a cuanto emanaba del beit–ha–Mikdásh.A consecuencia de ello se instauró un estado de desobediencia generalizado que las autoridades aplacaban con durísimas represiones contra el Pueblo. Las comunidades de yehudím (judíos) mantenían su resistencia a la apostasía y mostraban su desprecio por las leyes injustas de Antíoco y las órdenes de sus ministros.
La helenización por decreto y bajo pena de muerte
Ciertamente, la política helenizante fue heredada de sus antepasados, pero con Antíoco se recrudeció sin límites. Desde el primer día de su reinado ejerció una persecución implacable contra el judaísmo. Impuso fuertes restricciones y políticas a los yehudím y no toleró una sola transgresión de sus normas. En el año 175 a. e. c., poco después de asumir el trono, había mandado redactar, publicar y difundir en todo el territorio un ignominioso decreto que tenía que ser acatado por todas las naciones. Entre otras imposiciones, la norma establecía:
–Todos los pueblos de su Imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único Pueblo.
–Se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el Santuario.
–Se debían tener por ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas.
–El Santuario ya no sería tenido por sagrado y tampoco sus ministros.
–Debían alzarse y dedicarse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos.
–Tendrían que sacrificarse cerdos y otros animales considerados impuros para los yehudím.
–Quedaba prohibida la circuncisión.
–Debían olvidar su Toráh (Pentateuco) y cambiar sus costumbres.
–Habría pena de muerte para quien no cumpliera la ley.
Las medidas de Antíoco no tenían parangón en los imperios de la antigüedad. Ni siquiera su padre, Antíoco III, había alcanzado estos extremos de ensañamiento. Los yehudím (judíos) estaban acostumbrados a las dominaciones y a tener que convivir con las deidades del Pueblo conquistador, pero jamás se había prohibido de esta manera la práctica de las tradiciones y las religiones locales.
Antíoco IV llegó a odiar profundamente a los yehudím (judíos) fieles a la Alianza. Fue un rey vanidoso y soberbio que no pudo soportar que un Pueblo insignificante en sus territorios se opusiera a sus deseos y desacatara sus órdenes. Esto fue lo que verdaderamente despertó la brutalidad de Antíoco, quien, desde su cuna, pertenecía a la mejor tradición helenística que excluía la persecución y sadismo con los pueblos dominados. De igual forma, la herencia política recibida en Roma, tampoco se correspondía con sus extravagancias y arbitrariedades injustificables. Los yehudím (judíos) no se habían mostrado anteriormente contrarios a los griegos. Recordaban con orgullo la visita de Alejandro el Macedonio que quiso honrar la Ciudad Santa y al dios de los yehudím (judíos). Así, muchos niños hebreos habían sido llamados como él, en reconocimiento de su bien ganado apodo de «El Magno».
Los comisionados y los inspectores del rey viajaban por todas las provincias para asegurar el cumplimiento de los decretos de Antíoco: levantaban altares y quemaban incienso en honor de Febo, Mercurio, Diana o Júpiter (designación respecto de Apolo, Hermes, Artemisa, o Zeus que Antíoco había adoptado durante su vida en Roma). Rasgaban y echaban al fuego todo rollo de la Toráh (Pentateuco) que encontraban. Mataban al que sorprendían cumpliendo los preceptos sagrados. Capturaban y castigaban con mano dura a los hebreos rebeldes. Les hacían comer alimentos impuros y los sometían a terribles torturas. Todas las mujeres que hubieran consentido la circuncisión de sus hijos, eran ejecutadas en la horca junto a ellos y otros familiares. Muchos israelitas, unos por miedo y otros por convicción, se pasaron al bando seléucida y cometían atrocidades contra sus hermanos. Pero la mayoría de los que vivían en la provincia de Yehudáh (Judea) se resistieron y por ello padecieron una incesante persecución que les obligó a vivir en refugios y a ocultarse como podían.
Ente los pueblos más allegados a los seléucidas, estaban los shomroním (samaritanos), quienes habían levantado siglos atrás un templo sobre har–Guerizím (monte Guerizím) para rivalizar con el de Yerushaláyim (Jerusalén). Tal fue el grado de preocupación por mostrar su inclinación al helenismo, que los mismos shomroním (samaritanos) habían solicitado a Andrónico, por entonces comisionado de Antíoco para Shomrón (Samaria), que concediera a su templo el título de Júpiter Hospitalario.
Un frigio llamado Filipo fue el alto oficial encargado de velar por el estricto cumplimiento del decreto en las provincias de la meseta y singularmente en Yehudáh (Judea), obligando al Pueblo a abjurar de la religión de sus padres. Se profanó reiteradamente el beit–ha–Mikdásh (el Templo) con estatuas del rey y de los dioses, debiendo dedicarse a Júpiter Olímpico al igual que se había hecho con el citado templo de har–Guerizím (monte Guerizím) en Shomrón (Samaria).
En el beit–ha–Mikdásh (el Templo de Yerushaláyim) se toleraban repetidas escenas que recordaban los cultos sexuales cananeos. (11) Además, se permitía la introducción en el recinto sagrado toda suerte de inmundicias, carnes impuras, bebidas, vestidos sin lavar ni purificar y vajillas contaminadas. Sobre el altar se sacrificaban cerdos. Se violaba el Shabbát, la fiesta más sagrada de los yehudím (judíos), y se les obligaba a celebrar el natalicio del rey, teniendo que participar en los sacrificios que se inmolaban con este motivo. También se castigaba con la muerte la enseñanza de otra lengua que no fuera el griego.
La procesión de Dionisio, dios del vino, llamado Baco por los romanos, era otra muestra de la provocación contra los yehudím (judíos). Se trataba de uno de los dioses yavaním (griegos) más populares y era costumbre organizar toda una cohorte en su honor que circulaba por Yerushaláyim (Jerusalén). En ella marchaban en un lugar privilegiado tanto sacerdotes como magistrados y autoridades, además de efebos y otros personajes. Su efigie iba en sitio destacado rodeada de sátiros, músicos y bacantes. Era una loa a la exuberancia, dirigida a promover el placer de los sentidos a través de la fiesta, el baile, la algarabía desenfrenada y el vino. Mantenerse sobrio en estas fiestas llegaba a considerarse delito.
Entre herejías, saqueos y persecución contra el yehudí desobediente, la vida se convirtió en un suplicio para la mayoría de ellos. También había quienes traicionaban la Alianza a fin de congraciarse con el poder, vivir en paz e incluso mejorar su posición social y económica.
En otra malaventurada ocasión, Antíoco atravesó la provincia de Yehudáh (Judea) y subió de nuevo a Yerushaláyim (Jerusalén) con su poderoso ejército como si fuera a destruirlo. Violó con insolencia el santuario y saqueó los tesoros que halló, además del altar de oro, la Menoráh (el candelabro de siete brazos) del Templo, la mesa de las ofrendas, los vasos, las copas, los incensarios de oro, la gran cortina y las coronas. Asimismo, arrancó el decorado y las molduras de oro que cubrían la entrada del beit–ha–Mikdásh (el Templo). Asesinó a su paso al que trataba de sublevarse. Sembró el terror como en los peores tiempos del Pueblo bajo la tiranía de Nabucadnesar (12), y luego continuó hacia Antioquía llevando consigo un botín con valor equivalente a casi tres años de impuestos.
No contento con profanar y saquear asiduamente el beit–ha–Mikdásh (el Templo), había ordenado la edificación del Akra sobre har–Tsión (monte Sión). Se trataba de una fortaleza con tres torres poderosas que dominaban sobre la ciudad. Era el acuartelamiento de una vanguardia de tropas sirias de acreditada fidelidad al rey. En él se almacenaban armas y víveres. El acantonamiento también servía de residencia a muchos renegados. Los soldados tenían libertad para obrar a placer en toda la ciudad, ante la mirada cómplice y mezquina del ha–Cohén–ha–Gadól (el Sumo Sacerdote).
Desde el corazón de la ciudad de David, se prodigaban en actos de desprecio contra la población y aseguraban la exacción de los gravosos tributos con los que se coaccionaba a quienes estaban enemistados con las órdenes de Antíoco.
En Yerushaláyim hervía el descontento. Una escalada de violencia que se convirtió en una nueva rebelión, fue aplacada causando más incendios y destrucción de casas. Se llevaron mujeres y niños cautivos y se apoderaron de los ganados. El general Apolonio era el responsable de sofocar todo intento de protesta o desobediencia. Acampado con veintidós mil hombres alrededor de la ciudad, sembraba el terror dando órdenes en cada Shabbát, para degollar a un número de adultos y secuestrar mujeres y jóvenes que eran vendidos después de sufrir abusos por parte de las tropas.
El más injurioso de los gestos cómplices con el que Menelao quiso adular a Antíoco ocurrió en el año 167 a. e. c. El Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) había hecho saber por todo el territorio que el día quince del mes de Kislév (13) se levantaría en el beit–ha–Mikdásh (el Templo) una grandiosa estatua de Júpiter Olímpico. Sería exhibida y adorada en el atrio exterior dominando la ciudad. Con este ofrecimiento pretendía reforzar su lealtad al tirano sin importarle los sentimientos de quienes aún vivían observando la Toráh (Pentateuco).
Desde tiempos de Jasón se habían levantado numerosos altares honrando a los dioses paganos. Él mismo, siendo ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote), había profanado el altar del beit–ha–Mikdásh ordenado la colocación de una estatua de Júpiter en el atrio de los sacerdotes. Pero Menelao quería asegurarse de agradar al rey en grado máximo.
Antíoco, conocedor del agravio que esto supondría para los yehudím (judíos), no ocultó su regocijo. Así pues, no tardó en anunciar que, a su regreso de Egipto, estaría presente en los festejos a propósito de la solemne inauguración de la gran estatua a la que el Pueblo llamó “el abominable ídolo”.
El conflicto se recrudecía día tras día. La opresión y los castigos contra los yehudím (judíos) piadosos se incrementaron. Los propios apóstatas informaban a los gobernantes acerca del grado de cumplimiento o desobediencia a las disposiciones del rey.
El único aliento para los yehudím (judíos) fieles a la Alianza provenía de las asambleas secretas que organizaban a fin de dar esperanza y fortaleza al zaherido Pueblo hebreo. Esta situación injusta, además de menoscabar su dignidad como nación, amenazaba con destruir su especial lazo con Di–s. La Alianza constituía una herencia que con fe y sacrificio habían sostenido sus antepasados para preservar el Pacto sellado con Avrahám y renovado a través de Moshé (Moisés). Para el yehudí (judío) piadoso, la fidelidad a la Alianza trascendía la importancia de su propia vida.
El Pueblo Yehudí (judío) se encontraba una vez más ante la disyuntiva histórica de renunciar a su fe para sobrevivir o luchar por defenderla contra un enemigo imposible de vencer, aunque con la esperanza en que Di–s volvería a socorrerles.
En este tiempo de terror y aflicción, muchos vivieron tragedias de inigualable crueldad. No es de extrañar, por tanto, que hubiera quienes se doblegaran al miedo impuesto por los soldados seléucidas.
En esta tesitura también surgieron discrepancias religiosas entre los propios yehudím (judíos). Los más celosos consideraron que no había que rebelarse, ya que lo acaecido era un castigo de Di–s que había que aceptar y se había servido de Antíoco como mero instrumento para castigar los pecados del Pueblo. (14) Del mismo modo, la corrupción del sacerdocio sería un medio para el merecido castigo que se debía recibir por los graves pecados cometidos. Pensaban que al haber caído en indignidad ante Di–s, ÉL mismo les había privado incluso del Santuario pues ya no lo consideraba Su Morada. Por esta razón permitía la continua profanación del beit–ha–Mikdásh. (15)
Otros grupos proponían abiertamente alcanzar pactos y dejar de padecer con cada fuerza militar que los conquistaba, pues las muertes y el sufrimiento eran demasiada carga para una población muy diezmada y pronto no quedarían yehudím (judíos) sobre la tierra si no aprendían a sobrevivir.
Desde el beit–ha–Mikdásh (el Templo) se incentivaba la helenización del Pueblo. La norma era participar de todo aquello que agradara al tirano. Permanentemente se atacaba y ofendía lo más sagrado del judaísmo. La berít–miláh (circuncisión), que era el símbolo definitivo de la Alianza, fue atrozmente castigada y, por ello, la epispasmos se convirtió en el requisito para aquellos que querían ser aceptados entre las clases nobles seléucidas. Este era el ejemplo a seguir para ascender en jerarquía y prosperar.
La vida del beit–ha–Mikdásh (el Templo), rezumaba corrupción y sacrilegio. Los sacerdotes adoraban a los dioses paganos y no realizaban los servicios del altar, sino que se habían entregado a la práctica de las costumbres griegas y a la delación de otros yehudím (judíos) con tal de mantener su estatus y calibrar sus oportunidades de ascenso.
Era un tiempo de gran duelo para todos los hijos de Israel. Las familias lloraban y las fiestas sagradas pasaron a ser días de luto. Poco a poco, los yehudím (judíos) acabaron convirtiéndose en una colonia extranjera en su propia nación bajo la grave amenaza de extinción. En edad oscura y de gran dolor para la tierra y los hijos de Israel, vivió Yehudáh ha–Maccabí.